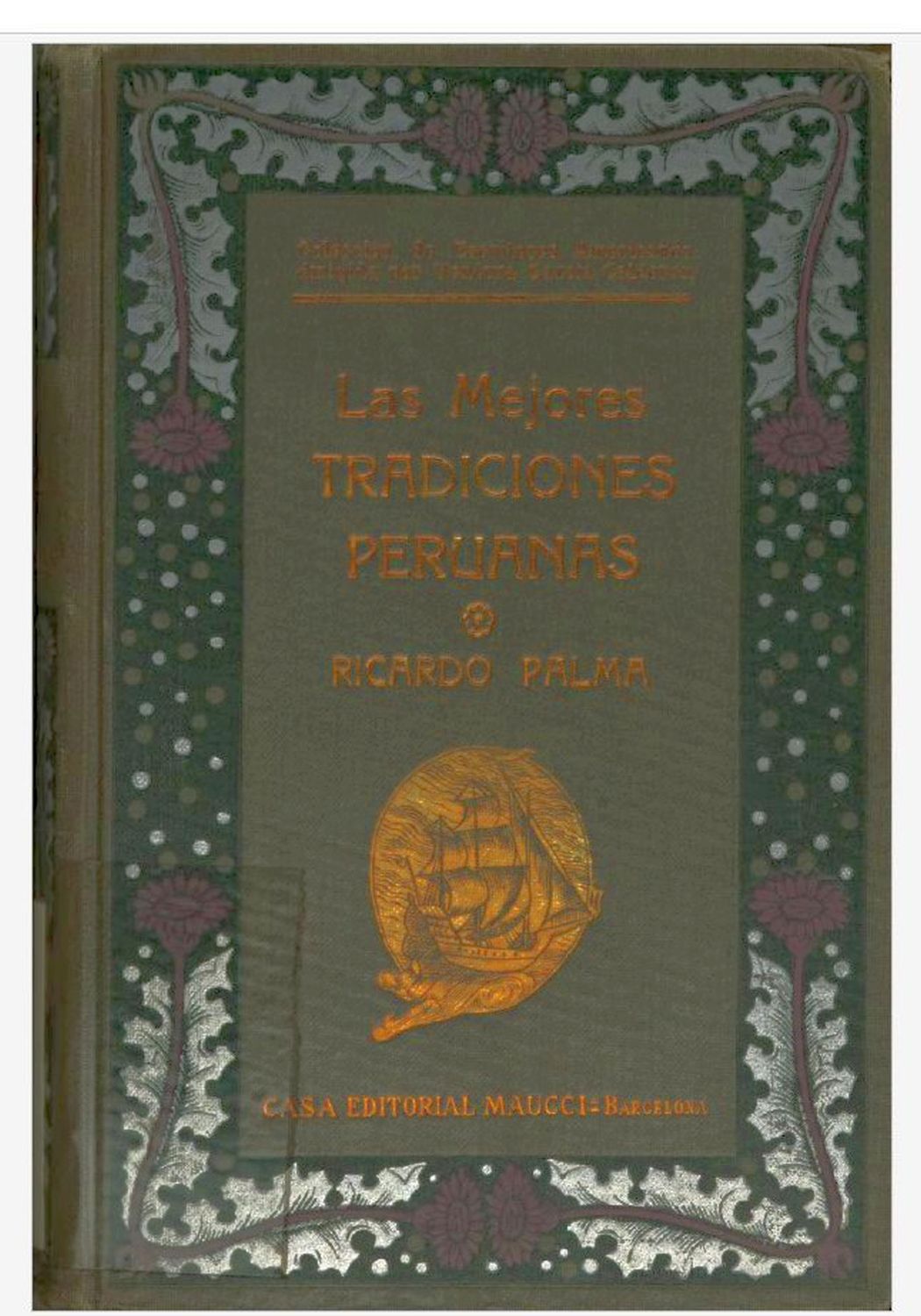
Title: Las mejores tradiciones peruanas
Author: Ricardo Palma
Release date: November 23, 2025 [eBook #77298]
Language: Spanish
Original publication: Barcelona: Casa Editorial Maucci, 1918
Credits: Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
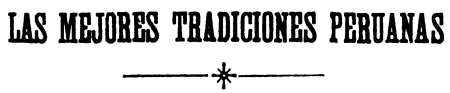
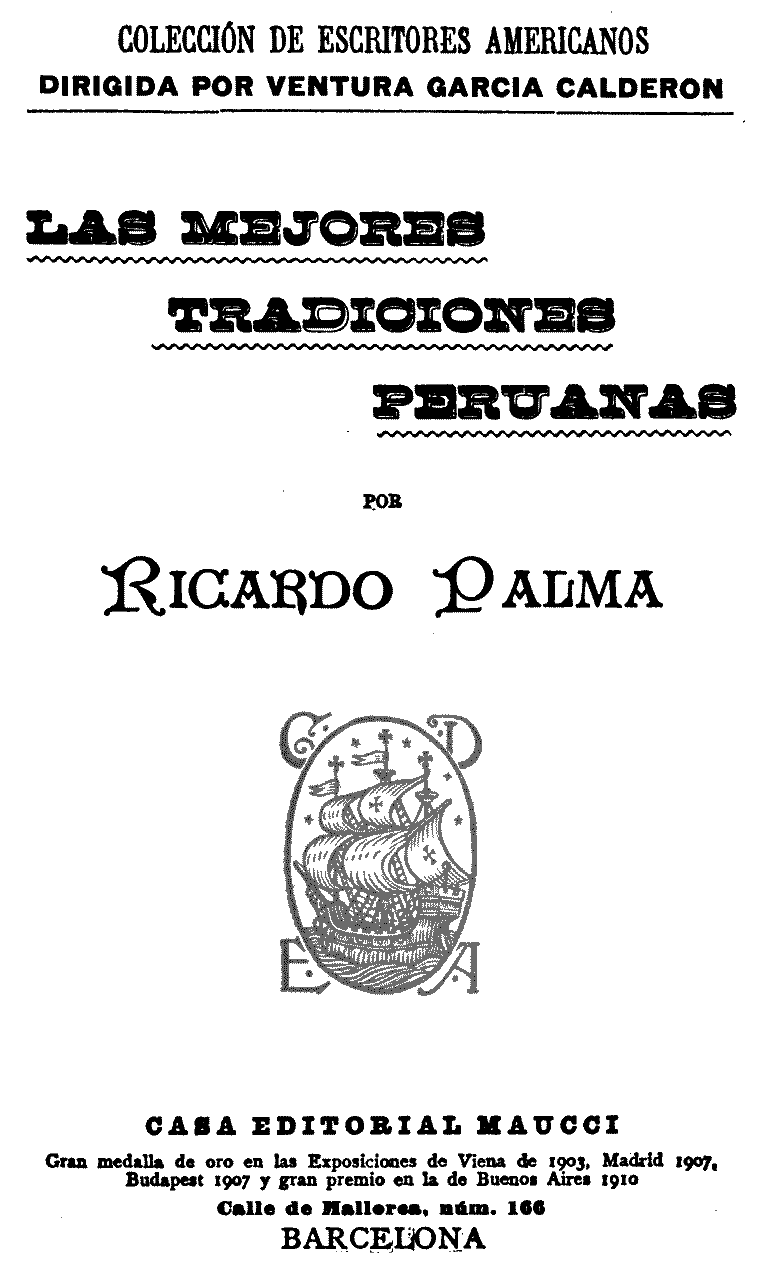
Es propiedad de la Casa Editorial Maucci
Inauguramos esta Colección con el nombre universalmente admirado de Ricardo Palma. Es el más ilustre literato vivo del Continente, el «decano» como él dice sonriendo.
A los ochenta años mantiene intacta esa juventud espiritual que recuerda por su vivacidad, por su gentilézza, la gloriosa y florida ancianidad de Voltaire. «Las goteras de esta casa vieja—nos escribía últimamente—continúan amagando el derrumbe final». Pero la casa es fuerte como las mansiones hidalgas; y en su eminente balconaje, sobre el terroso blasón, hay rosas nuevas.
La misma juventud inmarcesible tienen las páginas que siguen. Fueron escritas en muy diversas épocas, algunas son de años maduros, pero parecen todas obra de una mocedad sonriente y colmada, una mocedad que recibiera, de alguna hada limeña y libertina, el milagroso don de la simpatía. Por que no es solo un burlón, un exquisito incrédulo,{6} el que divaga por el antaño quimérico y probable. Se ríe y se conmueve. La Ironía y la Piedad, las dos musas favoritas de Anatole France, inspiran también la fantasía del historiador sentimental.
Las «tradiciones» de Palma son historia y lirismo indisolublemente amalgamados. ¿Hasta dónde son verídicos los cuentos? ¿Cuándo suplió la fantasía las lagunas del añoso cronicón? Muy poco poeta sería quien quisiera exactamente averiguarlo. Ni nos dá tiempo de saberlo el narrador: la verdad histórica le sirve solo de trampolín. En el becerro de convento, en las cuatro líneas de una crónica apolillada, halla pretexto esa imaginación que crea y adivina. Resurge, avanza, danza como en los viejos relojes de montante, un cortejo de señores, de damiselas y de bigardos que se anima con el compás de la hora grácil... Desaparecen las figuras en el paisaje de reloj, la música se extingue y el tradicionista se ha callado. Las tradiciones son brevísimas, sin duda por malicia del relojero espiritual. Estas «novelas homeopáticas», según las llama el mismo Don Ricardo, dejan siempre, con la resonancia evocadora, el prurito de algo más. Como los niños, estamos siempre pidiéndole una conseja nueva.
Y el abuelo es infatigable. Ha escuchado a todas las «tías Catitas», y todos los ilustres centenarios. Sabe dramas pavorosos y cuentos verdes, amores tétricos y devaneos majos, historias de almas en pena y regodeos de frailes, todo el auténtico Decamerón de su alegre Lima, pero también el Año Cristiano de su ayer devoto, crédulo y ensalmado.
¿Era posible resumir en trescientas páginas tan diferentes aspectos de esta vena magistral? Lo hemos ensayado, por lo menos. Los seis tomos compactos de las Tradiciones completas no llegaron siempre, a causa de su misma amplitud, al más vasto público. Se imponía ya la selección manuable que intentamos.
Así, mondada y como realzada la obra antigua en un estuche nuevo, se verá quizás mejor cuanto{7} debemos a este iniciador, a quien le cabe la legítima gloria de haber creado el cuento americano. Hoy que volvemos los ojos a nuestra realidad local, después de tantas excursiones, no siempre felices ni oportunas, sabremos rendir pleito homenaje a Ricardo Palma. Porque rompió con los románticos, se fatigó de traducir a Hugo; y en su ciudad natal, urgentemente, cuando los vestigios coloniales peligraban, empezó a fabricar estos retablos, estas gavetas frágiles, estos zahumados y sobrios relicarios, antes de que un pasado encantador se desmenuzara en la historia sin poetas y se extinguiera para siempre su lejana gracia adorable.
![]()
Don Ricardo Palma (nacido en 1833) nos envía a pedido nuestro, al final de una carta, esta simpática y sencilla autobiografía:
«Amorcillos de estudiante me obligaron a dejar la Universidad y aprovechando mi nombramiento de oficial del cuerpo político, me embarqué como contador de nuestra armada. En una larga estación en las islas de Chincha, me leí la Biblioteca de clásicos españoles de Rivadeneyra; de ahí mi devoción por los grandes prosistas castellanos. Naufragué en el Rimac, el 55. Gran partidario de Don José Galvez, tomé parte en el asalto a la casa de Castilla. Salí desterrado a Chile. San Román me nombró Cónsul en el Pará y viajé por Europa y Estados Unidos. A mi regreso entré en la revolución contra Pezet. Trabajaba en el Ministerio de Guerra con Don José Galvez y no volé en el torreón de la Merced porque Galvez me envió en comisión al telégrafo. Entré en la revolución a favor de Balta y fuí su secretario privado y senador por Loreto hasta la administración Pardo. En 1876 me casé y me retiré de la{9} política activa. Cuando la guerra, vivía en Miraflores, me batí en los reductos y los chilenos me quemaron, sin abrirla, la casa y mi biblioteca personal bastante valiosa. Durante la ocupación, viví de mis correspondencias a periódicos extranjeros, especialmente a La Prensa de Buenos Aires. Paz me hizo proposiciones muy ventajosas para que me trasladara a Buenos Aires como redactor de su periódico; acepté; Iglesias y Lavalle me hicieron caer en la tentación de reconstruir la Biblioteca; si los hubiera desairado, no sería hoy pobre de solemnidad. En 1892 fuí a España como representante del Perú para el cuarto centenario del descubrimiento de América; los literatos españoles me colmaron de halagos. En 1912 renuncié la dirección de la Biblioteca por no transigir con imposiciones desdorosas del presidente Leguía. Merecí grandes manifestaciones de desagravio. Dejé la casa donde habité veintiocho años, donde nacieron varios de mis hijos y donde murió mi mujer; y me vine a este pueblo de donde no saldré ya. Distraen mi soledad algunos amigos y las visitas de los extranjeros que, al pasar por Lima, tienen curiosidad de conocerme. Lo último que he escrito, por compromiso ineludible con La Prensa de Buenos Aires, se titula Una visita al Mariscal Santa Cruz. Se publicó en el número de 1.º de Enero de 1915.»
![]()
El padre Samamé, de la orden dominica, en treinta años que tuvo de conventual no predicó más que una vez; pero esa bastó para su fama. De lo bendito poquito.
Lo que voy a contar pasó en la tierra donde el diablo se hizo cigarrero, y no le fué del todo mal en el oficio.
Huacho era, en el siglo anterior, un villorrio de pescadores y labriegos, gente de letras gordas o de poca sindéresis, pero vivísima para vender gato por liebre. Ellos, por arte de birlibirloque o con ayuda de los polvos de pirlipimpim, que no sabemos se vendan en la botica, transformaban un róbalo en corvina y aprovechaban la cáscara de la naranja para hacer naranjas hechizas.
Los huachanos de ahora no sirven, en punto a{11} habilidad e industria, ni para descalzar a sus abuelos. Decididamente las razas degeneran.
A los huachanos de hoy no les atañe ni les llega a la pestaña mi cuento. Hablo de gente del otro siglo y que ya está criando malvas con el cogote. Y hago esta salvedad para que no brinque alguno y me arme proceso, que de esas cosas se han visto, y ya estoy escamado de humanas susceptibilidades y tonterías.
Aconteció por entonces que aproximándose la semana santa, el cura del lugar hallábase imposibilitado para predicar el sermón de tres horas por causa de un pícaro reumatismo. En tal conflicto, escribió a un amigo de Lima, encargándole que le buscase para el Viernes Santo un predicador que tuviese siquiera dos bes, es decir, bueno y barato.
El amigo anduvo hecho un trotaconventos sin encontrar fraile que se decidiera a hacer por poca plata viaje de cincuenta leguas entre ida y regreso.
Perdida ya toda esperanza, dirigióse el comisionado al padre Samamé, cuya vida era tan licenciosa, que casi siempre estaba preso en la cárcel del convento y suspenso en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. El padre Samamé tenía fama de molondro y, no embargante ser de la orden de predicadores, jamás había subido al púlpito. Pero si no entendía jota de lugares teológicos ni de oratoria sagrada, era en cambio eximio catador de licores, y váyase lo uno por lo otro.
Abocóse con él el comisionado, lo contrató entre copa y copa, y sin darle tiempo para retractarse lo hizo cabalgar, y sirviéndole él mismo de guía y acompañante salieron ambos caminito de Chancay.
Llegados a Huacho, alborotóse el vecindario con la noticia de que iba a haber sermón de tres horas y predicado por un fraile de muchas campanillas y traído al propósito de Lima. Así es que el Viernes Santo no quedó en Laurima, Huara y demás pueblos de cinco leguas a la redonda, bicho viviente{12} que no se trasladara a Huacho para oir a aquel pico de oro de la comunidad dominica.
El padre Samamé subió al sagrado púlpito; invocó como pudo al Espíritu Santo, y se despachó como a Dios plugo ayudarle.
Al ocuparse de aquellas palabras de Cristo, hoy serás conmigo en el paraíso, dijo su reverencia, sobre poco más o menos: «A Dimas, el buen ladrón, lo salvó su fe; pero a Gestas, el mal ladrón, lo perdió su falta de fe. Mucho me temo, queridos huachanos y oyentes míos, que os condenéis por malos ladrones.»
Un sordo rumor de protestas levantóse en el católico auditorio. Los huachanos se ofendieron, y con justicia, de oirse llamar malos ladrones. Lo de ladrones, por sí solo, era una injuria, aunque podía pasar como floreo de retórica; pero aquel apéndice, aquel calificativo de malos, era para sublevar el amor propio de cualquiera.
El reverendo, que notó la fatal impresión que sus palabras habían producido, se apresuró a rectificar: «Pero Dios es grande, omnipotente y misericordioso, hijos míos, y en él espero que con su ayuda soberana y vuestras felices disposiciones, llegaréis a tener fe y a ser todos sin excepción buenos, muy buenos ladrones.»
A no estar en el templo el auditorio habría palmoteado; pero tuvo que limitarse a manifestar su contento con una oleada que parecía un aplauso. Aquella dedada de miel fué muy al gusto de todos los paladares.
Entretanto, el cura estaba en la sacristía echando chispas, y esperando que descendiese el predicador para reconvenirlo por la insolencia con que había tratado a sus feligreses.
—Es mucha desvergüenza, reverendo padre, decirles en su cara lo que les ha dicho.
—¿Y qué les dije?—preguntó el fraile sin inmutarse.
—Que eran malos ladrones...
—¿Eso les dije? Pues, señor cura, ¡me los mamé!
—Gracias a que después tuvo su paternidad el tino suficiente para dorarles la píldora.
—¿Y qué les dije?
—Que andando los tiempos, y Dios mediante, serían buenos ladrones...
—¿Eso les dije? Pues, señor cura, ¡me los volví a mamar!
Y colorín, colorado, aquí el cuento ha terminado.
![]()
CRÓNICA DE LA ÉPOCA DEL SEGUNDO VIRREY DEL PERÚ
La villa imperial de Potosí era, a mediados del siglo XVI, el punto adonde de preferencia afluían los aventureros. Así se explica que cinco años después del descubierto el rico mineral, excediese su población de veinte mil almas.
«Pueblo minero—dice el refrán,—pueblo vicioso y pendenciero.» Y nunca tuvo refrán más exacta verdad, que tratándose de Potosí el los dos primeros siglos de la conquista.
Concluía el año de gracia 1550, y era alcalde mayor de la villa el licenciado D. Diego, de Esquivel, hombre atrabiliario y codicioso, de quien cuenta la fama que era capaz de poner en subasta la justicia, a trueque de barras de plata.
Su señoría era también goloso de la fruta del paraíso, y en la imperial villa se murmuraba mu{15}cho acerca de sus trapisondas mujeriegas. Como no se había puesto nunca en el trance de que el cura de la parroquia le leyese la famosa epístola de San Pablo, D. Diego de Esquivel hacía gala de pertenecer al gremio de los solterones, que tengo para mí constituyen, si no una plaga social, una amenaza contra la propiedad del prójimo. Hay quien afirma que los comunistas y los solterones son bípedos que se asimilan.
Por entonces hallábase su señoría encalabrinado con una muchacha potosina; pero ella, que no quería dares ni tomares con el hombre de la ley, lo había muy cortésmente despedido, poniéndose bajo la salvaguardia de un soldado de los tercios de Tucumán, guapo mozo que se derretía de amor por los hechizos de la damisela. El golilla ansiaba, pues, la ocasión de vengarse de los desdenes de la ingrata, a la par que del favorecido mancebo.
Como el diablo nunca duerme, sucedió que una noche se armó gran pendencia en una de las muchas casas de juego, que en contravención a las ordenanzas y bandos de la autoridad pululaban en la calle de Quintu Mayu. Un jugador novicio en prestidigitación y que carecía de limpieza para levantar la moscada, había dejado escapar tres dados en una puesta de interés; y otro cascarrabias, desnudando el puñal, le clavó la mano en el tapete. A los gritos y a la sanfrancia correspondiente, hubo de acudir la ronda y con ella el alcalde mayor, armado de vara y espadín.
—¡Cepos quedos y a la cárcel!—dijo.
Y los alguaciles, haciéndose compadres de los jugadores, como es de estilo en percances tales, los dejaron escapar por los desvanes, limitándose, para llenar el expediente, a echar la zarpa a dos de los menos listos.
No fué bobo el alegrón de D. Diego, cuando constituyéndose al otro día en la cárcel, descubrió que uno de los presos era su rival, soldado de los tercios de Tucumán.
—¡Hola, hola, buena pieza! ¿Conque también jugadorcito?
—¡Qué quiere vueseñoría! Un pícaro dolor de dientes me traía anoche como un zarandillo, y por ver de aliviarlo, fuí a esa casa en requerimiento de un mi paisano que lleva siempre en la escarcela un par de muelas de Santa Apolonia, que diz que curan esa dolencia como por ensalmo.
—¡Ya te daré yo ensalmo, truhán!—murmuró el juez, y volviéndose al otro preso, añadió:—Ya saben usarcedes lo que reza el bando; cien duros o cincuenta azotes. A las doce daré una vuelta y... ¡cuidadito!
El compañero de nuestro soldado envió recado a su casa y se agenció las monedas de la multa, y cuando regresó el alcalde halló redonda la suma.
—Y tú, malandrín, ¿pagas o no pagas?
—Yo, señor alcalde, soy pobre de solemnidad; y vea vueseñoría lo que provee, porque, aunque me hagan cuartos, no han de sacarme un cuarto. Perdone, hermano, no hay que dar.
—Pues la carrera de vaqueta lo hará bueno.
—Tampoco puede ser, señor alcalde; que aunque soldado, soy hidalgo y de solar conocido, y mi padre es todo un veinticuatro de Sevilla. Infórmese de mi capitán D. Alvaro Castrillón, y sabrá vueseñoría que gasto un Don como el mismo rey que Dios guarde.
—¿Tú, hidalgo, don bellaco? Maese Antúnez, ahora mismo que le apliquen cincuenta azotes a este príncipe.
—Mire el señor licenciado lo que manda, que ¡por Cristo! no se trata tan ruinmente un hidalgo español.
—¡Hidalgo! ¡Hidalgo! Cuéntamelo por la otra oreja.
—Pues, Sr. D. Diego—repuso furioso el soldado,—si se lleva adelante esa cobarde infamia, juro a Dios y a Santa María que he de cobrar venganza en sus orejas de alcalde.
El licenciado le lanzó una mirada desdeñosa y salió a pasearse en el patio de la cárcel.
Poco después el carcelero Antúnez con cuatro de sus pinches o satélites sacaron al hidalgo aherrojado, y a presencia del alcalde le administraron cincuenta bien sonados zurriagazos. La víctima soportó el dolor sin exhalar la más mínima queja, y terminado el vapuleo, Antúnez lo puso en libertad.
—Contigo, Antúnez, no va nada—le dijo el azotado;—pero anuncia al alcalde que desde hoy las orejas que lleva me pertenecen, que se las presto por un año y que me las cuide como a mi mejor prenda.
El carcelero soltó una risotada estúpida y murmuró:
—A este prójimo se le ha barajado el seso. Si es loco furioso no tiene el licenciado más que encomendármelo, y veremos si sale cierto aquello de que el loco por la pena es cuerdo.
Hagamos una pausa, lector amigo, y entremos en el laberinto de la historia, ya que en esta serie de Tradiciones nos hemos impuesto la obligación de consagrar líneas al virrey con cuyo gobierno se relaciona nuestro relato.
Después de la trágica suerte que cupo al primer virrey D. Blasco Núñez de Vela, pensó la corte de España que no convenía enviar inmediatamente al Perú otro funcionario de tan elevado carácter. Por el momento e investido con amplísimas facultades y firmas en blanco de Carlos V, llegó a estos reinos el licenciado La Gasca con el título de gobernador; y la historia nos refiere que más que a las armas, debió a su sagacidad y talento la victoria contra Gonzalo Pizarro.
Pacificado el país, el mismo La Gasca manifestó{18} al emperador la necesidad de nombrar un virrey en el Perú, y propuso para este cargo a D. Antonio de Mendoza, marqués de Mondéjar, conde de Tendilla, como hombre amaestrado ya en cosas de gobierno por haber desempeñado el virreinato de Méjico.
Hizo su entrada en Lima con modesta pompa el marqués de Mondéjar, segundo virrey del Perú, el 23 de septiembre de 1551. El reino acababa de pasar por los horrores de una larga y desastrosa guerra, las pasiones de partido estaban en pie, la inmoralidad cundía y Francisco Girón se aprestaba ya para acaudillar la sangrienta revolución de 1553.
No eran ciertamente halagüeños los auspicios bajo los que se encargó del mando el marqués de Mondéjar. Principió por adoptar una política conciliadora, rechazando—dice un historiador—las denuncias de que se alimenta la persecución. «Cuéntase de él—agrega Lorente—que habiendo un capitán acusado a dos soldados de andar entre indios, sosteniéndose con la caza y haciendo pólvora para su uso exclusivo, le dijo con rostro severo: «Esos delitos merecen más bien gratificación que castigo; porque vivir dos españoles entre indios y comer de lo que con sus arcabuces matan y hacer pólvora para sí y no para vender, no sé qué delito sea, sino mucha virtud y ejemplo digno de imitarse. Id con Dios, y que nadie me venga otro día con semejantes chismes, que no gusto de oirlos.»
¡Ojalá siempre los gobernantes diesen tan bella respuesta a los palaciegos enredadores, denunciantes de oficio y forjadores de revueltas y máquinas infernales! Mejor andaría el mundo.
Abundando en buenos propósitos, muy poco alcanzó a ejecutar el marqués de Mondéjar. Comisionó a su hijo D. Francisco para que recorriendo el Cuzco, Chucuito, Potosí y Arequipa, formulasen un informe sobre las necesidades de la raza indígena; nombró a Juan Betanzos para que escribiera una historia de los incas; creó la guardia de alabarderos; dictó{19} algunas juiciosas ordenanzas sobre policía municipal de Lima, y castigó con rigor a los duelistas y sus padrinos. Los desafíos, aun por causas ridículas, eran la moda de la época y muchos se realizaban vistiendo los combatientes túnicas color de sangre.
Provechosas reformas se proponía implantar el buen D. Antonio de Mendoza. Desgraciadamente, sus dolencias embotaban la energía de su espíritu, y la muerte lo arrebató en julio de 1552, sin haber completado diez meses de gobierno. Ocho días antes de su muerte, el 21 de julio, se oyó en Lima un espantoso trueno, acompañado de relámpagos, fenómeno que desde la fundación de la ciudad se presentaba por primera vez.
Al siguiente día D. Cristóbal de Agüero, que tal era el nombre del soldado, se presiento ante el capitán de los tercios tucumanos, D. Alvaro Castrillón, diciéndole:
—¡Mi capitán, ruego a usía me conceda licencia para dejar el servicio. Su majestad quiere soldados con honra, y yo la he perdido.
D. Alvaro, que distinguía mucho al de Agüero, le hizo algunas observaciones que se estrellaron en la inflexible resolución del soldado. El capitán accedió al fin a su demanda.
El ultraje inferido a D. Cristóbal había quedado en el secreto; pues el alcalde prohibió a los carceleros que hablasen de la azotaina. Acaso la conciencia le gritaba a D. Diego que la vara del juez le había servido para vengar en el jugador los agravios del galán.
Y así corrieron tres meses, cuando recibió Don Diego pliegos que lo llamaban a Lima para tomar posesión de una herencia; y obtenido permiso del corregimiento, principió a hacer sus aprestos de viaje.
Paseábase por Cantumarca en la víspera de su{20} salida, cuando se le acercó un embozado, preguntándole:
—¿Mañana es el viaje, señor licenciado?
—¿Le importa algo al muy impertinente?
—¿Que si me importa? ¡Y mucho! Como que tengo que cuidar esas orejas.
Y el embozado se perdió en una callejuela, dejando a Esquivel en un mar de cavilaciones.
En la madrugada emprendió su viaje al Cuzco. Llegado a la ciudad de los incas, salió el mismo día a visitar a un amigo, y al doblar una esquina sintió una mano que se posaba sobre su hombro. Volvióse sorprendido D. Diego, y se encontró con su víctima de Potosí.
—No se asuste, señor licenciado. Veo que esas orejas se conservan en su sitio y huélgome de ello.
D. Diego se quedó petrificado.
Tres semanas después llegaba nuestro viajero a Guamanga, y acababa de tomar posesión en la posada, cuando al anochecer llamaron a su puerta.
—¿Quién?—preguntó el golilla.
—¡Alabado sea el Santísimo!—contestó el de fuera.
—Por siempre alabado amén—y se dirigió Don Diego a abrir la puerta.
Ni el espectro de Banquo en los festines de Macbeth, ni la estatua del Comendador en la estancia del libertino D. Juan, produjeron más asombro que el que experimentó el alcalde hallándose de improviso con el flagelado de Potosí.
—Calma, señor licenciado. ¿Esas orejas no sufren deterioro? Pues entonces hasta más ver.
El terror y el remordimiento hicieron enmudecer a D. Diego.
Por fin, llegó a Lima, y en su primera salida encontró a nuestro hombre fantasma, que ya no le dirigía la palabra, pero que le lanzaba a las orejas una mirada elocuente. No había medio de esquivarlo. En el templo y en el paseo era el pegote de su sombra, su pesadilla eterna.
La zozobra de Esquivel era constante y el más{21} leve ruido le hacía estremecer. Ni la riqueza, ni las consideraciones que, empezando por el virrey, le dispensaba la sociedad de Lima, ni los festines, nada, en fin, era bastante para calmar sus recelos. En su pupila se dibujaba siempre la imagen del tenaz perseguidor.
Y así llegó el aniversario de la escena de la cárcel. Eran las diez de la noche, y D. Diego, seguro de que las puertas de su estancia estaban bien cerradas, arrellanado en un sillón de vaqueta, escribía su correspondencia a la luz de una lámpara mortecina. De repente, un hombre se descolgó cautelosamente por una ventana del cuarto vecino, dos brazos nervudos sujetaron a Esquivel, una mordaza ahogó sus gritos y fuertes cuerdas ligaron su cuerpo al sillón.
El hidalgo de Potosí estaba delante, y un agudo puñal relucía en sus manos.
—Señor alcalde mayor—le dijo,—hoy vence el año y vengo por mi honra.
Y con salvaje serenidad rebanó las orejas del infeliz licenciado.
D. Cristóbal de Agüero logró trasladarse a España, burlando la persecución del virrey marqués de Mondéjar. Solicitó una audiencia de Carlos V, lo hizo juez de su causa, y mereció, no sólo el perdón del soberano, sino el título de capitán en un regimiento que se organizaba para Méjico.
El licenciado murió un mes después, más que por consecuencia de las heridas, de miedo al ridículo de oirse llamar el Desorejado.
![]()
Doña Claudia Orriamún era por los años de 1640 el más lindo pimpollo de esta ciudad de los reyes. Veinticuatro primaveras, sal de las salinas de Lima y un palmito angelical han sido siempre más de lo preciso para volver la boca agua a los golosos. Era una limeña de aquellas que cuando miran parece que premian, y cuando sonríen parece que besan. Si a esto añadimos que el padre de la joven, al pasar a mejor vida en 1637, la había dejado, bajo el amparo de una tía sesentona y achacosa, legándole un decente caudal, bien podrá creérsenos, sin juramento previo y como si lo testificaran gilitos descalzos, que no eran pocos los niños que andaban tras del trompo, hostigando a la muchacha con palabras de almíbar, besos hipotéticos, serenatas, billetes y demás embolismos con los que, desde que{23} el mundo empezó a civilizarse, sabemos los del sexo feo dar guerra a las novicias y hasta a las catedráticas en el ars amandi.
Parece que para Claudia no había sonado aún el cuarto de hora memorable en la vida de la mujer, pues a ninguno de los galanes alentaba ni con la más inocente coquetería. Pero, como cuando menos se piensa salta la liebre, sucedió que la niña fué el Jueves Santo con su dueña y un paje a visitar estaciones, y del paseo a los templos volvió a casa con el corazón perdido. Por sabido se calla que la tal alhaja debió encontrársela un buen mozo.
Así era en efecto. Claudia acertó a entrar en la iglesia de Santo Domingo, a tiempo y sazón que salía de ella el virrey con gran séquito de oidores, cabildantes y palaciegos, todos de veinticinco alfileres y cubiertos de relumbrones. La joven, para mirar más despacio la lujosa comitiva, se apoyó en la famosa pila bautismal que, forrada en plata, forma hoy el orgullo de la comunidad dominica; pues, como es auténtico, en la susodicha pila se cristianaron todos los nacidos en Lima durante los primeros años de la fundación de la ciudad. Terminado el desfile, Claudia iba a mojar en la pila la mano más pulida que han calzado guantecitos de medio punto, cuando la presentaron con galantería extremada una ramita de verbena empapada en el agua bendita. Alzó ella los ojos, sus mejillas se tiñeron de carmín y... ¡Dios la haya perdonado! se olvidó de hacer la cruz y santiguarse. ¡Cosas del demonio!
Había llegado el cuarto de hora para la pobrecita. Tenía por delante al más gallardo capitán de las tropas reales. El militar la hizo un saludo cortesano, y aunque su boca permaneció muda, su mirada habló como un libro. La declaración de amor quedaba hecha y la ramita de verbena en manos de Claudia. Por esos tiempos, a ningún desocupado se le había ocurrido inventar el lenguaje de las flores,{24} y éstas no tenían otra significación que aquella que la voluntad estaba interesada en darla.
En las demás estaciones que recorrió Claudia, encontró siempre a respetuosa distancia al gentil capitán, y esta tan delicada reserva acabó de cautivarla. Podía aplicarse a los recién flechados por Cupido esta conceptuosa seguidilla:
Ella, para tranquilizar las alarmas de su pudibunda conciencia, podía decirse como la beata de cierta conseja:
D. Cristóbal Manrique de Lara era un joven hidalgo español, llegado al Perú junto con el marqués de Mancera y en calidad de capitán de su escolta. Apalabrado para entrar en su familia, pues cuando regresase a España debía casarse con una sobrina de su excelencia, era nuestro oficial uno de los favoritos del virrey.
Bien se barrunta que tan luego como llegó el sábado y resucitó Cristo y las campanas repicaron gloria, varió de táctica el galán, y estrechó el cerco de la fortaleza sin andarse con curvas ni paralelas. Como el bravo Córdova en la batalla de Ayacucho, el capitancito se dijo: «¡Adelante! ¡Paso de vencedores!»
Y el ataque fué tan esforzado y decisivo, que Claudia entró en capitulaciones, y se declaró vencida y en total derrota, que
Por supuesto, que el primer artículo, el sine qua non de las capitulaciones, pues como dice una copla:
fué que debía recibir la bendición del cura tan pronto como llegasen de España ciertos papeles de familia que él se encargaba de pedir por el primer galeón que zarpase para Cádiz. La promesa de matrimonio sirvió aquí de escalerita, que la gran escalera fué el mucho querer de la dama. Eso de largo noviazgo, y más si se ha aflojado prenda, tiene tres pares de perendengues. El matrimonio ha de ser como el huevo frito: de la sartén a la boca.
Y corrían los meses, y los para ella anhelados pergaminos no llegaban, hasta que, aburrida, amenazó a D. Cristóbal con dar una campanada que ni la de Mariangola; y estrechólo tanto, que asustado el hidalgo se espontaneó con su excelencia, y le pidió consejo salvador para su crítica situación.
La conversación que medió entre ambos no ha llegado a mi noticia ni a la de cronista alguno que yo sepa; pero lo cierto es que, como consecuencia de ella, entre gallos y media noche desapareció de Lima el galán, llevándose probablemente en la maleta el honor de doña Claudia.
Mientras D. Cristóbal va galopando y tragándose leguas por endiablados caminos, echaremos un párrafo de historia.
El Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo y Leyva, marqués de Mancera, señor de las Cinco Villas, comendador de Esparragal en el orden y caballería de Alcántara y gentilhombre de cámara de su majestad, llegó a Lima para relevar al virrey conde de Chinchón en 18 de enero de 1639.
Las armas del de Leyva eran castillo de oro sobre campo de sinople, bordura de gules con trece estrellas de oro.
Las fantasías y la mala política de Felipe IV y de su valido el condeduque de Olivares se dejaban sentir hasta en América. Por un lado los brasileños, apoyando la guerra entre Portugal y España, hacían aprestos bélicos contra el Perú; y por otro, una fuerte escuadra holandesa, armada por Guillermo de Nassau y al mando de Enrique Breant, amenazaba apoderarse de Valdivia y Valparaíso. El marqués de Mancera tomó enérgicas y acertadas medidas para mantener a raya a los vecinos, que desde entonces, sea de paso dicho, miraban el Paraguay con ojos de codicia; y aunque los corsarios abandonaron la empresa por desavenencias que entre ellos surgieron y por no haber obtenido, como lo esperaban, la alianza con los araucanos, el prudente virrey no sólo amuralló y fortificó el antiguo Callao, haciendo para su defensa fundir artillería en Lima, sino que dió a su hijo D. Antonio de Toledo el mando de la flotilla conocida después por la de los siete viernes. Nació este mote de que cuando el hijo de su excelencia regresó de Chiloé sin haber quemado pólvora, hizo constar en su relación de viaje que en viernes había zarpado del Callao, arribado en viernes a Arica para tomar lenguas, llegado a Valdivia en viernes y salido en viernes, sofocado en viernes un motín de marineros jugadores, libertádose una de sus naves de naufragar en viernes y, por fin, fondeado en el Callao en viernes.
Como hemos referido en nuestros Anales de la Inquisición, los portugueses residentes en Lima eran casi todos acaudalados e inspiraban recelos de estar{27} en connivencia con el Brasil para minar el poder español. El 1.º de diciembre de 1640 se había efectuado el levantamiento de Portugal. El Santo Oficio había penitenciado y aun consumido en el brasero a muchos portugueses, convictos o no convictos de practicar la religión de Moisés.
En 1642 dispuso el virrey que los portugueses se presentasen en palacio con las armas que tuvieran y que saliesen luego del país, disposición que también se comunicó a las autoridades del Río de la Plata. Presentáronse en Lima más de seis mil; pero dícese que consiguieron la revocatoria de la orden de expulsión, mediante un crecido obsequio de dinero que hicieron al marqués. En el juicio de residencia que según costumbre se siguió a D. Pedro de Toledo y Leyva, cuando en 1647 entregó el mando al conde de Salvatierra, figura esta acusación de cohecho. El virrey fué absuelto de ella.
Los enemigos del marqués contaban que cuando más empeñado estaba en perseguir a los judíos portugueses, le anunció un día su mayordomo que tres de ellos estaban en la antesala solicitando audiencia, y que el virrey contestó: «No quiero recibir a esos canallas que crucificaron a Nuestro Señor Jesucristo.» El mayordomo le nombró entonces a los solicitantes, que eran de los más acaudalados mercaderes de Lima, y dulcificándose el ánimo de su excelencia, dijo: «¡Ah! Deja entrar a esos pobres diablos. Como hace tanto tiempo que pasó la muerte de Cristo, quien sabe si no son más que exageraciones y calumnias las cosas que se refieren de los judíos!» Con este cuentecillo explican los maldicientes el general rumor de que el virrey había sido comprado por el oro de los portugueses.
Bajo el gobierno del marqués de Mancera quedó concluído el socavón mineral de Huancavelica; y en 1641 se introdujo para desesperación de los litigantes el uso del papel sellado, con lo que el real tesoro alcanzó nuevos provechos.
Una erupción del Pichincha en 1645, que causó{28} grandes estragos en Quito y casi destruyó Riobamba, y un espantoso temblor que en 1647 sepultó más de mil almas en Santiago de Chile, hicieron que los habitantes de Lima, temiendo la cólera celeste, dejasen de pensar en fiestas y devaneos para consagrarse por entero a la vida devota. El sentimiento cristiano se exaltó hasta el fanatismo, y raro era el día en que no cruzara por las calles de Lima una procesión de penitencia. A los soldados se les impuso la obligación de asistir a los sermones del padre Alloza, y en tan luctuosos tiempos vivían en predicamento de santidad y reputados por facedores de milagros el mercedario Urraca, el jesuíta Castillo, el dominico Juan Masías y el agustino Vadillo. A santo por comunidad, para que ninguna tuviese que envidiarse.
Este virrey fué el que en 1645 restauró con gran ceremonia el mármol que infama la memoria del maestre de campo Francisco de Carbajal.
Gobernaba la imperial villa de Potosí, como su décimooctavo corregidor, el general D. Juan Vázquez de Acuña, de la orden de Calatrava, cuando a principios de 1642 se le presento el capitán Don Cristóbal Manrique de Lara con pliegos en que el virrey le confería el mando de las milicias que se organizaban para guarnición del Tucumán, y a la vez lo recomendaba mucho a la particular estimación de su señoría.
Era esta una de las épocas de auge para el mineral; pues el bando de los vicuñas había celebrado una especie de armisticio con la parcialidad contraria y la gente no pensaba sino en desentrañar plata para gastarla sin medida. Tal era la opulencia, que la dote que llevaban al matrimonio las hijas de minero rara vez bajaba de medio milloncejo, y lecho nupcial hubo al que el suegro hizo{29} poner barandilla de oro macizo. Si aquello no era lujo, que venga Creso y lo diga.
Tenemos a la vista muchos e irrefutables documentos que revelan que la riqueza sacada del cerro de Potosí desde 1545, fecha del descubrimiento de las vetas argentíferas, hasta 31 de diciembre de 1800, fué de tres mil cuatrocientos millones de pesos fuertes, y un pico que ni el de un alcatraz, y que ya lo querría este sacristán para cigarros y guantes. Y no hay que tomarlo a fábula, porque los comprobantes se hallan en toda regla y sin error de suma o pluma.
Sólo una mina conocemos que haya producido más plata que todas las de Potosí. Esa mina se llama el Purgatorio. Desde que la iglesia inventó o descubrió el Purgatorio, fabricó también un arcón sin fondo y que nunca ha de llenarse, para echar en él las limosnas de los fieles por misas, indulgencias, responsos y demás golosinas de que tanto se pagan las ánimas benditas.
El juego, las vanidosas competencias, los galanteos y desafíos formaban la vida habitual de los mineros; y D. Cristóbal, que llevaba el pasaporte de su nobleza y marcial apostura, se vió pronto rodeado de obsequiosos amigos que lo arrastraron a esa existencia de disipación y locura constante. En Potosí se vivía hoy por hoy, y nadie se cuidaba del mañana.
Hallábase una noche nuestro capitán en uno de los más afamados garitos, cuando entró un joven y tomó asiento cerca de él. La fortuna no sonreía en esa ocasión a D. Cristóbal, que perdió hasta la última moneda que llevaba en la escarcela.
El desconocido, que no había arriesgado un real a la partida, parece que esperaba tal emergencia; pues sin proferir una palabra le alargó su bolsa. Hallábase ésta bien provista, y entre las mallas relucía el oro.
—Gracias, caballero—dijo el capitán aceptando la{30} bolsa y contando las cincuenta onzas que ella contenía.
Con este refuerzo se lanzó el furioso jugador tras el desquite; pero el hombre no estaba en vena, y cuando hubo perdido toda la suma, se volvió hacia el desconocido:
—Y ahora, señor caballero, pues tal merced me ha hecho, dígame, si es servido, donde está su posada para devolverle su generoso préstamo.
—Pasado mañana, al alba, espero al hidalgo en la plaza del Regocijo.
—Allí estaré—contestó el capitán, no sin sorprenderse por lo inconveniente de la hora fijada.
Y el desconocido se embozó la capa, y salió del garito sin estrechar la mano que D. Cristóbal le tendía.
Hacía un frío siberiano capaz de entumecer al mismísimo rey del fuego, y los primeros rayos del sol doraban las crestas del empinado cerro, cuando D. Cristóbal, envuelto en su capa, llegó a la solitaria plaza del Regocijo, donde ya lo esperaba su acreedor.
—Huélgome de la exactitud, señor capitán.
—Jáctome de ser cumplido, siempre que se trata de pagar deudas.
—¿Y eslo también el Sr. D. Cristóbal para hacer honor a su palabra empeñada?—preguntó el desconocido dando a su acento el tono de impertinente ironía.
—Si otro que vuesamerced, a quien estoy obligado, se permitiese dudarlo, buena hoja llevo al cinto, que ella y no la lengua diera cabal respuesta.
—Pues ahórrese palabras el hidalgo sin hidalguía, y empuñe.
Y el desconocido desenvainó rápidamente su espada y dió con ella un planazo a D. Cristóbal antes de que éste hubiera alcanzado a ponerse en guardia.{31} El capitán arremetió furioso a su adversario que paraba las estocadas con destreza y sangre fría. El combate duraba ya algunos minutos, y D. Cristóbal, ciego de coraje, olvidaba la defensa, cuidando sólo de no flaquear en el ataque; pero de pronto su antagonista le hizo saltar el acero, y viéndolo desarmado, le hundió la espada en el pecho, gritándole:
—¡Tu vida por mi honra! Claudia te mata.
El poeta Juan Sobrino que, a imitación de Peralta en su Lima fundada, escribió en verso la historia de Potosí, trae una ligera alusión a este suceso.
Bartolomé Martínez Vela en su curiosa Crónica potosina dice: «En este mismo año de 1642, doña Claudia Orriamún mató con un golpe de alfange a D. Cristóbal Manrique de Lara, caballero de los reinos de España, porque la sedujo con varias promesas y la dejó burlada. Fué presa doña Claudia, y sacándola a degollar, la quitaron los criollos con muchas muertes y heridas de los que se opusieron; y metiéndola en la iglesia mayor, de allí la pasaron a Lima. Ya en el año anterior había sucedido aquella batalla tan celebrada de los poetas de Potosí y cantada por sus calles, en la cual salieron al campo doña Juana y doña Lucía Morales, doncellas nobles, de la una parte, y de la otra D. Pedro y D. Graciano González, hermanos como también lo eran ellas. Diéronse la batalla en cuatro feroces caballos con lanzas y escudos, donde fueron muertos miserablemente D. Graciano y D. Pedro, quizá por la mucha razón que asistía a las contrarias, pues era caso de honra.»
Que las damas potosinas eran muy quisquillosas en cuanto con la negra honrilla se relacionase, quiero acabar de comprobarlo copiando de otro autor el siguiente relato: «Aconteció en 1663 que riñendo en{32} un templo doña Magdalena Téllez, viuda rica, con doña Ana Rosen, el marido de ésta, llamado Don Juan Salas de Varea, dió una bofetada a doña Magdalena, la cual contrajo a poco matrimonio con el contador D. Pedro Arechua, vizcaíno, bajo la condición de que la vengaría del agravio. Arechua fué aplazando su compromiso y acabó por negarse a cumplirlo, lo cual ofendió a doña Magdalena hasta el punto de resolverse una noche a asesinar a su marido; y agrega un cronista que todavía tuvo ánimo para arrancarle el corazón. Ella fué encarcelada y sufrió la pena de garrote, a pesar de los ruegos del obispo Villarroel, que fueron rechazados por la audiencia de Chuquisaca, lo mismo que la oferta de doscientos mil pesos que los vecinos de Potosí hicieron para salvarle la vida.»
¡Zambomba con las mujercitas de Potosí!
Concluyamos con doña Claudia.
En Lima el virrey no creyó conveniente alborotar el cotarro, y mandó echar tierra sobre el proceso. Motivos de conciencia tendría el señor marqués para proceder así.
Claudia tomó el velo en el monasterio de Santa Clara, y fué su padrino de hábito el arzobispo Don Pedro Villagómez, sobrino de Santo Toribio.
Por fortuna, su ejemplo y el de las hermanitas Morales no fué contagioso; pues si las hijas de Eva hubieran dado en la flor de desafiar a los pícaros que, después de engatusarlas, salen con paro medio, fijamente que se quedaba este mundo despoblado de varones.
![]()
(A la distinguida escritora Clorinda Matto de Turner)
Dama de mucho cascabel y de mas temple que el acero toledano fué doña Ana de Borja, condesa de Lemos y virreina del Perú. Por tal la tuvo S. M. doña María Ana de Austria, que gobernaba la monarquía española durante la minoría de Carlos II; pues al nombrar virrey del Perú al marido, lo proveyó de real cédula, autorizándolo para que, en caso de que el mejor servicio del reino le obligase a abandonar lima, pusiese las riendas del gobierno en manos de su consorte.
En tal conformidad, cuando su excelencia creyó indispensable ir en persona a apaciguar las turbulencias de Laycacota, ahorcando al rico minero Salcedo, quedó doña Ana en esta ciudad de los reyes presidiendo la Audiencia, y su gobierno duró desde junio de 1668 hasta abril del año siguiente.
El conde de Bornos decía que «la mujer de más ciencia sólo es apta para gobernar doce gallinas{34} y un gallo.» ¡Disparate! Tal afirmación no puede rezar con doña Ana de Borja y Aragón que, como ustedes verán, fué una de las infinitas excepciones de la regla. Mujeres conozco yo capaces de gobernar veinticuatro gallinas y... hasta dos gallos.
Así como suena y mal que nos pese a los peruleros, hemos sido durante diez meses gobernados por una mujer... y francamente que con ella no nos fué del todo mal, porque el pandero estuvo en manos que lo sabían hacer sonar.
Y para que ustedes no digan que por mentir no pagan los cronistas alcabala y que los obligo a que me crean bajo la fe de mi honrada palabra, copiaré lo que sobre el particular escribe el erudito Sr. de Mendiburu en su Diccionario Histórico: «Al emprender su viaje a Puno el conde de Lemos, encomendó el gobierno del reino a doña Ana, su mujer, quien lo ejerció durante su ausencia, resolviendo todos los asuntos, sin que nadie hiciese la menor observación, principiando por la Audiencia, que reconocía su autoridad. Tenemos en nuestro poder un despacho de la virreina, nombrando un empleado del tribunal de cuentas, y está encabezado como sigue: «D. Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos, y doña Ana de Borja, su mujer, condesa de Lemos, en virtud de la facultad que tiene para el gobierno de estos reinos, atendiendo a lo que representa el tribunal, he venido en nombrar y nombro de muy buena gana, etc., etc.»
Otro comprobante. En la colección de Documentos históricos de Odriozola, se encuentra una provisión de la virreina, disponiendo aprestos marítimos contra los piratas.
Era doña Ana, en su época de mando, dama de veintiséis años, de gallardo cuerpo, aunque de rostro poco agraciado. Vestía con esplendidez y nunca se la vió en público sino cubierta de brillantes. De su carácter dicen que era en extremo soberbio y dominador y que vivía muy infatuada con su abolorio y pergaminos.
¡Si sería chichirinada la vanidad de quien, como ella, contaba entre los santos de la corte celestial nada menos que a su abuelo Francisco de Borja!
Las picarescas limeñas, que tanto quisieron a doña Teresa de Castro, la mujer del virrey D. García, no vieron nunca de buen ojo a la condesa de Lemos y la bautizaron con el apodo de la Patona. Presumo que la virreina sería mujer de mucha base.
Entrando ahora en la tradición, cuéntase de la tal doña Ana algo que no se le habría ocurrido al ingenio del más bregado gobernante, y que prueba, en substancia, cuán grande es la astucia femenina y que, cuando la mujer se mete en política o en cosas de hombre, sabe dejar bien puesto su pabellón.
Entre los pasajeros que en 1668 trajo al Callao el galeón de Cádiz, vino un fraile portugués de la orden de San Jerónimo. Llamábase el padre Núñez. Era su paternidad un hombrecito regordete, ancho de espaldas, barrigudo, cuellicorto, de ojos abotargados y de nariz roma y rubicunda. Imagínate, lector, un candidato para una apoplejía fulminante y tendrás cabal retrato del jeronimita.
Apenas llegado éste a Lima, recibió la virreina un anónimo en que la denunciaban que el fraile no era tal fraile, sino espía o comisionado secreto de Portugal, quien, para el mejor logro de alguna maquinación política, se presentaba disfrazado con el santo hábito.
La virreina convocó a los oidores y sometió a su acuerdo la denuncia. Sus señorías opinaron por que inmediatamente y sin muchas contemplaciones se echase guante al padre Núñez y se le ahorcase coram populo. ¡Ya se ve! En esos tiempos no estaban de moda las garantías individuales ni otras candideces de la laya que hogaño se estilan, y que así garantizan al prójimo que cae debajo, como una cota de seda de un garrotazo en la espalda.
La sagaz virreina se resistió a llevar las cosas al estricote, y viniéndosele a las mientes algo que narra Garcilaso de Francisco de Carbajal, dijo a{36} sus compañeros de Audiencia: «Déjenlo vueseñorías por mi cuenta que, sin necesidad de ruido ni de tomar el negocio por donde quema, yo sabré descubrir si es fraile o monago; que el hábito no hace al monje, sino el monje al hábito. Y si resulta preste tonsurado por barbero y no por obispo, entonces sin más kiries ni letanías llamamos a Gonzalvillo para que le cuelgue por el pescuezo en la horca de la plaza.»
Este Gonzalvillo, negro retinto y feo como un demonio, era el verdugo titular de Lima.
Aquel mismo día la virreina comisionó a su mayordomo para que invitase al padre Núñez a hacer penitencia en palacio.
Los tres oidores acompañaban a la noble dama en la mesa, y en el jardín esperaba órdenes el terrible Gonzalvillo.
La mesa estaba opíparamente servida, no con estas golosinas que hoy se usan y que son como manjar de monja, soplillo y poca substancia, sino con esas suculentas, sólidas y que se pegan al riñón. La fruta de corral, pavo, gallina y hasta chancho enrollado, lucía con profusión.
El padre Núñez no comía... devoraba. Hizo cumplido honor a todos los platos.
La virreina guiñaba el ojo a los oidores como diciéndoles:
—¡Bien engulle! Fraile es.
Sin saberlo, el padre Núñez había salido bien de la prueba. Faltábale otra.
La cocina española es cargada de especias, que naturalmente despiertan la sed.
Moda era poner en la mesa grandes vasijas de barro de Guadalajara que tiene la propiedad de conservar más fresca el agua, prestándola muy agradable sabor.
Después de consumir, como postres, una muy competente ración de afajores, pastas y dulces de las monjas, no pudo el comensal dejar de sentir im{37}periosa necesidad de beber; que seca garganta, ni gruñe ni canta.
—¡Aquí te quiero ver escopeta!—murmuró la condesa.
Esta era la prueba decisiva que ella esperaba. Si su convidado no era lo que por el traje revelaba ser, bebería con la pulcritud que no se acostumbra en el refectorio.
El fraile tomó con ambas manos el pesado cántaro de Guadalajara, lo alzó casi a la altura de la cabeza, recostó ésta en el respaldo de la silla, echóse a la cara el porrón y empezó a despacharse a su gusto.
La virreina, viendo que aquella sed era como la de un arenal y muy frailuno el modo de apaciguarla, le dijo sonriendo:
—¡Beba, padre, beba, que le da la vida!
Y el fraile, tomando el consejo por amistoso interés de su salud, no despegó la boca del porrón hasta que lo dejó sin gota. En seguida su paternidad se pasó la mano por la frente para limpiarse el sudor que le corría a chorros, y echó por la boca un regüeldo que imitaba el bufido de una ballena arponada.
Doña Ana se levantó de la mesa y salióse al balcón seguida de los oidores.
—¿Qué opinan vueseñorías?
—Señora, que es fraile y de campanillas—contestaron a una los interpelados.
—Así lo creo en Dios y en mi ánima. Que se vaya en paz el bendito sacerdote.
¡Ahora digan ustedes si no fué mucho hombre la mujer que gobernó al Perú!
![]()
Confieso que entre las muchas tradiciones que he sacado a luz, ninguna me ha puesto en mayores atrenzos que la que hoy traslado al papel. La tinta se me vuelve borra entre los puntos de la pluma, tanto es de espinoso y delicado el argumento. Pero a Roma por todo, y quiera un buen numen sacarme airoso de la empresa y que alcance a cubrir con un velo de decoro, siquier no sea muy tupido, este mi verídico relato de un suceso que fué en Lima más sonado que las narices.
Doña Verónica Aristizábal, no embargante sus treinta y cinco pascuas floridas, era por los años de 1688 lo que en toda tierra de herejes y cristianos se llama una buena moza. Jamón mejor conservado ni en Westfalia.
Viuda del conde de Puntos Suspensivos—que es un título como otro cualquiera, pues el real no se{39} me antoja ponerlo en letras de molde,—habíala éste, al morir, nombrado tutora de sus dos hijos, de los cuales el mayor contaba a la sazón cinco años. La fortuna del conde era lo que se dice señora fortuna, y consistía, amén, de la casa solariega y valiosas propiedades urbanas, en dos magníficas haciendas situadas en uno de los fertilísimos valles próximos a esta ciudad de los reyes. Y perdóname, lector, que altere nombres y que no determine el lugar de la acción; pues al hacerlo, te pondría los puntos sobre las íes, y acaso tu malicia te haría sin muchos tropezones señalar con el dedo a los descendientes de la condesa de Puntos Suspensivos, como hemos convenido en llamar a la interesante viuda. En materia de guardar un secreto, soy canciller del sello de la puridad.
Luego que pasaron los primeros meses de luto y que hubo llenado fórmulas de etiqueta social, abandonó Verónica la casa de Lima y fué con baúles y petacas a establecerse en una de las haciendas. Para que el lector se forme concepto de la importancia del feudo rústico, nos bastará consignar que el número de esclavos llegaba a mil doscientos.
Había entre ellos un robusto y agraciado mulato, de veinticuatro años, a quien el difunto conde había sacado de pila y, en su calidad de ahijado, tratado siempre con especial cariño y distinción. A la edad de trece años, Pantaleón, que tal era su nombre, fué traído a Lima por el padrino, quien lo dedicó a aprender el empirismo rutinero que en esos tiempos se llamaba ciencia médica y de que tan cabal idea nos ha legado el Quevedo limeño Juan de Caviedes en su graciosísimo Diente del Parnaso. Quizá Pantaleón, pues fué contemporáneo de Caviedes, es uno de los tipos que campean en el libro de nuestro original y cáustico poeta.
Cuando el conde consideró que su ahijado sabía ya lo suficiente para enmendarle una receta al mismo Hipócrates, lo volvió a la hacienda con el empleo de médico y boticario, asignándole cuarto fuera{40} del galpón habitado por los demás esclavos, autorizándolo para vestir decentemente y a la moda, y permitiéndole que ocupara asiento en la mesa donde comían el mayordomo o administrador, gallego burdo como un alcornoque; el primer caporal, que era otro ídem fundido en el mismo molde, y el capellán, rechoncho fraile mercedario y con más cerviguillo que un berrendo de Bujama. Estos, aunque no sin murmurar por lo bajo, tuvieron que aceptar por comensal al flamante dotor; y en breve, ya fuese por la utilidad de servicios que éste les prestara librándolos en más de un atracón, o porque se les hizo simpático por la agudeza de su ingenio y distinción de modales, ello es que capellán, mayordomo y caporal no podían pasar sin la sociedad del esclavo, a quien trataban como íntimo amigo y de igual a igual.
Por entonces llegó mi señora la condesa a establecerse en la hacienda, y aparte del capellán y los dos gallegos, que eran los empleados más caracterizados del fundo, admitió en su tertulia nocturna al esclavo, que para ella, aparte el título de ahijado y protegido de su difunto, tenía la recomendación de ser el D. Preciso para aplicar un sedativo contra la jaqueca, o administrar una pócima en cualquiera de los achaques a que es tan propensa nuestra flaca naturaleza.
Pero Pantaleón no sólo gozaba del prestigio que da la ciencia, sino que su cortesanía, su juventud y su vigorosa belleza física formaban contraste con la vulgaridad y aspecto del mercedario y los gallegos. Verónica era mujer, y con eso está dicho que su imaginación debió dar mayores proporciones al contraste. El ocio y aislamiento de vida en una hacienda, los nervios siempre impresionables en las hijas de Eva, la confianza que para calmarlos se tiene en el agua de melisa, sobre todo si el médico que la propina es joven, buen mozo e inteligente, la frecuencia e intimidad del trato y... ¡qué sé yo!... hicieron que a la condesa le clavara el pícaro de{41} Cupido un acerado dardo en mitad del corazón. Y como cuando el diablo no tiene que hacer mata moscas con el rabo, y en levas de amor no hay tallas, sucedió... lo que ustedes, sin ser brujos, ya habrán adivinado. Con razón dice una copla:
Lector, un cigarro o un palillo para los dientes, y hablemos de historia colonial.
El Sr. D. Melchor de Liñán y Cisneros entró en Lima, con el carácter de arzobispo, en febrero de 1678; pero teniendo el terreno tan bien preparado en la corte de Madrid que, cinco meses después, Carlos II, destituyendo al conde de Castellar, nombraba a su ilustrísima virrey del Perú; y entre otras mercedes concedióle más tarde el título de conde de Puebla de los Valles, título que el arzobispo transfirió a uno de sus hermanos.
Sus armas eran las de los Liñán: escudo bandado de oro y gules.
El virrey conde de Castellar entregó bien provistas las reales cajas, y el virrey arzobispo se cuidó de no incurrir en la nota de derrochador. Si no de riqueza, puede afirmarse que no fué de penuria la situación del país bajo el gobierno de Liñán y Cisneros, quien, hablando de la Hacienda, decía muy espiritualmente que era preciso guardarla de los muchos que la guardaban y defenderla de los muchos que la defendían.
Desgraciadamente, lo soberbio de su carácter y la mezquina rivalidad que abrigara contra su antecesor, hostilizándolo indignamente en el juicio de residencia, amenguan ante la historia el nombre del virrey arzobispo.
Bajo esta administración fué cuando los vecinos de Lima enviaron barrillas de oro para el chapín de la reina, nombre que se daba al obsequio que hacían los pueblos al monarca cuando éste contraía matrimonio: era, digámoslo así, el regalo de boda que ofrecían los vasallos.
Los brasileros se apoderaron de una parte del territorio fronterizo a Buenos Aires, y su ilustrísima envió con presteza tropas que, bajo el mando del maestre de campo D. José de Garro, gobernador del Río de la Plata, los desalojaron después de reñidísima batalla. La paz de Utrecht vino a poner término a la guerra, obteniendo Portugal ventajosas concesiones de España.
Los filibusteros Juan Guarín (Warlen) y Bartolomé Chearps, apoyados por los indios del Darién, entraron por el mar del Sur, hicieron en Panamá algunas presas de importancia, como la del navío Trinidad, saquearon los puertos de Barbacoas, Ilo y Coquimbo, incendiaron la Serena y el 9 de febrero de 1681 desembarcaron en Arica. Gaspar de Oviedo, alférez real y justicia mayor de la provincia, se puso a la cabeza del pueblo y, después de ocho horas de encarnizado combate, los piratas tuvieron que acogerse a sus naves, dejando entre los muertos al capitán Guarín y once prisioneros. Liñán de Cisneros equipó precipitadamente en el Callao dos buques, los artilló con treinta piezas, y confirió su mando al general Pantoja; y aunque es verdad que nuestra escuadrilla no dió caza a los piratas, sus maniobras influyeron para que éstos, desmoralizados ya con el desastre de Arica, abandonasen nuestros mares. En cuanto a los once prisioneros, fueron ajusticiados en la plaza Mayor de Lima.
Fué esta época de grandes cuestiones religiosas. Las competencias de frailes y jesuítas en las misiones de Mojos, Carabaya y Amazonas; un tumultuoso capítulo de las monjas de Santa Catalina en Quito, muchas de las cuales abandonaron la clausura, y la cuestión del obispo Mollinedo con los{43} canónigos del Cuzco, por puntos de disciplina, darían campo para escribir largamente. Pero la conmoción más grave fué la de los franciscanos de Lima que el 23 de diciembre de 1680, a las once de la noche, pusieron fuego a la celda del comisario general de la orden fray Marcos Terán.
Bajo el gobierno de Liñán de Cisneros, vigésimo primo virrey del Perú, se recibieron en Lima los primeros ejemplares de la Recopilación de leyes de Indias, impresión hecha en Madrid en 1680; se prohibió la fabricación de aguardientes que no fuesen de los conchos puros del vino, y se fundó el conventillo de Santa Rosa de Viterbo para beatas franciscanas.
El mayor monstruo los celos es el título de una famosa comedia del teatro antiguo español, y a fe que el poeta anduvo acertadísimo en el mote.
Un año después de establecida la condesa en la hacienda, hizo salir de un convento de monjas de Lima a una esclavita, de quince a diez y seis abriles, fresca como un sorbete, traviesa como un diente, alegre como una misa de aguinaldo, y con un par de ojos negros, tan negros que parecían hechos de tinieblas. Era la predilecta, la engreída de Verónica. Antes de enviarla al monasterio para que perfeccionase su educación aprendiendo labores de aguja y demás cosas en que son tan duchas las buenas madres, su ama la había pagado maestros de música y de baile; y la muchacha aprovechó tan bien las lecciones, que no había en Lima más diestra tañedora de arpa, ni timbre de voz más puro y flexible para cantar la bella Aminta y el pastor feliz, ni pies más ágiles para trenzar una sajuriana, ni cintura más cenceña y revolucionaria para bailar un bailecito de la tierra.
Describir la belleza de Gertrudis sería para mí obra de romanos. Pálido sería el retrato que emprendiera yo hacer de la mulata, y basta que el lector{44} se imagine uno de esos tipos de azúcar refinada y canela de Ceylán, que hicieron decir al licencioso ciego de la Merced, en una copla que yo me guardaré de reproducir con exactitud:
La llegada de Gertrudis a la hacienda despertó en el capellán y el médico todo el apetito que inspira una golosina. Su reverencia frailuna dió en padecer de distracciones cuando abría su libro de horas; y el médico-boticario se preocupó con la mocita, a extremo tal que, en cierta ocasión, administró a uno de sus enfermos jalapa en vez de goma arábiga, y en un tumbo de dado estuvo que lo despachase sin postillón al país de las calaveras.
Alguien ha dicho (y por si nadie ha pensado en decir tal paparrucha, diréla yo) que un rival tiene ojos de telescopio para descubrir, no digo un cometa crinito, sino una pulga en el cielo de sus amores. Así se explica que el capellán no tardase en comprender y adquirir pruebas de que entre Pantaleón y Gertrudis existía lo que, en política, llamaba uno de nuestros prohombres connivencias criminales. El despechado rival, pensó entonces en vengarse, y fué a la condesa con el chisme, alegando hipócritamente que era un escándalo y un faltamiento a tan honrada casa que dos esclavos anduviesen entretenidos en picardihuelas que la moral y la religión condenan. ¡Bobería! No se fundieron campanas para asustarse del repique.
Probable es que si el mercedario hubiera podido sospechar que Verónica había hecho de su esclavo algo más que un médico, se habría abstenido de acusarlo. La condesa tuvo la bastante fuerza de voluntad para dominarse, dió las gracias al capellán por el cristiano aviso, y dijo sencillamente que ella sabría poner orden en su casa.
Retirado el fraile, Verónica se encerró en su dormitorio para dar expansión a la tormenta que se desarrollaba en su alma. Ella, que se había dignado descender del pedestal de su orgullo y preocupaciones para levantar hasta su altura a un miserable esclavo, no podía perdonar al que traidoramente la engañaba.
Una hora después, Verónica, afectando serenidad de espíritu, se dirigió al trapiche e hizo llamar al médico. Pantaleón se presentó en el acto, creyendo que se trataba de asistir algún enfermo. La condesa, con el tono severo de un juez, lo interrogó sobre las relaciones que mantenía con Gertrudis, y exasperada por la tenaz negativa del amante, ordenó a los negros que atándolo a una argolla de hierro, lo flagelasen cruelmente. Después de media hora de suplicio, Pantaleón estaba casi exánime. La condesa hizo suspender el castigo y volvió a interrogarlo. La víctima no retrocedió en su negativa; y más irritada que antes, la condesa lo amenazó con hacerlo arrojar en una paila de miel hirviendo.
La energía del infortunado Pantaleón no se desmintió ante la feroz amenaza, y abandonando el aire respetuoso con que hasta ese instante había contestado a las preguntas de su ama, dijo:
—Hazlo, Verónica, y dentro de un año, tal día como hoy, a las cinco de la tarde, te cito ante el tribunal de Dios.
—¡Insolente!—gritó furiosa la condesa, cruzando con su chicotillo el rostro del infeliz.—¡A la paila! ¡A la paila con él!
¡Horror!
Y el horrible mandato quedó cumplido en el instante.
La condesa fué llevada a sus habitaciones en completo estado de delirio. Corrían los meses, el{46} mal se agravaba, y la ciencia se declaró vencida. La furiosa loca gritaba en sus tremendos ataques:
—¡Estoy emplazada!
Y así llegó la mañana del día en que expiraba el fatal plazo, y ¡admirable fenómeno!, la condesa amaneció sin delirio. El nuevo capellán que había reemplazado al mercedario, fué llamado por ella y la oyó en confesión, perdonándola en nombre de Aquel que es todo misericordia.
El sacerdote dió a Gertrudis su carta de libertad y una suma de dinero que la obsequiaba su ama. La pobre mulata, cuya fatal belleza fué causa de la tragedia, partió una hora después para Lima, y tomó el hábito de donada en el monasterio de las clarisas.
Verónica pasó tranquila el resto del día.
El reloj de la hacienda, dió la primer campanada de las cinco. Al oirla la loca saltó de su lecho gritando:
—¡Son las cinco! ¡Pantaleón! ¡Pantaleón!
Y cayó muerta en medio del dormitorio.
![]()
Laura Venegas era bella como un sueño de amor en la primavera de la vida. Tenía por padre a D. Egas de Venegas, garnacha de la Real Audiencia de Lima, viejo más seco que un arenal, hinchado de prosopopeya, y que nunca volvió atrás de lo que una vez pensara. Pertenecía a la secta de los infalibles que, de paso sea dicho, son los más propensos a engañarse.
Con padre tal, Laura no podía ser dichosa. La pobre niña amaba locamente a un joven médico español llamado D. Enrique de Padilla, el cual, desesperado de no alcanzar el consentimiento del viejo, había puesto mar de por medio y marchado a Chile. La resistencia del golilla, hombre de voluntad de hierro, nacía de su decisión por unir{48} los veinte abriles de Laura con los cincuenta octubres de un compañero de oficio. En vano Laura, agotando el raudal de sus lágrimas, decía a su padre que ella no amaba al que la deparaba por esposo.
—¡Melindres de muchacha!—la contestaba el flemático padre.—El amor se cría.
¡El amor se cría! Palabras que envenenaron muchas almas, dando vida más tarde al remordimiento. La casta virgen, fiada en ellas, se dejaba conducir al altar, y nunca sentía brotar en su espíritu el amor prometido.
¡El amor se cría! Frase inmoral que servía de sinapismo para debilitar los latidos del corazón de la mujer, frase típica que pinta por completo el despotismo en la familia.
En aquellos siglos había dos expedientes soberanos para hacer entrar en vereda a las hijas y a las esclavas.
¿Era una esclava ligera de cascos o se espontaneaba sobre algún chichisbeo de su ama? Pues la panadería de D. Jaime el catalán, o de cualquier otro desalmado, no estaba lejos, y la infeliz criada pasaba allí semanas o meses sufriendo azotaina diaria, cuaresmal ayuno, trabajo crecido y todos los rigores del más bárbaro tratamiento. Y cuenta que esos siglos no fueron de librepensadores como el actual, sino siglos cristianos, de evangélico ascetismo y suntuosas procesiones; siglos, en fin, de fundaciones monásticas, de santos y de milagros.
Para las hijas desobedientes al paternal precepto se abrían las puertas de un monasterio. Como se ve, el expediente era casi tan blando como el de la panadería.
Laura, obstinada en no arrojar de su alma el recuerdo de Enrique, prefirió tomar el velo de novicia en el convento de Santa Clara; y un año después pronunció los solemnes votos, ceremonia que solemnizaron con su presencia los cabildantes y oidores, presididos por el virrey, recién llegado entonces a Lima.
D. Carmine Nicolás Caracciolo, grande de España, príncipe de Santo Buono, duque de Castel de Sangro, marqués de Buquianico, conde de Esquiabi, de Santobido y de Capracota, barón de Monteferrato, señor de Nalbelti, Frainenefrica, Gradinarca y Castelnovo, recibió el mando del Perú de manos del obispo de la Plata D. fray Diego Morcillo Rubio de Auñón, que había sido virrey interino desde el 15 de agosto hasta el 3 de octubre de 1716.
Para celebrar su recepción, Peralta, el poeta de la Lima fundada, publicó un panegírico del virrey napolitano, y Bermúdez de la Torre, otro titulado El sol en el zodíaco. Ambos libros son un hacinamiento de conceptos extravagantes y de lisonjas cortesanas en estilo gongorino y campanudo.
De un virrey que, como el Excmo. Sr. D. Carmine Nicolás Caracciolo, necesitaba un carromato para cargar sus títulos y pergaminos, apenas hay huella en la historia del Perú. Sólo se sabe de su gobierno que fué impotente para poner diques al contrabando, que los misioneros hicieron grandes conquistas en las montañas y que en esa época se fundó el colegio de Ocopa.
Los tres años tres meses del mando del príncipe de Santo Buono se hicieron memorables por una epidemia que devastó al país, excediendo de sesenta mil el número de víctimas en la raza indígena.
Fué bajo el gobierno de este virrey cuando se recibió una real cédula prohibiendo carimbar a los negros esclavos. Llamábase carimba cierta marca que con fierro hecho ascua ponían los amos en la piel de esos infelices.
Solicitó entonces el virrey la abolición de la mita; pues muchos enmenderos habían llevado el abuso{50} hasta el punto del levantar horca y amenazar con ella a los indios mitayos; pero el monarca dió carpetazo a la bien intencionada solicitud del príncipe de Santo Buono.
Ninguna obra pública, ningún progreso, ningún bien tangible ilustran la época de un virrey de tantos títulos.
Una tragedia horrible—dice Lorente—impresionó por entonces a la piadosa ciudad de los reyes. Encontróse ahorcado de una ventana a un infeliz chileno, y en su habitación una especie de testamento, hecho la víspera del suicidio, en el que dejaba su alma al diablo si conseguía dar muerte a su mujer y a un fraile de quien ésta era barragana. Cinco días después fueron hallados en un callejón los cadáveres putrefactos de la adúltera y dé su cómplice.
El 15 de agosto de 1719, pocos minutos antes de las doce del día, se obscureció de tal manera el cielo que hubo necesidad de encender luces en las casas. Fué este el primer eclipse total de sol experimentado en Lima después de la conquista y dió motivo para procesión de penitencia y rogativas.
El mismo D. fray Diego Morcillo, elevado ya a la dignidad de arzobispo de Lima, fué nombrado por Felipe V virrey en propiedad, y reemplazó al finchado príncipe de Santo Buono en 16 de enero de 1720. Del virrey arzobispo decía la murmuración que a fuerza de oro compró el nombramiento de virrey: tanto le había halagado el mando en los cincuenta días de su interinato. Lo más notable que ocurrió en los cuatro años que gobernó el mitrado fué que principiaron los disturbios del Paraguay entre los jesuítas y Antequera, y que el pirata inglés Juan Cliperton apresó el galeón en que venía de Panamá el marqués de Villacocha con su familia.
Y así como así, transcurrieron dos años, y sor Laura llevaba con resignación la clausura.
Una tarde hallábase nuestra monja acompañando en la portería a una anciana religiosa, que ejercía las funciones de tornera, cuando se presentó el nuevo médico nombrado para asistir a las enfermas del monasterio.
Por entonces, cada convento tenía un crecido número de moradoras entre religiosas, educandas y sirvientas; y el de Santa Clara, tanto por espíritu de moda cuanto por la gran área que ocupa, era el más poblado de Lima.
Fundado este monasterio por Santo Toribio, se inauguró el 4 de enero de 1606; y a los ocho años de su fundación—dice un cronista—contaba con ciento cincuenta monjas de velo negro y treinta y cinco de velo blanco, número que fué, a la vez que las rentas, aumentándose hasta el de cuatrocientas de ambas clases.
Las dos monjas, al anuncio del médico, se cubrieron el rostro con el velo; la portera le dió entrada, y la más anciana, haciendo oir el metálico sonido de una campanilla de plata, precedía en el claustro al representante de Hipócrates.
Llegaron a la celda de la enferma, y allí sor Laura, no pudiendo sofocar por más tiempo sus emociones, cayó sin sentido. Desde el primer momento había reconocido en el nuevo médico a su Enrique. Una fiebre nerviosa se apoderó de ella, poniendo en peligro su vida y haciendo precisa la frecuente presencia del médico.
Una noche, después de las doce, dos hombres escalaban cautelosamente una tapia del convento, conduciendo un pesado bulto, y poco después ayudaban a descender a una mujer.
El bulto era un cadáver robado del hospital del Santa Ana.
Media hora más tarde, las campanas del monasterio se echaban a vuelo anunciando incendio en el claustro. La celda de sor Laura era presa de las llamas.
Dominado el incendio, se encontró sobre el lecho un cadáver completamente carbonizado.
Al siguiente día y después del ceremonial religioso se sepultaba en el panteón del monasterio a la que fué en el siglo Laura Venegas. Y?... y?
Pocos meses después Enrique, acompañado de una bellísima joven, a la que llamaba su esposa, fijó su residencia en una ciudad de Chile.
¿Ahogaron sus remordimientos? ¿Fueron felices? Puntos son estos que no incumbe al cronista averiguar.
![]()
EN QUE EL LECTOR HACE CONOCIMIENTO CON UNA HEMBRA DEL COCO, DE RECHUPETE Y TILÍN
Leonorcica Michel era lo que hoy llamaríamos una limeña de rompe y rasga, lo que en los tiempos del virrey Amat se conocía por una mocita del tecum y de las que se amarran la liga encima de la rodilla. Veintisiete años con más mundo que el que descubrió Colón, color sonrosado, ojos de más preguntas y repuestas que el catecismo, nariz de escribano por lo picaresca, labios retozones y una tabla de pecho como para asirse de ella un náufrago, tal era en compendio la muchacha. Añádanse a éstas perfecciones brevísimo pie, torneada pantorrilla, cintura estrecha, aire de taco y sandun{54}guero, de esos que hacen estremecer hasta a los muertos del campo santo. La moza, en fin, no era boccato di cardinale, sino boccato de concilio ecuménico.
Paréceme que con el retrato basta y sobra para esperar mucho de esa pieza de tela emplástica, que
Leonorcica, para colmo de venturanza, era casada con un honradísimo pulpero español, más bruto que el que asó la manteca y a la vez más manso que todos los carneros juntos de la cristiandad y morería. El pobrete no sabía otra cosa que aguar el vino, vender gato por liebre y ganar en su comercio muy buenos cuartos, que su bellaca mujer se encargaba de gastar bonitamente en cintajos y faralares, no para más encariñar a su cónyuge, sino para engatusar a los oficiales de los regimientos del rey. A la chica, que de suyo era tornadiza, la había agarrado el diablo por la milicia y... ¡échele usted un galgo a su honestidad! Con razón decía uno: «Algo tendrá el matrimonio, cuando necesita bendición de cura.»
El pazguato del marido, siempre que la sorprendía en gatuperios y juegos nada limpios con los militares, en vez de coger una tranca y derrengarla, se conformaba con decir:
—Mira, mujer, que no me gustan militronchos en casa y que un día me pican las pulgas y hago una que sea sonada.
—Pues mira, ¡arrastrado!, no tienes más que empezar—contestaba la mozuela, puesta en jarras y mirando entre ceja y ceja a su víctima.
Cuentan que una vez fué el pulpero a querellarse ante el provisor y a solicitar divorcio, alegando que su conjunta lo trataba mal.
—¡Hombre del Dios! ¿Acaso te pega?—le preguntó su señoría.
—No, señor—contestó el pobre diablo,—no me pega... pero me la pega.
Este marido era de la misma masa de aquel otro que cantaba:
Al fin la cachaza tuvo su límite, y el marido hizo... una que fué sonada. ¿Perniquebró a su costilla? ¿Le rompió el bautismo a algún galán? ¡Quiá! Razonando filosóficamente, pensó que era tontuna perderse un hombre por perrerías de una mala pécora; que de hembras está más que poblado este pícaro mundo, y que como dijo no sé quién, las mujeres son como las ranas, que por una que zabulle salen cuatro a flor de agua.
De la noche a la mañana traspasó, pues, la pulpería, y con los reales que el negocio le produjo se trasladó a Chile, donde en Valdivia puso una cantina.
¡Qué fortuna la de las anchovetas! En vez de ir al puchero se las deja tranquilamente en el agua.
Esta metáfora traducida a buen romance quiere decir que Leonorcica, lejos de lloriquean y tirarse de las greñas, tocó generala, revistó a sus amigos de cuartel, y de entre ellos, sin más recancamusas, escogió para amante de relumbrón al alférez del regimiento de Córdoba D. Juan Francisco Pulido, mocito que andaba siempre más emperejilado que rey de baraja fina.
MANO DE HISTORIA
Si ha caído bajo tu dominio, lector amable, mi primer libro de Tradiciones, habías hecho conocimiento con el Excmo. Sr. D. Manuel Amat y Juniet, trigésimo primo virrey del Perú por su majestad Fernando VI. Ampliaremos hoy las noticias históricas que sobre él teníamos consignadas.
La capitanía general de Chile fué en el siglo pasado un escalón para subir al virreinato. Manso de Velasco, Amat, Jáuregui, O’Higgins y Avilés, después de haber gobernado en Chile, vinieron a ser virreyes del Perú.
A fines de 1771 se hizo Amat cargo del gobierno. «Traía—dice un historiador—la reputación de activo, organizador, inteligente, recto hasta el rigorismo y muy celoso de los intereses públicos, sin olvidar la propia conveniencia.» Su valor personal lo había puesto a prueba en una sublevación de presos, en Santiago. Amat entró solo en la cárcel, y recibido a pedradas, contuvo con su espada a los rebeldes. Al otro día ahorcó docena y media de ellos. Como se ve, el hombre no se andaba con repulgos.
Amat principió a ejercer el gobierno cuando, hallándose más encarnizada la guerra de España con Inglaterra y Portugal, las colonias de América recelaban una invasión. El nuevo virrey atendió perfectamente a poner en pie de defensa la costa desde Panamá a Chile, y envió eficaces auxilios de armas y dinero al Paraguay y Buenos Aires. Organizó en Lima milicias cívicas, que subieron a cinco mil hombres de infantería y dos mil de caballería, y él mismo se hizo reconocer por coronel del regimiento de nobles, que contaba con cuatrocientas plazas. Efectuada la paz, Carlos III premió a Amat{57} con la cruz de San Jenaro, y mandó a Lima veintidós hábitos de caballeros de diversas órdenes para los vecinos que más se habían distinguido por su entusiasmo en la formación, equipo y disciplina de las milicias.
Bajo su gobierno se verificó el Concilio provincial de 1772, presidido por el arzobispo D. Diego Parada, en que fueron confirmados los cánones del Concilio de Santo Toribio.
Hubo de curioso en este Concilio que habiendo investido Amat al franciscano fray Juan de Marimón, su paisano, confesor y aun pariente, con el carácter de teólogo representante del real patronato, se vió en el conflicto de tener que destituirlo y desterrarlo por dos años a Trujillo. El padre Marimón, combatiendo en la sesión del 28 de febrero al obispo Espiñeyra y al crucífero Durán, que defendían la doctrina del probabilismo, anduvo algo cáustico con sus adversarios. Llamado al orden Marimón, contestó, dando una palmada sobre la tribuna: «Nada de gritos, ilustrísimo señor, que respetos guardan respetos, y si su señoría vuelve a gritarme, yo tengo pulmón más fuerte y le sacaré ventaja.» En uno de los volúmenes de Papeles varios de la Biblioteca de Lima se encuentran un opúsculo del padre agonizante Durán, una carta del obispo fray Pedro Angel de Espiñeyra, el decreto de Amat y una réplica de Marimón, así como el sermón que pronunció éste en las exequias del padre Pachi, muerto en olor de santidad.
El virrey, cuyo liberalismo en materia religiosa se adelantaba a su época, influyó, aunque sin éxito, para que se obligase a los frailes a hacer vida común y a reformar sus costumbres, que no eran ciertamente evangélicas. Lima encerraba entonces entre sus murallas la bicoca de mil trescientos frailes, y los monasterios de monjas la pigricia de setecientas mujeres.
Para espiar a los frailes que andaban en malos pasos por los barrios de Abajo el Puente, hizo Amat{58} construir el balcón del palacio que da a la plazuela de los Desamparados y se pasaba muchas horas escondido tras de las celosías.
Algún motivo de tirria debieron darle los frailes de la Merced, pues siempre que divisaba hábito de esa comunidad murmuraba entre dientes: «¡Buen blanco!» Los que lo oían pensaban que el virrey se refería a la tela del traje, hasta que un curioso se atrevió a pedirle aclaración, y entonces dijo Amat: «¡Buen blanco para una bala de cañón!»
En otra ocasión hemos hablado de las medidas prudentes y acertadas que tomó Amat para cumplir la real orden por la que fueron expulsados los miembros de la Compañía de Jesús. El virrey inauguró inmediatamente en el local del colegio de los jesuítas el famoso Convictorio de San Carlos, que tantos hombres ilustres ha dado a la América.
Amotinada en el Callao a los gritos de «¡Viva el rey y muera su mal gobierno!» la tripulación de los navíos Septentrión y Astuto por retardo en el pagamento de sueldos, el virrey enarboló en un torreón la bandera de justicia, asegurándola con siete cañonazos. Fué luego a bordo, y tras brevísima información mandó colgar de las entenas a los dos cabecillas y diezmó la marinería insurrecta, fusilando diez y siete. Amat decía que la justicia debe ser como el relámpago.
Amat cuidó mucho de la buena policía, limpieza y ornato de Lima. Un hospital para marineros en Bellavista; el templo de las Nazarenas, en cuya obra trabajaba a veces como carpintero; la Alameda y plaza de Acho para las corridas de toros, y el Coliseo, que ya no existe, para las lidias de gallos, fueron de su época. Emprendió también la fábrica, que no llegó a terminarse, del Paseo de Aguas y que, a juzgar por lo que aún se ve, habría hecho competencia a Saint Cloud y a Versalles.
Licencioso en sus costumbres, escandalizó bastante al país con sus aventuras amorosas. Muchas páginas ocuparían las historietas picantes en que{59} figura el nombre de Amat unido al de Micaela Villegas, la Perricholi, actriz del teatro de Lima.
Sus contemporáneos acusaron a Amat de poca pureza en el manejo de los fondos públicos, y daban por prueba de su acusación que vino de Chile con pequeña fortuna y que a pesar de lo mucho que derrochó con la Perricholi, que gastaba un lujo insultante, salió del mando millonario. Nosotros ni quitamos ni ponemos, no entramos en esas honduras y decimos caritativamente que el virrey supo, en el juicio de residencia, hacerse absolver de este cargo, como hijo de la envidia y de la maledicencia humanas.
En julio de 1776, después de cerca de quince años de gobierno, lo reemplazó el Excmo. Sr. D. Manuel Guirior.
Amat se retiró a Cataluña, país de su nacimiento, en donde, aunque octogenario y achacoso, contrajo matrimonio con una joven sobrina suya.
Las armas de Amat eran: escudo en oro con una ave de siete cabezas de azur.
DONDE EL LECTOR HALLARÁ TRES RETRUÉCANOS NO REBUSCADOS, SINO HISTÓRICOS
Por los años de 1772 los habitantes de esta hoy prácticamente republicana ciudad de los reyes se hallaban poseídos del más profundo pánico. ¿Quién era el guapo que después de las diez de la moche asomaba las narices por esas calles? Una carrera de gatos o ratones en el techo bastaba para producir en una casa soponcios femeniles, alarmas masculinas y barullópolis mayúsculo.
La situación no era para menos. Cada dos o tres noches se realizaba algún robo de magnitud, y según los cronistas de esos tiempos, tales delitos salían, en la forma, de las prácticas hasta entonces usadas por los discípulos de Caco Caminos sub{60}terráneos, forados abiertos por medio del fuego, escalas de alambre y otras invenciones mecánicas revelaban, amén de la seguridad de sus golpes, que los ladrones no sólo eran hombres de enjundia y pelo en pecho, sino de imaginativa y cálculo. En la noche del 10 de julio ejecutaron un robo que se estimó en treinta mil pesos.
Que los ladrones no eran gentuza del poco más o menos, lo reconocía el mismo virrey, quien conversando una tarde con los oficiales de guardia que lo acompañaban a la mesa, dijo con su acento de catalán cerrado:
—¡Muchi diablus de latrons!
—En efecto, excelentísimo señor—le repuso al alférez D. Juan Francisco Pulido.—Hay que convenir en que roban pulidamente.
Entonces el teniente de artillería D. José Manuel Martínez Ruda lo interrumpe:
—Perdone el alférez. Nada de pulido encuentro; y lejos de eso, desde que desvalijan una casa contra la voluntad de su dueño, digo que proceden rudamente.
—¡Bien! Señores oficiales, se conoce que hay chispa—añadió el alcalde ordinario D. Tomás Mañós, que era, en cuanto a sutileza, capaz del sentir el galope del caballo de copas.—Pero no en vano empuño yo una vara que hacer caer mañosamente sobre esos pícaros que traen al vecindario con el credo en la boca.
DONDE SE COMPRUEBA QUE A LA LARGA EL TORO FINA EN EL MATADERO Y EL LADRÓN EN LA HORCA
Al anochecer del 31 de julio del susodicho año de 1772, un soldado entró cautelosamente en la casa del alcalde ordinario D. Tomás Mañós y se entretuvo con él una hora en secreta plática.
Poco después circulaban por la ciudad rondas de{61} alguaciles y agentes de la policía que fundó Amat con el nombre de encapados.
En la mañana del 1.º de agosto todo el mundo supo que en la cárcel de corte y con gruesas barras de grillos se hallaban aposentados el teniente Ruda, el alférez Pulido, seis soldados del regimiento de Saboya, tres del regimiento de Córdoba y ocho paisanos. Hacíanles también compañía doña Leonor Michel y doña Manuela Sánchez, queridas de los dos oficiales, y tres mujeres del pueblo, mancebas de los soldados. Era justo que quienes estuvieron a las maduras participasen de las duras. Quien comió la carne que roa el hueso.
El proceso, curiosísimo en verdad y que existe en los archivos de la Excma. Corte Suprema, es largo para extracto. Baste saber que el 13 de agosto no quedó en Lima títere que no concurriese a la plaza Mayor, en la que estaban formadas las tropas regulares y milicias cívicas.
Después de degradados con el solemne ceremonial de las ordenanzas militares los oficiales Ruda y Pulido, pasaron junto con nueve de sus cómplices a balancearse en la horca, alzada frente al callejón de Petateros. El verdugo cortó luego las cabezas, que fueron colocadas en escarpias en el Callao y en Lima.
Los demás reos obtuvieron pena de presidio, y cuatro fueron absueltos, contándose entre éstos doña Manuela Sánchez, la querida de Ruda. El proceso demuestra que si bien fué cierto que ella percibió los provechos, ignoró siempre de dónde salían las misas.
EN QUE SE COPIA UNA SENTENCIA QUE PUEDE ARDER EN UN CANDIL
«En cuanto a doña Leonor Michel, receptora de especies furtivas, la condenó a que sufra cincuenta azotes, que le darán en su prisión de mano del{62} verdugo, y a ser rapada de cabeza y cejas, y después de pasada tres veces por la horca, será conducida al real beatorio de Amparadas de la Concepción de esta ciudad a servir en los oficios más bajos y viles de la casa, reencargándola a la madre superiora para que la mantenga con la mayor custodia y precaución, ínterin se presenta ocasión de navío que salga para la plaza de Valdivia, adonde será trasladada en partida de registro a vivir en unión de su marido y se mantendrá perpetuamente en dicha plaza.—Dió y pronunció esta sentencia el Excmo. Sr. D. Manuel de Amat y Juniet, caballero de la orden de San Juan, del Consejo de su majestad, su gentilhombre de cámara con entrada, teniente general de sus reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de estos reinos del Perú y Chile; y en ella firmó su nombre estando haciendo audiencia en su gabinete, en los Reyes, a 11 de agosto de 1772, siendo testigo D. Pedro Juan Sanz, su secretario de cámara, y D. José Garmemdía, que lo es de cartas.—Gregorio González de Mendoza, escribano de su majestad y Guerra.»
¡Cáscaras! ¿No les parece a ustedes que la sentencia tiene tres pares de perendengues?
Ignoramos si el marido entablaría recurso de fuerza al rey por la parte en que, sin comerlo ni beberlo, se le obligaba a vivir en ayuntamiento con la media naranja que le dió la Iglesia, o si cerró los ojos y aceptó la libranza, que bien pudo ser; pues para todo hay genios en la viña del Señor.
![]()
CRÓNICA DE LA ÉPOCA DEL TRIGÉSIMO CUARTO VIRREY DEL PERÚ
Al principiar la Alameda de Acho y en la acera que forma espalda a la capilla de San Lorenzo, fabricada en 1834, existe una casa de ruinoso aspecto, la cual fué por los años de 1788 teatro no de uno de esos cuentos de entredijes y babador, sino de un drama que la tradición se ha encargado de hacer llegar hasta nosotros con todos sus terribles detalles.
Veinte abriles muy galanos; cutis de ese gracioso moreno aterciopelado que tanta fama dió a las limeñas, antes de que cundiese la maldita moda de adobarse el rostro con menjurges y de andar a la rebatiña y como albañil en pared con los polvos de rosa y arroz; ojos más negros que noche de trapisonda y velados por rizadas pestañas; boca{64} incitante, como un azucarillo amerengado; cuerpo airoso, si los hubo, y un pie que daba pie para despertar en el prójimo tentación de besarlo: tal era en el año de gracia de 1776 Benedicta Salazar.
Sus padres al morir la dejaron sin casa ni canastilla y al abrigo de una tía entre bruja y celestina, como dijo Quevedo, y más gruñona que mastín piltrafero, la cual tomó a capricho casar a la sobrina con un su compadre, español que de a legua revelaba en cierto tufillo ser hijo de Cataluña, y que aindamáis tenía las manos callosas y la barba más crecida que deuda pública. Benedicta miraba al pretendiente con el mismo fastidio que a mosquito de trompetilla, y no atreviéndose a darle calabazas como melones, recurrió al manoseado expediente de hacerse archidevota, tener padre de espíritu y decir que su aspiración era a monjío y no a casorio.
El catalán, atento a los repulgos de la muchacha, murmuraba:
De aquí surgían desazones entre sobrina y tía. La vieja la trataba de gazmoña y papahostias, y la chica rompía a llorar como una bendita de Dios, con lo que enfureciéndose más aquella megera, la gritaba: «¡Hipócrita! A mí no me engatusas con purisimitas. ¿A qué vienen esos lloriqueos? Eres como el perro de Juan Molleja, que antes que le caiga el palo ya se queja. ¿Conque monjío? Quien no te conozca que te compre, saquito de cucarachas. Cualquiera diría que no rompe plato, y es capaz de sacarle los ojos al verdugo Grano de Oro. ¿Si no conoceré yo las uvas de mi majuelo? ¿Conque te apestan las barbas? ¡Miren a la remilgada de Jurquillos, que lavaba los huevos para freírlos!{65} ¡Pues has de ver toros y cañas como yo pille al alcance de mis uñas al barbilampiño que te baraja el juicio! ¡Miren, miren a la gatita de Mari-Ramos, que hacía asco a los ratones y engullía los gusanos! ¡Malhaya la niña de la media almendra!
Como estas peloteras eran pan cotidiano, las muchachas de la vecindad, envidiosas de la hermosura de Benedicta, dieron en bautizarla con el apodo de Gatita de Mari-Ramos; y pronto en la parroquia entera los mozalbetes y demás niños zangolotinos que la encontraban al paso, saliendo de misa mayor, la decían:
—¡Qué modosita y qué linda que va la Gatita de Mari-Ramos!
La verdad del cuento es que la tía no iba descaminada en sus barruntos. Un petimetre, D. Aquilino de Leuro, era el quebradero de cabeza de la sobrina; y ya fuese que ésta se exasperara de andar siempre al morro por un quítame allá esas pajas, o bien que su amor hubiese llegado a extremo de atropellar por todo respeto, dando al diablo el hato y el garabato, ello es que una noche sucedió... lo que tenía que suceder. La gatita de Mari-Ramos se escapó por el tejado en amor y compaña de un gato pizpireto, que olía a almizcle y que tenía la mano suave.
Demos tiempo al tiempo y no andemos con lilailas y recancanillas. Es decir, que mientras los amantes apuran la luna de miel para dar entrada a la de hiel, podemos echar, lector carísimo, el consabido parrafillo histórico.
El Excmo. Sr. D. Teodoro de Croix, caballero de Croix, comendador de la muy distinguida orden teutónica en Alemania, capitán de guardias valonas y teniente general de los ejércitos, hizo su entrada en Lima el 6 de abril de 1784.
Durante largos años había servido en Méjico bajo las órdenes de su tío (el virrey marqués de Croix), y vuelto a España, Carlos III lo nombró su representante en estos reinos del Perú. «Fué su excelencia—dice un cronista—hombre de virtud eminente, y se distinguió mucho por su caridad, pues varias veces se quedó con la vela en la mano porque el candelero de plata lo había dado a los pobres, no teniendo de pronto moneda con qué socorrerlos; frecuentaba sacramentos y era un verdadero cristiano.»
La administración del caballero de Croix, a quien llamaban el Flamenco, fué de gran beneficio para el país. El virreinato se dividió en siete intendencias, y éstas en distritos o subdelegaciones. Estableciéronse la Real Audiencia del Cuzco y el tribunal de Minería, repobláronse los valles de Vítor y Acobamba, y el ejemplar obispo Chávez de la Rosa fundó en Arequipa la famosa casa de huérfanos, que no pocos hombres ilustres ha dado después a la república.
Por entonces llegó al Callao, consignado al conde de San Isidro, el primer navío de la Compañía de Filipinas; y para comprobar el gran desarrollo del comercio en los cinco años del gobierno de Croix, bastará consignar que la importación subió a cuarenta y dos millones de pesos y la exportación a treinta y seis.
Las rentas del Estado alcanzaron a poco más de cuatro y medio millones, y los gastos no excedieron de esta cifra, viéndose por primera vez entre nosotros realizado el fenómeno del equilibrio en el presupuesto. Verdad es que para lograrlo recurrió el virrey al sistema de economías, disminuyendo empleados, cercenando sueldos, licenciando los batallones de Soria y Extremadura y reduciendo su escolta a la tercera parte de la fuerza que mantuvieron sus predecesores desde Amat.
La querella entre el marqués de Lara, intendente de Huamanga, y el Sr. López Sánchez, obispo de{67} la diócesis, fué la piedra de escándalo de la época. Su ilustrísima, despojándose de la mansedumbre sacerdotal, dejó desbordar su bilis hasta el extremo de abofetear al escribano real que le notificaba una providencia. El juicio terminó desairosamente para el iracundo prelado por fallo del Consejo de Indias.
Lorente en su Historia habla de un acontecimiento que tiene alguna semejanza con el proceso del falso nuncio de Portugal. «Un pobre gallego—dice,—que había venido en clase de soldado y ejercido después los poco lucrativos oficios de mercachifle y corredor de muebles, cargado de familia, necesidades y años, se acordó de que era hijo natural de un hermano del cardenal patriarca presidente del Consejo de Castilla, y para explotar la necedad de los ricos, fingió recibir cartas del rey y de otros encumbrados personajes, las que hacía contestar por un religioso de la Merced. La superchería no podía ser más grosera, y sin embargo engañó con ella a varias personas. Descubierta la impostura y amenazado con el tormento, hubo de declararlo todo. Su farsa se consideró como crimen de Estado, y por circunstancias atenuantes salió condenado a diez años de presidio, enviándose para España, bajo partida de registro, a su cómplice el religioso.»
El sabio D. Hipólito Unanue que con el seudónimo de Aristeo escribió eruditos artículos en el famoso Mercurio peruano; el elocuente mercedario fray Cipriano Jerónimo Calatayud, que firmaba sus escritos en el mismo periódico con el nombre de Sofronio; el egregio médico Dávalos, tal ensalzado por la Universidad de Montpellier; el clérigo Rodríguez de Mendoza, llamado por su vasta ciencia el Bacón del Perú y que durante treinta años fué rector de San Carlos; el poeta andaluz Terralla y Landa, y otros hombres no menos esclarecidos formaban la tertulia de su excelencia, quien, a pesar de su ilustración y del prestigio de tan inteligente círculo, dictó severas órdenes para impedir que se{68} introdujesen en el país las obras del los enciclopedistas.
Este virrey tan apasionado por el cáustico y libertino poeta de las adivinanzas, no pudo soportar que el religioso de San Agustín fray Juan Alcedo le llevase personalmente y recomendase la lectura de un manuscrito. Era éste una sátira, en medianos versos, sobre la conducta de los españoles en América. Su excelencia calificó la pretensión de desacato a su persona, y el pobre hijo de Apolo fué desterrado a la metrópoli para escarmiento de frailes murmuradores y de poetas del aguachirle.
El caballero de Croix se embarcó pata España el 7 de abril de 1780, y murió en Madrid en 1791 a poco de su llegada a la patria.
Pues, señores, ya que he escrito el resumen de la historia administrativa del gobernante, no dejaré en el tintero, pues con su excelencia se relaciona, el origen de un juego que conocen todos los muchachos de Lima. Nada pondré de mi estuche, que hombre verídico es el compañero de La Broma[A] que me hizo el relato que van ustedes a leer.
Es el caso que el Excmo. Sr. D. Teodoro de Croix tenía la costumbre de almorzar diariamente cuatro huevos frescos, pasados por agua caliente; y era sobre este punto tan delicado, que su mayordomo, Julián de Córdova y Soriano, estaba encargado de escoger y comprar él mismo los huevos todas las mañanas.
Mas si el virrey era delicado, el mayordomo lle{69}vaba la cansera y la avaricia hasta el punto de regatear con los pulperos para economizar un piquillo en la compra; pero al mismo tiempo que esto intentaba, había de escoger los huevos más grandes y más pesados, para cuyo examen llevaba un anillo y ponía además los huevos en la balanza. Si un huevo pasaba por el anillo o pesaba un adarme menos que otro, lo dejaba.
Tanto llegó a fastidiar a los pulperos de la esquina del Arzobispo, esquina de Palacio, esquina de las Mantas y esquina de Judíos, que encontrándose éstos un día reunidos en cabildo para elegir balanceador, recayó la conversación sobre el mayordomo D. Julián de Córdova y Soriano, y los susodichos pulperos acordaron no venderle más huevos.
Al día siguiente al del acuerdo presentóse D. Julián en una de las pulperías, y el mozo le dijo: «No hay huevos, Sr. D. Julián. Vaya su merced a la otra esquina por ellos.»
Recibió el mayordomo igual contestación en las cuatro esquinas, y tuvo que ir más lejos para hacer su compra. Al cabo de poco tiempo, los pulperos de ocho manzanas a la redonda de la plaza estaban fastidiados del cominero D. Julián, y adoptaron el mismo acuerdo de sus cuatro camaradas.
No faltó quien contara al virrey los trotes y apuros de su mayordomo para conseguir huevos frescos, y un día que estaba su excelencia de buen humor le dijo:
—Julián, ¿en dónde compraste hoy los huevos?
—En la esquina de San Andrés.
—Pues mañana irás a la otra esquina por ellos.
—Segurito, señor, y ha de llegar día en que tenga que ir a buscarlos a Jetafe.
Contado el origen del infantil juego de los huevos, paréceme que puedo dejar en paz al virrey y seguir con la tradición.
Dice un refrán que la mula y la paciencia se fatigan si hay apuro, y lo mismo pensamos del amor. Benedicta y Aquilino se dieron tanta prisa que, medio año después de la escapatoria, hastiado el galán se despidió a la francesa, esto es, sin decir abur y ahí queda el queso para que se lo almuercen los ratones, y fué a dar con su humanidad en el Cerro de Pasco, mineral boyante a la sazón. Benedicta pasó días y semanas esperando la vuelta del humo o, lo que es lo mismo, la del ingrato que la dejaba más desnuda que cerrojo; hasta que, convencida de su desgracia, resolvió no volver al hogar de la tía, sino arrendar un entresuelo en la calle de la Alameda.
En su nueva morada era por demás misteriosa la existencia de nuestra gatita. Vivía encerrada y evitando entrar en relaciones con la vecindad. Los domingos salía a misa de alba, compraba sus provisiones para la semana y no volvía a pisar la calle hasta el jueves, al anochecer, para entregar y recibir trabajo. Benedicta era costurera de la marquesa de Sotoflorido con sueldo de ocho pesos semanales.
Pero por retraída que fuese la vida de Benedicta y por mucho que al salir rebujase el rostro entre los pliegues del manto, no debió la tapada parecerle costal de paja a un vecino del cuarto de reja, quien dió en la flor, siempre que la atisbaba, de dispararla a quemarropa un par de chicoleos, entremezclados con suspiros capaces de sacar de quicio a una estatua de piedra berroqueña.
Hay nombres que parecen una ironía, y uno de ellos era el del vecino Fortunato, que bien podía, en punto a femeniles conquistas, pasar por el más infortunado de los mortales. Tenía hormiguillo por{71} todas las muchachas de la feligresía de Sala Lázaro, y así se desmorecían y ocupaban ellas de él como del gallo de la Pasión que, con arroz graneado, ají, mirasol y culantrillo, debió ser guiso de chuparse los dedos.
Era, el tal—no el gallo de la Pasión, sino Fortunato—lo que se conoce por un pobre diablo, no mal empalillado y de buena cepa, como que pasaba por hijo natural del conde de Pozosdulces. Servía de amanuense en la escribanía mayor del gobierno, cuyo cargo de escribano mayor era desempeñado entonces por el marqués de Salinas, quien pagaba a nuestro joven veinte duros al mes, le daba por pascua del Niño Dios un decente aguinaldo, y se hacía de la vista gorda cuando era asunto de que el mocito agenciase lo que en tecnicismo burocrático se llama buscas legales.
Forzoso es decir que Benedicta jamás paró mientes en los arrumacos del vecino, ni lo miró a hurtadillas y ni siquiera desplegó los labios para desahuciarlo, diciéndole: «Perdone, hermano, y toque a otra puerta, que lo que es en esta no se da posada al peregrino.»
Mas una noche, al regresar la joven de hacer entrega de costuras, halló a Fortunato en el dintel de la casa, y antes de que éste la endilgase uno de sus habituales piropos, ella con voz dulce y argentina como una lluvia de perlas y que al amartelado mancebo debió parecerle música celestial, le dijo:
—Buenas noches, vecino.
El plumario, que era mozo muy gran socarrón y amigo de donaires, díjose para el cuello de su camisa: «Al fin ha arriado bandera esta prójima y quiere parlamentar. Decididamente tengo mucho aquel y mucho garabato para con las hembras, y a la que le guiño el ojo izquierdo, que es el del corazón, no le queda más recurso que darse por derrotada.»
Y con airecillo de terne y de conquistador, siguió sin más circunloquios a la costurera hasta la puerta del entresuelo. La llave era dura, y el mocito, a fuer de cortés, no podía permitir que la niña se maltratase la mano. La gratitud por tan magno servicio exigía que Benedicta, entre ruborosa y complacida, murmurase un «Pase usted adelante, aunque la casa no es como para la persona.»
Suponemos que esto o cosa parecida sucedería, y que Fortunato no se dejó decir dos veces que le permitían entrar en la gloria, que tal es para todo enamorado una mano de conversación a solas con una chica como un piñón de almendra. El estuvo apasionado y decididor:
Ella, con palabritas cortadas y melindres, dió a entender que su corazón no era de cal y ladrillo; pero que como los hombres son tan pícaros y reveseros, había que dar largas y cobrar confianza, antes de aventurarse en un juego en que casi siempre todo el naipe se vuelve malillas. El juró, por un centenario de cruces, no sólo amarla eternamente, sino las demás paparruchas que es de práctica jurar en casos tales, y para festejar la aventura añadió que en su cuarta tenía dos botellas del riquísimo moscatel que había venido de regalo para su excelencia el virrey. Y rápido como un cohete descendió y volvió a subir, armado de las susodichas limetas.
Fortunato no daba la victoria por un ochavo menos. La familia que habitaba en el principal se encontraba en el campo, y no había que temer{73} ni el pretexto del escándalo. Adán y Eva no estuvieron más solos en el paraíso cuando se concertaron para aquella jugarreta cuyas consecuencias, sin comerlo ni beberlo, está pagando la prole, y siglos van y siglos vienen si que la deuda se finiquite. Por otra parte, el galán contaba con el refuerzo del moscatelillo, y como reza el refrán, «de menos hizo Dios a Cañete y lo deshizo de un puñete.»
Apuraba ya la segunda copa, buscando en ella bríos para emprenden un ataque decisivo, cuando en el reloj del Puente empezaron a sonar las campanadas de las diez, y Benedicta con gran agitación y congoja exclamó:
—¡Dios mío! ¡Estamos perdidos! Entre usted en este otro cuarto y suceda lo que sucediere, ni una palabra, ni intente salir hasta que yo lo busque.
Fortunato no se distinguía por la bravura, y de buena gana habría querido tocar de suela; pero sintiendo pasos en el patio, la carne se le volvió de gallina, y con la docilidad de un niño se dejó encerrar en la habitación contigua.
Abramos un corto paréntesis para referir lo que había pasado pocas horas antes.
A las siete de la noche, cruzando Benedicta por la esquina de Palacio, se encontró con Aquilino. Ella, lejos de reprocharle su conducta, le habló con cariño, y en gracia de la brevedad diremos que, como donde hubo fuego siempre quedan cenizas, el amante solicitó y obtuvo una cita para las diez de la noche.
Benedicta sabía que el ingrato la había abandonado para casarse con la hija de un rico minero, y desde entonces juró en Dios y en su ánima vivir para la venganza. Al encontrarse aquella noche con Aquilino y acordarle una cita, la fecunda imaginación de la mujer trazó rápidamente su plan. Necesitaba un cómplice, se acordó del plumario, y{74} he aquí el secreto de su repentina coquetería para con Fortunato.
Ahora volvamos al entresuelo.
Entre los dos reconciliados amantes no hubo quejas ni recriminaciones, sino frases de amor. Ni una palabra sobre lo pasado, nada sobre la deslealtad del joven que nuevamente la engañaba, callándola que ya no era libre y prometiéndola no separarse más de ella. Benedicta fingió creerlo y lo embriagaba de caricias para mejor afianzar su venganza.
Entretanto el moscatel desempeñaba una función terrible. Benedicta había echado un narcótico en la copa de su seductor. Aquí cabe el refrán: «más mató la cena que curó Avicena.»
Rendido Leuro al soporífico influjo, la joven lo ató con fuertes ligaduras a las columnas de su lecho, sacó un puñal, y esperó impasible durante una hora a que empezara a desvanecerse el poder del narcótico.
A las doce mojó su pañuelo en vinagre, lo pasó por la frente del narcotizado, y entonces principió la horrible tragedia.
Benedicta era tribunal y verdugo.
Enrostró a Aquilino la villanía de su conducta, rechazó sus descargos y luego le dijo:
—¡Estás sentenciado! Tienes un minuto para pensar en Dios.
Y con mano segura hundió el acero en el corazón del hombre a quien tanto había amado...
El pobre amanuense temblaba como la hoja en el arbol. Había oído y visto todo por un agujero de la puerta.
Benedicta, realizada su venganza, dió vuelta a la llave y lo sacó del encierro.
—Si aspiras a mi amor—le dijo—empieza por ser mi cómplice. El premio lo tendrás cuando este ca{75}dáver haya desaparecido de aquí. La calle está desierta, la noche es lóbrega, el río corre en frente de la casa... Ven y ayúdame.
Y para vencer toda vacilación en el ánimo del acobardado mancebo, aquella mujer, alma de demonio encarnada en la figura de un angel, dió un salto como la pantera que se lanza sobre una presa y estampó un beso de fuego en los labios de Fortunato.
La fascinación fué completa. Ese beso llevó a la sangre y a la conciencia del joven el contagio del crimen.
Si hoy, con los faroles de gas y el crecido personal de agentes de policía, es empresa de guapos aventurarse después de las ocho de la noche por la Alameda de Acho, imagínese el lector lo que sería ese sitio en el siglo pasado y cuando sólo en 1776 se había establecido el alumbrado para las calles centrales de la ciudad.
La obscuridad de aquella noche era espantosa. No parecía sino que la naturaleza tomaba su parte de complicidad en el crimen.
Entreabrióse el postigo de la casa y por él salió cautelosamente Fortunato, llevando al hombro, cosido en una manta, el cadáver de Aquilino. Benedicta lo seguía, y mientras con una mano lo ayudaba a sostener el peso, con la otra, armada de una aguja con hilo grueso, cosía la manta a la casaca del joven. La zozobra de éste y las tinieblas servían de auxiliares a un nuevo delito.
Las dos sombras vivientes llegaron al pie del parapeto del río.
Fortunato, con su fúnebre carga sobre los hombros, subió el tramo de adobes y se inclinó para arrojar el cadáver.
¡Horror!... El muerto arrastró en su caída al vivo.
Tres días después unos pescadores encontraron en las playas de Bocanegra el cuerpo del infortunado Fortunato. Su padre, el conde de Pozosdulces, y su jefe, el marqués de Salinas, recelando que el joven hubiera sido víctima de algún enemigo, hicieron aprehender a un individuo sobre el que recaían no sabemos qué sospechas de mala voluntad para con el difunto.
Y corrían los meses y la causa iba con pies de plomo, y el pobre diablo se encontraba metido en un dédalo de acusaciones, y el fiscal veía pruebas clarísimas en donde todos hallaban el caos, y el juez vacilaba para dar sentencia entre la horca y presidio.
Pero la Providencia, que vela por los inocentes, tiene resortes misteriosos para hacer la luz sobre el crimen.
Benedicta, moribunda y devorada por el remordimiento, reveló todo a un sacerdote, rogándole que para salvar al encarcelado hiciese pública su confesión; y he aquí cómo en la forma de proceso ha venido a caer bajo nuestra pluma de cronista la sombría leyenda de la Gatita de Mari-Ramos.
![]()
En una casa de los arrabales de la ciudad de Guamanga hallábanse congregados en cierta noche del año de gracia de 1575, y en torno a una mesa, hasta doce aventureros españoles, ocupados en el nada seráfico entretenimiento de hacer correr los dados sobre el verde tapete. Eran los jugadores mineros de ejercicio, y, sabido es que no hay gente más dada a la fea pasión del juego que la que emplea su tiempo y trabajo en arrancar tesoros de las entrañas de la tierra.
La noche era de las más frías de aquel invierno, llovía si Dios tenía qué, relampagueaba como en deshecha tormenta y el fragor del trueno hacía de rato en rato estremecer el edificio. Parecía imposible que alma viviente se arriesgase a cruzar las calles con tan barrabasado tiempo.
De pronto sonaron golpes a la puerta de la casa y los jugadores dieron reposo a los dados, mirándose los unos a los otros con aire de sorpresa.
—¡Por San Millán el de la cogulla!—gritó uno.—Si quien toca es ánima en pena, vaya a pedir sufragios a otra parte. ¡Noramala para el importuno! ¡Arre allá, buscona o bergante! Seguid vuestro camino y dejad en paz a la gente honrada.
—Por tal busco vuestra compañía, Mendo Jiménez, y abrid y excusad palabras, que traigo caladas la capa y el chambergo—contestó el de afuera.
—Acabáramos, seor alférez—repuso Jiménez abriendo la puerta.—Entre vuesa merced y sea bien venido, magüer barrunto que nada bueno nos ha de traer quien viene a completar el número trece.
—Quédense las agorerías para otro menos mañero y descreído que vos, Mendo Jiménez. A la paz de Dios, caballeros,—dijo el nuevo personaje, arrojando el chapeo y el embozo sobre una silla próxima al brasero y tomando puesto entre los jugadores.
Era el alférez mozo de treinta años y que a pesar de lo imberbe de su rostro había sabido imponer respeto a los desalmados aventureros que por entonces pululaban en el Perú. Vestía aquella noche con cierto elegante desaliño. Sombrero con pluma y cintillo azul, golilla de encaje de Flandes, jubón carmesí, calzas de igual color con remates de azabache, y cinturón de terciopelo, del que pendía una hoja con gavilán dorado.
Contaba poco menos de un mes de vecindad en Guamanga, y ya había tenido un desafío. Referíase de él que, soldado en los tercios de Chile, había desertado de la guarnición y pasado al Tucumán, Potosí y Cuzco, de cuyos lugares lo obligara también a salir lo pendenciero de su carácter. Oriundo de San Sebastián de Guipúzcoa, tenía el genio duro como el hierro de las montañas vascongadas y tan endiablados los puños como el alma. Fama es que los diestros matones y espadachines de su tiempo no alcanzaban a parar una estocada que él había{79} inventado y a la que llamaba, aludiendo a su siniestro éxito, el golpe sin misericordia.
Después de contemplar por algunos momentos la agitación con que sus compañeros de vicio seguían el giro de los dados, arrojó sobre la mesa una bien provista bolsa de cuero, diciendo:
—Roñoso juego hacen vuesas mercedes y más parecen judíos tacaños que hijosdalgo y mineros. Ahí está mi bolsa para el que se arriesgue a ganármela a punto menor.
—Rumboso viene D. Antonio—contestó Mendo Jiménez—y ¡por los cuernos del diablo! que tengo de aceptar el reto.
—¡A ello, y tiro!—repuso el alférez haciendo rodar los dados.—¡Ases! Ni Cristo, con ser quien fué, podría echarme punto menor. He ganado.
—¡Mala higa para vos! Esperad, seor alférez, que tal puede ser la suerte que os iguale.
—Idos con esa esperanza al físico de Orgaz que cataba el pulso en el hombro.
—Nada aventuro con tirar los dados a topatolondro, que de corsario a corsario no se arriesgan sino los barriles.
—Tire, pues, vuesa merced, que en salvo está el que repica.
Y Mendo Jiménez agitó el cubilete y soltó los dados. Todos se quedaron maravillados. Mendo Jiménez resultaba ganancioso.
Un dado había caído sobre el otro, cubriéndolo perfectamente, dejando ver en su superficie un solo as.
El alférez protestó contra el fallo unánime de los jugadores; a la protesta siguieron los votos; a ellos lo de llamarse fulleros y mal nacidos; y agotados los denuestos, desenvainó D. Antonio la espada y despabiló con ella al candil que estaba pendiente del techo. En completa tiniebla se armó entonces el más infernal zipizape. Cintarazo va, puñalada viene, al grito de «¡Dios me asista!» uno{80} de los jugadores cayó redondo, y los demás se echaron en tropel a la calle.
El matador huía a buen paso; pero al doblar una esquina dió con la ronda, y el alcalde lo detuvo con la sacramental y obligada frase:
—Por el rey, ¡dése preso!
—No en mis días, seor corchete, mientras me ampare el esfuerzo de mi brazo.
Y aquel furioso arremetió sobre los alguaciles, y acaso habría dado al diablo cuenta de muchos de ellos, si uno más listo y avisado que sus compinches no hubiese echado la zancadilla al alférez, quien vino cuan largo era a medir con su cuerpo el santo suelo.
Cayeron sobre él los de la ronda, y atado codo con codo lo condujeron a la cárcel.
No era esta la primera pendencia de nuestro alférez por cuestión de juego. Una tuvo en que milagrosamente salvó el pescuezo. Jugando en un pueblo del Cuzco con un portugués que paraba largo, puso éste una mano de a onza de oro cada pinta. Don Antonio echó diez y seis suertes seguidas, y el perdidoso, dándose una palmada en la frente, exclamó:
—¡Válgame la encarnación del diablo! ¡Envido!
—¿Qué envida?
—Envido un cuerno—dijo el portugués golpeando el tapete con una moneda de oro.
—Quiero y reviro el otro que le queda—contestó el alférez.
La respuesta del portugués, que era casado, fué sacar a lucir la tizona. D. Antonio no era manco, y a poco batallar dejó sin vida a su adversario. Llegó la justicia y condujo al matador a la cárcel. Siguióse causa y se le sentenció a muerte. Habíale ya el verdugo puesto el boletín, que es el cordel delgado con que ahorcan, cuando llegó un posta trayendo el indulto acordado por la Audiencia del Cuzco.
El juicio fué ejecutivo y ocasionó poco gasto de papel. A los tres meses, día por día, llegó la hora en que el pueblo se rebullese alrededor de una empinada horca en la plaza de Guamanga.
Todas las pasadas fechorías de D. Antonio se habían aglomerado en el proceso. El alférez nada negaba y a toda acusación contestaba: «Amén, y si me han de desencuadernar el pescuezo por una, que me lo tuerzan por diez lo mismo da, ni gano ni pierdo.»
Para él la cuestión número era parvidad de materia.
El sacerdote había entrado en la capilla y confesado al reo; pera al darle la comunión, éste le arrebató la Hostia y partió a correr gritando:
—¡A iglesia me llamo! ¡A iglesia me llamo!
¿Quién podía atreverse a detener al que llevaba entre sus manos, enseñándola a la muchedumbre, la divina Forma? «Si el alférez había cometido un sacrilegio, pensaba el religioso pueblo, ¿no lo sería también hacer armas sobre quien traía consigo el pan eucarístico?»
Ese hombre era, pues, sagrado. Se llamaba a iglesia.
Como era de práctica en los dominios del rey de España, cuando se iba a ajusticiar un delincuente todos los templos permanecían abiertos y las campanas tañían rogativas.
D. Antonio, seguido del pueblo, tomó asilo en el templo de Santa Clara, y arrodillándose ante el altar mayor depositó en él la divina Forma.
La justicia humana no alcanzaba entonces a los que se acogían al sagrado del templo. El alférez estaba salvo.
Noticioso el obispo D. fray Agustín de Carvajal,{82} agustino, de lo que acontecía, se dirigió a Santa Clara, resuelto a llenar el precepto que los cánones imponían para con reos de sacrilegio tal como el de D. Antonio.—La pena canónica era raparle la mano y pasarla por el fuego.
Cierto es que hacía muy pocos años que la Inquisición se había establecido en Lima, y que ella podía reclamar al criminal. La extradición, que no era lícita a los tribunales civiles, era una prerrogativa del tribunal de la fe. Pero los inquisidores estaban por entonces harto ocupados con la organización del Santo Oficio en estos reinos, y mal podían pensar en luchas de jurisdicción con el obispo de Guamanga.
D. Antonio pidió a su ilustrísima que le oyese en confesión. Larga fué ésta; pero al fin, con general asombro, se vió al obispo tomar de la mano al criminal, llevarlo a la portería del monasterio, y luego, tras breve y secreta plática con la abadesa, hacerlo entrar al convento, cerrando las puertas tras él.
Esto equivalía a guardar el lobo en el redil de las ovejas.
El escándalo tomaba de día en día mayores creces en el católico pueblo, y los fieles llegaron a murmurar acerca de la sanidad del cerebro de su pastor. Mas el buen obispo sonreía devotamente cuando sus familias hacían llegar a sus oídos las hablillas del pueblo.
Y así transcurrieron dos meses hasta que llegó de Lima un enviado del virrey con pliegos reservados para el obispo. Este tuvo una entrevista con el alférez; y al día siguiente, con buena escolta, partió D. Antonio para la capital del virreinato.
En Lima se le detuvo por tres semanas preso entre las monjas bernardas de la Trinidad, y en el primer galeón que zarpó para España marchó el camorrista alférez bajo partida de registro.
Entonces se hizo notorio que el alférez D. Antonio de Erauzo era una mujer, a la que sus padres dieron el nombre de Catalina Erauzo y la historia llama la monja alférez. Doña Catalina había tomado el hábito de novicia, y estando para profesar huyó del convento, vino a América, sentó plaza de soldado, se batió bizarramente en Arauco, alcanzó a alférez con título real y en los disturbios de Potosí se hizo reconocer por capitán en uno de los bandos.
Como no ha sido nuestro propósito historiar la vida de la monja-alférez, sino narrar una de sus originalísimas y poco conocidas aventuras, remitimos al lector que anhele conocer pon completo los misterios de su existencia a los varios libros que sobre ella corren impresos. Bástenos consignar que doña Catalina de Erauzo regresó de España; que cansada de aventuras ejerció el oficio de arriero en Veracruz, y que murió, en un pueblo de Méjico, de más de setenta años de edad; que no abandonó el vestido de hombre y que no pecó nunca contra la castidad, bien que fingiéndose varón engatusó con carantoñas y chicoleos a más de tres doncellas, dándoles palabra de casamiento y poniendo tierra de por medio o llamándose Andana en el lance de cumplir lo prometido.
![]()
Toda era júbilos Lima en el mes de septiembre del año de 1617.
El galeón de España había traído, en cartas y gacetas, pomposas descripciones de las solemnes fiestas celebradas en las grandes ciudades de la metrópoli en honor de la Inmaculada Concepción de María Apenas leídas cartas, una lechigada de niños pertenecientes a una familia rica que habitaba en la calle de las Mantas, paseó en procesión por el patio de la casa una pequeña imagen de la Virgen. Agolpáronse a la puerta los curiosos, y el devoto pasatiempo de los niños fué tema de la conversación social, y despertó el entusiasmo para hacer en Lima fiestas que en boato superasen a las de España.
El virrey príncipe de Esquilache, ambos cabildos y las comunidades religiosas se pusieron de acuerdo, siendo los padres de la Compañía de Jesús los que más empeño tomaron para que los proyectos se convirtiesen en realidad. Todos los gremios, y principalmente el de mercaderes del callejón, que así se{85} denominaban los comerciantes que tenían sus tiendas en la encrucijada de Petateros, decidieron echar la casa por la ventana para que la cosa se hiciese en grande y con esplendidez nunca vista.
Los caballeros de las cuatro órdenes militares españolas que existieron en el Perú por aquel siglo, gastaron el oro y el moro. Eran estas órdenes las siguientes:
La de Santiago, fundada en 848 por el rey D. Ramiro, en memoria de la batalla de Clavijo. La encomienda de esta orden es una espada roja en forma de cruz, que imita la guarnición o empuñadura de los aceros usados en esa época.
La de Calatrava, instituída en 1158 por el rey Don Sancho III. La insignia era cruz de gules cantonada.
La de Alcántara, fundada en 1176 por D. Fernando II. La cruz de los caballeros era idéntica a la de los de Calatrava, diferenciándose en el color, que es verde.
La de Montesa, fundada en 1317 por D. Jaime II de Aragón. La encomienda era una cruz llena de gules.
El jesuíta limeño Menacho, de universal renombre; su famoso compañero el padre Alonso Mesía, muerto en olor de santidad; el agustino Calancha que, como cronista, es hoy mismo consultado con avidez; el canónigo D. Carlos Marcelo Corni, que fué el primer peruano que ciñó mitra; Villarroel que, andando los tiempos, debía también ser obispo y autor de excelentes libros, y otros sacerdotes de mérito no menor, fueron los predicadores designados para las fiestas.
Quince días de procesiones, calles encintadas, árboles de fuego, mojigangas, toros, sainetes e incesante repique de campanas: quince días de aristocráticos saraos, y en los que las limeñas lucieron millones en trajes y pedrerías: quince días en los que se iluminó la ciudad con barriles de alquitrán, iluminación que, para la época, valía tanto como la del moderno gas: quince días en que el fervor{86} religioso rayó en locura, y... pero ¿a qué meterme en descripciones? Quien pormenores quiera, échese a leer un libro publicado en Lima en 1618 por la imprenta de Francisco del Canto, que lleva por título: Relación de las fiestas que a la Inmaculada Concepción de la Virgen Nuestra Señora se hicieron en esta ciudad de los reyes del Perú, etc. Su autor es nada menos que el ilustre D. Antonio Rodríguez de León Pinelo, catedrático de derecho cesáreo y pontificio y una de las más altas reputaciones literarias del siglo XVII.
Entre las muchas comparsas que en esos días recorrieron las calles de la ciudad, fué la más notable una compuesta de quince niñas, todas menores de diez años e hijas de padres nobles y acaudalados. Iban vestidas de ángeles, con tuniquilla de raso azul y sobre ella otra de velillo de plato, ostentando coronitas de oro sembradas de perlas, rubíes, zafiros, diamantes, esmeraldas y topacios. Cada angelito llevaba encima un tesoro.
Cuando el príncipe-virrey se asomó al balcón de palacio para ver pasar la infantil comparsa, la más linda de las chiquillas, la futura marquesita de Villarrubia de Langres, que, representando a San Miguel, era el capitán de aquel coro de ángeles y serafines, se dirigió a su excelencia y le dijo:
«Soy correo celestial, y por noticia os traía que es concebida María sin pecado original.»
Pero tan solemnes como lujosas fiestas, en las que Lima hizo gala de la religiosidad de sus sentimientos tuvieron también su escena profanamente grotesca, si bien en armonía con el espíritu atrasado de esos tiempos.
Referir esta escena es el propósito de mi tradición.
Había en Lima un hombrecillo del codo a la mano, casi un enano, llamado D. Juan Manrique y que, sin comprobarlo con su arbol genealógico, se decía descendiente de uno de los siete infantes de Lara. Heredero de un caudal decente, sacó del cofre algunas monedas e ideó gastarlas de forma que la atención pública se fijase en su menguada figura.
Congregado estaba Lima en la plaza Mayor a obra de las doce del día, cuando a todo correr presentóse D. Juan Manrique sobre un gentil caballo overo, con caparazón morado y blanco, recamado de oro, estribos de plata y pretal de cascabeles finos. El jinete vestía reluciente armadura de acero, gola, manoplas, casco borgoñón, con gran penacho de plumas y airones, y embrazaba adarga y lanzón, ciñendo alfanje de Toledo y puñal de misericordia con punta buida. Cruzábale el pecho una banda blanca donde, con letras de oro, leíase esta divisa: El caballero de la Virgen.
Por la pequeñez de su talla, era el campeón un Sancho parodiando a D. Quijote. El pueblo, en medio de su sorpresa, más que en el jinete se fijó en el brioso corcel y en el lujo del atavío, y hubo un atronador palmoteo.
Llegado el de Manrique de Lara frente a palacio, detuvo con mucho garbo el caballo, alzóse la visera y dió el siguiente pregón:
«¡Santiago y Castilla!... ¡Santiago y Galicia!... ¡Santiago y León!... Aquí estoy yo, D. Juan Manrique de Lara, el caballero de la Virgen, que reto, llamo y emplazo a mortal batalla a todos los que negasen que la Virgen María fué concebida sin pecado original. Y así lo mantendré y haré confesar, a golpe de espada y a bote de lanza y a mojicón cerrado y a bofetada abierta, si necesario fuese, para lo cual aguardaré en vigilia en este palenque, sin yantar{88} ni beber, hasta que Febo esconda su rubia cabellera. El judío que sea osado, que venga, y me encontrará firme mantenedor de la empresa. ¡Santiago y Castilla!... ¡Santiago y Galicia!... ¡Santiago y León!...»
Dijo, y arrojó sobre la arena de la plaza un guantelete de hierro.
El pueblo, que no esperaba esta pepitoria de los romancescos caballeros andantes, vitoreó con entusiasmo. Ni que el campeón hubiera sido otro Pentapolín, el del arremangado brazo.
Al decir de la Inquisición, Lima era entonces un hervidero de portugueses judaizantes, y barrúntase que contra ellos se dirigía el reto del campeón de la Virgen. Pero los descreídos portugueses maldito el caso que hicieron del pregón y se estuvieron sin rebullirse, como ratas en un agujero acechado por un micifuz.
D. Juan Manrique permaneció ojo avizor sobre las cuatro esquinas de la plaza, esperando que asomase algún malandrín infiel a quien acometer lanza en ristre. Pero sonaron las seis de la tarde, y ni Durandarte valeroso, ni desaforado gigante Fierabrás, ni endriago embreado, ni encantador follón se presentaron a recoger el guante.
El dogma de la Inmaculada Concepción quedaba triunfante en Lima, y mohinos los pícaros portugueses que sotto voce lo combatían.
D. Juan Manrique se volvió a su casa acompañado de los vítores populares.
Desde ese día quedó bautizado con el mote de El caballero de la Virgen.
![]()
Yo no sé, lector, si conoces una de mis leyendas tradicionales titulada Pepe Bandos, en la cual procuré pintar el carácter, enérgico hasta rayar en arbitrario, del virrey D. José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte. Hoy, como complemento de aquélla, se me antoja referirte uno de los arranques de su excelencia, arranque que me dejé olvidado en el tintero.
D. Alvaro de Santiponce, maestro de todas las artes y aprendiz de cosa ninguna, era por los años de 1731 un joven hidalgo andaluz, avecindado en Lima, buen mozo y gran trapisondista. Frecuentador de garitos y rondador de ventanas, tenía el genio tan vivo que, a la menor contradicción echaba mano por el estoque y armaba una de mil diablos. De sus medios de fortuna podía decirse aquello de presunción y pobreza todo en una pieza, y aplicarle, sin temor de incurrir en calumnia, la redondilla:
Con motivo de la reciente ejecución de Antequera, la ciudad estaba amagada de turbulencias, y el virrey había hecho publicar bando para que después de las diez de la noche no anduviesen los vecinos por las calles; y a fin de que su ordenanza no fuese letra muerta, multiplicó las rondas, y aun él mismo salía a veces al frente de una a recorrer la ciudad.
Nuestro andaluz no era hombre de sacrificar un galanteo a la obediencia del bando, y una noche pillólo la ronda departiendo de amor al pie de una reja.
—¡Hola, hola, caballerito, dése usted preso!—le dijo el jefe de la ronda.
—¡Un demonio!—contestó Santiponce, y desenvainando el fierro empezó a repartir estocadas, hiriendo a un alguacil y logrando abrirse paso.
Corría el hidalgo, tras él los ministriles, hasta que, dos o tres calles adelante, viendo abierta la puerta de una casa, colóse en ella, y sin aflojar el paso penetró en el salón.
Hallábase la familia de gran tertulia, celebrando el cumpleaños de uno de sus miembros, cuando nuestro hidalgo vino con su presencia a aguar la fiesta.
La señora de la casa era una aristocrática limeña, llamada doña Margarita de ppp, muy pagada de lo azul de su sangre, como descendiente de uno dé los caballeros de espuela dorada ennoblecidos por la reina doña Juana la Loca por haber acompañado a Pizarro en la conquista. La engreída limeña era esposa de uno de los más ricos hacendados del país que, si bien no era de acuartelada nobleza, tenía en alta estima los pergaminos de su mujer.
Impúsola el hidalgo de la cuita en que se hallaba, pidiéndola mil perdones pop haber turbado el sa{91}rao, y la señora la condujo al interior de la casa.
Entraba en las quijotescas costumbres de la época y como rezago del feudalismo el no negar asilo ni al mayor criminal, y los aristócratas tenían a orgullo comprometer la negra honrilla defendiendo hasta la pared del frente la inmunidad del domicilio. Había en Lima casas que se llamaban de cadena y en las cuales, según una real cédula, no podía penetrar la justicia sin previo permiso del dueño, y aun esto en casos determinados y después de llenarse ciertas tramitaciones. Nuestra historia colonial está llena de querellas sobre asilo, entre los poderes civil y eclesiástico y aun entre los gobiernos y los particulares. Hoy, a Dios gracias, hemos dado de mano a esas antiguallas, y al pie del altar mayor se le echa la zarpa encima al prójimo que se descantilla; y aunque en la Constitución reza escrito no sé qué artículo o paparrucha sobre inviolabilidad del hogar doméstico, nuestros gobernantes hacen tanto caso de la prohibición legal como de los mostachos del gigante Culiculiambro. Y aquí, pues la ocasión es calva, voy a aprovechar la oportunidad pana referir el origen de un refrancito republicano.
Cierto presidente de cuyo nombre me acuerdo, pero no se me antoja apuntarlo, veía un conspirador en todos los que no éramos partidarios de su política, y daba gran trajín a la autoridad de policía, encargándola de echar guante y hundir en un calabozo a los oposicionistas.
Media noche era por filo cuando un agente de la prefectura con un cardumen de ministriles, escalando paredes, se sopló de rondón en una casa donde recelábase que estuviera escondido un demagogo de cuenta. Asustóse la familia, que estaba ya en brazos de Morfeo, ante tan repentina irrupción de vándalos, y el dueño de casa, hombre incapaz de meterse en barullos de política, pidió al seide que le enseñara la orden escrita, y firmada por{92} autoridad competente, que lo facultara para allanar su domicilio.
—¡Qué orden ni qué niño muerto!—contestó el agente.—Aquí no hay más Dios que Mahoma, y yo que soy su profeta.
—Pues sin orden no le permito a usted que atropelle mi casa.
—¡Qué chocheces! No parece usted peruano. ¡Ea, muchachos, a registrar la casa!
—Las garantías individuales amparadas por la Constitución...
El esbirro no dejó continuar su discurso al leguleyo ciudadano, porque lo interrumpió exclamando:
—¿Constitución, y a estas horas? Que lo amarren al Señor.
Y no hubo tu tía, y desde esa noche nació el refrancito con que el buen sentido popular expresa lo inútil que es protestar contra las arbitrariedades, a que tan inclinados son los que tienen un cachito de poder.
La casa de doña Margarita era conocida por casa de cadena, y así lo comprobaban los gruesos eslabones de la que se extendía a la entrada del zaguán. Había en la casa un sótano o escondite, cuya entrada era un secreto para todo el mundo, menos para la señora y una de sus criadas de confianza, y bien podía echarse abajo el edificio sin que se descubriese el misterioso rincón.
El jefe de la ronda dió su espada en la puerta de la calle a un alguacil; y así desarmado llegó al salón, y con muy corteses palabras reclamó la persona del delincuente.
Doña Margarita se subió de tono; contestó al representante de la autoridad que ella no era de la raza de Judas para entregar a quien se había puesto bajo la salvaguardia de su nobleza, y que así se lo dijese a Pepe Bandos, que en cuanto a ella se le daba una higa de sus rabietas.
Y como cuando la mujer da riendas a la sin hueso,{93} echa y echa palabras y no se agotan éstas como si brotaran de un manantial, trató al pobre guardián del orden de corchete y esbirro vil, y a su excelencia de perro y excomulgado, aludiendo a la carga de caballería dada contra los frailes de San Francisco el día de la ejecución de Antequera.
Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. El de la ronda soportó impasible la andanada, retiróse mohino y, después de rodear la calle de alguaciles, encaminóse a palacio, hizo despertar al virrey, y lo informó, de canto a canto y sin omitir letra, de lo que acontecía, y de cómo la noble señora había puesto de oro y azul, dejándolo para agarrado con tenacillas, el respeto debido al que en estos reinos del Perú aspiraba a ser mirado como la persona misma de su majestad D. Felipe V.
Conocido el carácter del de Castelfuerte, es de suponer que se le subió la mostaza a las narices. En el primer momento estuvo tentado de saltar por sobre la cadena y los privilegios, aprehender a la insolente limeña, y con sus pergaminos nobiliarios encerrarla en la cochera, que así se llamaba un cuarto de la cárcel de corte destinado para arresto de mujeres de vida airada.
Pero, calmándose un tanto, reflexionó que haría mal en extremarse con una hija de Eva, y que su proceder sería estimado como indigno de un caballero. «Aindamáis, pensó, la mujer esgrime la lengua, arma ofensiva y defensiva que la dió naturaleza; pero cuando la mujer tiene editor responsable, lo más llano es irse derecho a éste y entenderse de hombre a hombre.»
Y, pensado y hecho, llamó a un oficial y enviólo a las volandas donde el marido de doña Margarita, que se encontraba en la hacienda a pocas leguas de Lima, con una carta en la que, después de informarle de los sucesos, concluía diciéndole:
«Tiempo es, señor mío, del saber quién lleva en su casa los gregüescos. Si es vuesa merced, me lo probará poniendo en manos de la justicia, antes de doce horas, al que se ha amparado de faldas; y si es la irrespetuosa compañera que le dió la Iglesia, dígamelo en puridad para ajustar mi conducta a su respuesta.
»Dé Dios Nuestro Señor a vuesa merced la entereza de fundar buen gobierno en su casa, que bien lo ha menester, y no me quiera mal por el deseo.—El marqués de Castelfuerte.»
A la burlona y amenazadora carta del virrey, contestó el marido muy lacónicamente:
«Duéleme, señor marqués, el desagrado de que me habla: y en él interviniera, si la carta de vuecencia no encerrara más de agravio a mi honra y persona que de amor a los fueros de la justicia. Haga vuecencia lo que su buen consejo y prudencia le dicten, que en ello no habré enojo; advirtiendo que el marido que ama y respeta a su compañera de tálamo y madre de sus hijos, deja a ésta por entero el gobierno del hogar, en el resguardo de que no ha de desdecir de lo que debe a su fama y nombre.
»Guarde Dios los días de vuecencia, para bien de estos pueblos y mejor servicio de su majestad.—Carlos de ppp.»
Como se ve, las dos epístolas eran dos cantáridas, chispeantes de ironía.
Al recibir Armendáriz la contestación de D. Carlos lo mandó traer preso a Lima.
—¡Y bien, señor mío!—le dijo el virrey.—Conmigo no hay cháncharras máncharras. Doce horas de plazo le acordé para que entregase al reo. ¿En qué quedamos? ¿Han de ser mangas o tijeretas?
—Será lo que plazca a vuecencia, que aunque me acordara un siglo no haría yo fuerza a mi mujer para que entregase al que sufre persecuciones por la justicia.
—¡Que no!...—exclamó furioso el marqués.—Pues{95} esta misma noche va usted con títeres y petacas desterrado a Valdivia; que ¡por mi santo patrón el de las azucenas! no ha de decirse de mí que un maridillo linajudo me puso la ceniza en la frente. ¡Bonito hogar es el de vuesa merced, en donde canta la gallina y no cacarea el gallo!
Pero como en palacio las paredes se vuelven oídos, súpose en el acto por todo Lima que en la fragata María de los Angeles, lista para zarpar esa noche del Callao, iba a ser embarcado el opulento Don Carlos. Doña Margarita cogió el manto y, acompañada de dueña, rodrigón y paje, salió a poner la ciudad en movimiento. El arzobispo y varios canónigos, oidores, cabildantes y caballeros titulados fueron a palacio para pretender que el marqués cejase en lo relativo al destierro; pero su excelencia, después de dar órdenes al capitán de su escolta, se había encerrado a dormir, previniendo al mayordomo que, aunque ardiese Troya, nadie osara despertarlo.
Cuando al otro día asistió el virrey al acuerdo de la Real Audiencia, ya la María de los Angeles había desaparecido del horizonte. Uno de los oidores se atrevió a insinuarse, y el marqués le contestó:
—Que doña Margarita entregue al delincuente, y volverá de Valdivia su marido.
Pero doña Margarita era de un temple de alma como ya no se usa. Amaba mucho a su esposo; mas creía envilecerlo y envilecerse accediendo a la exigencia del marqués.
En punto a tenacidad, dama y virrey iban del potencia a potencia.
Y pasaron años.
Y doña Margarita enviaba por resmas cartas y memoriales a la corte de Madrid, y se gastaba un dineral en misas, cirios y lámparas, para que los{96} santos hiciesen el milagro de que Felipe V le echase una filípica a su representante.
Y en estas y las otras, D. Carlos murió en el destierro.
Y Armendáriz regresó a España en 1730, donde fué agraciado con el toisón de oro.
Bajo el gobierno de su sucesor, el marqués de Villagarcía, salió D. Alvaro de Santiponce a respirar el aire libre; y para quitar a la justicia la tentación de ocuparse de su persona, se embarcó sin perder minuto para una de las posesiones portuguesas.
El marqués de Castelfuerte se disculpaba de este abuso de autoridad, diciendo: «Cometílo para que los maridos aprendan a no permitir a sus mujeres desacatos contra la justicia y los que la administran; pero dudo que aproveche el ejemplo; pues por más que se diga en contrario, los hijos de Adán seremos siempre unos bragazas, y ellas llevarán la voz de mando y harán de nosotros cera y pábilo.»
![]()
Generalizada creencia era entre nuestros abuelos que a las mujeres encintas debía complacerse aun en sus más extravagantes caprichos. Oponerse a ellos equivalía a malograr obra hecha. Y los discípulos de Galeno eran los que más contribuían a vigorizar esa opinión, si hemos de dar crédito a muchas tesis o disertaciones médicas, que impresas en Lima, en diversos años, se encuentran reunidas en el tomo XXIX de Papeles varios de la Biblioteca Nacional.
Las mujeres de suyo son curiosas, y bastaba que les estuviese vedado entrar en claustros para que todas se desviviesen por pasear conventos. No había, pues, en el siglo pasado limeña que no los hubiese recorrido desde la celda del prior o abadesa hasta la cocina.
Tan luego como en la familia se presentaba hija de Eva en estado interesante, las hermanitas amigas y hasta las criadas se echaban a arreglar pro{98}grama para un mes de romería por los conventos. Y la mejor mañana se aparecían diez o doce tapadas en la portería de San Francisco, por ejemplo, y la más vivaracha de ellas decía, dirigiéndose al lego portero:
—¡Ave María purísima!
—Sin pecado concebida. ¿Qué se ofrece, hermanitas?
—Que vaya usted donde el reverendo padre guardián y le diga que esta niña, como a la vista está, se encuentra abultadita, que se le ha antojado pasear el convento y que nosotras venimos acompañándola por si le sucede un trabajo.
—¡Pero tantas!...—murmuraba el lego entre dientes.
—Todas somos de la familia: esta buena moza es su tía carnal; estas dos son sus hermanas, que en la cara se les conoce; estas tres gordinfloncitas son sus primas por parte de madre; yo y esta borradita sus sobrinas, aunque no lo parezcamos; la de más allá, esa negra chicharrona, es la mama que la crió; esta es su...
—Basta, basta con la parentela, que es larguita—interrumpía el lego sonriendo.
Aquí la niña del antojo lanzaba un suspiro, y las que la acompañaban decían en coro:
—¡Jesús, hijita! ¿Sientes algo? Vaya usted prontito, hermano, a sacar la licencia. ¡No se embrome y tengamos aquí un trabajo! ¡Virgen de la Candelaria! ¡Corra usted, hombre, corra usted!
Y el portero se encaminaba paso entre paso a la celda del guardián; y cinco minutos después regresaba con la superior licencia, que su paternidad no tenía entrañas de ogro para contrariar deseo de embarazada.
—Puede pasar la niña del antojo con toda la sacra familia.
Y otro lego asumía las funciones de guía o cicerone.
Por supuesto que en muchas ocasiones la barriga era de pega, es decir, rollo de trapos; pero ni{99} guardián ni portero podían meterse a averiguarlo. Para ellos vientre abovedado era pasaporte en regla.
Y de los conventos de frailes pasaban a los monasterios de monjas; y de cada visita regresaba a casa la niña del antojo provista de ramos de flores, cerezas y albaricoques, escapularios y pastillas. Las camaradas participaban también del pan bendito.
Y la romería en Lima duraba un mes por lo menos.
Un arzobispo, para poner algún coto al abuso y sin atreverse a romper abiertamente con la costumbre, dispuso que las antojadizas limeñas recabasen la licencia, no de la autoridad conventual, sino de la curia; pero como había que gastar en una hoja de papel sellado y firmar solicitud y volver al siguiente día por el decreto, empezaron a disminuir los antojos.
Su sucesor, el Sr. La Reguera, cortó de raíz el mal, contestando un no rotundo a la primera prójima que le fué con el empeño.
—¿Y si malparo, ilustrísimo señor?—insistió la postulante.
—De eso no entiendo yo, hijita, que no soy comadrón, sino arzobispo.
Y lo positivo es que no hay tradición de que limeña alguna haya abortado por no pasear claustros.
Entre los manuscritos que en la Real Academia de la Historia, en Madrid, forman la colección de Matalinares, archivo de curiosos documentos relativos a la América, hay un (cuaderno 3.º del tomo LXXVII) códice que no es sino el extracto de un proceso a que en el Perú dió motivo la niña del antojo.
Guardián de la Recoleta de Cajamarca era por los años de 1806 fray Fernando Jesús de Arce, quien, contrariando la arzobispal y disciplinaria disposi{100}ción, dió en permitir el paseíto por su claustro a las cristianas que lo solicitaban alegando el delicado achaque. La autoridad civil tuvo o no tuvo sus razones para pretender hacerlo entrar en vereda, y se armó proceso, y gordo.
El padre comisario general apoyó al padre Arce, presentando, entre otros argumentos, el siguiente que a su juicio era capital y decisivo: «La conservación del feto es de derecho natural y el precepto de la clausura es de derecho positivo, y por consideración al último no sería caritativo exponer una mujer al aborto.»
El padre Arce decía que para él era caso de conciencia consentir en el capricho femenino; pues una vez que se negó a conceder tal licencia acontecióle que, a los tres días, se le presentó la niña del antojo llevando el feto en un frasco y culpándolo de su desventura. Añadía el padre Arce que por él no había de ir otra almita al limbo y que no se sentía con hígados para hacer un feo a antojos de mujer encinta.
El vicario foráneo se vió de los hombres más apurados para dar su fallo, y solicitó el dictamen de Matalinares, que era a la sazón fiscal de la Audiencia de Lima. Matalinares sostuvo que no por el peligro del feto, sino por corruptelas y consideraciones de conveniencia o por privilegios apostólicos para determinadas personas de distinción, se había tolerado la entrada de mujeres en clausura de regulares, y que eso de los antojos era grilla y preocupación. En resumen: terminaba opinando que se previniese al padre comisario general ordenase al guardián de la Recoleta que por ningún pretexto consintiese en lo sucesivo visitas de faldas, bajo las penas designadas por la Bula de Benedicto XV, expedida en 3 de enero de 1742.
El vicario, apoyándose en tan autorizado dictamen, falló contra el guardián; pero éste no se dió por derrotado y apeló ante el obispo, quien confirmó la resolución.
Fray Fernando Jesús de Arce era testarudo, y dijo en el primer momento que no acataba el mandato mientras no viniese del mismo Papa; pero su amigo, el comisario general, consiguió apaciguarlo, diciéndole:
—Padre reverendo, más vale maña que fuerza. Pues la cuestión ante todo es de amor propio, éste quedará a salvo acatando y no cumpliendo.
El padre Arce quedó un minuto pensativo; y luego, pegándose una palmada en la frente, como quien ha dado en el quid de intrincado asunto, exclamó:
—¡Cabalito! ¡Eso es!
Y en el acto hizo formal renuncia de la guardianía para que otro y no él cargase con el mochuelo de enviar almitas al limbo.
![]()
Existía en Lima hasta hace cincuenta años, una asociación de mujeres, todas garabateadas de arrugas y más pilongas que piojo de pobre, cuyo oficio era gimotear y echar lagrimones como garbanzos. ¡Vaya una profesión perra y barrabasada! Lo particular es que toda socia era vieja como el pecado, fea como un chisme y con pespuntes de bruja y rufiana. En España dábanlas el nombre de plañidoras; pero en estos reinos del Perú se las bautizó con el de doloridas o lloronas.
Que el gobierno colonial hizo lo posible por desterrarlas, me lo prueba un bando o reglamento de duelos que el virrey D. Teodoro de Croix mandó promulgar en Lima con fecha 31 de agosto de 1786, y que he tenido oportunidad de leer en el tomo XXXVIII de Papeles varios de la Biblioteca Nacional. Dice así, al pie de la letra, el artículo 12 del bando: «El uso de las lloronas o plañidoras, tan opuesto a las máximas de nuestra religión como contrario a las leyes, queda perpetuamente proscrito y abo{103}lido, imponiéndose a las contraventoras la pena del un mes de servicio en un hospital, casa de misericordia o panadería.» Parece que este bando fué, como tantos otros, letra muerta.
No bien fallecía prójimo que dejase hacienda con qué pagar un decente funeral, cuando el albacea y deudos se echaban por esas calles en busca de la llorona de más fama, la cual se encargaba de contratar a las comadres que la habían de acompañar. El estipendio, según reza un añejo centón que he consultado, era de cuatro pesos para la plañidora en jefe y dos para cada subalterna. Y cuando los dolientes echándola de rumbosos añadían algunos realejos sobre el precio de tarifa, entonces las doloridas estaban también obligadas a hacer algo de extraordinario, y este algo era acompañar el llanto con patatuses, convulsiones epilépticas y repelones. Ellas, en unión de los llamados pobres de hacha que concurrían con un cirio en la mano, esperaban a la puerta del templo la entrada y salida del cadáver para dar rienda suelta a su aflicción de contrabando.
Dígase lo que se quiera en contra de ellas; pero lo que yo sostengo es que ganaban la plata en conciencia. Habíalas tan adiestradas que no parece sino que llevaban dentro del cuerpo un almacén de lágrimas; tanto eran éstas bien fingidas, merced al expediente de pasarse por los ojos los dedos untados de zumo de ajos y cebollas. Con frecuencia, así habían conocido ellas al difunto como al moro Muza, y mentían que era un contento exaltando entre ayes y congojas las cualidades del muerto.
—¡Ay, ay! ¡Tan generoso y caritativo!—y el que iba en el cajón había sido usurero nada menos.
¡Ay, ay! ¡Tan valiente y animoso!—y el infeliz había liado los bártulos por consecuencia del mal de espanto que le ocasionaron los duendes y las penas.
—¡Ay, ay! ¡Tan honrado y buen cristiano!—y el difunto había sido, por sus picardías y por lo en{104}callecida que traía la conciencia, digno de morir en alto puesto, es decir, en la horca.
Y por este tono eran las jeremiadas.
No concluía aquí la misión de las lloronas. Quedaba aún el rabo por desollar; esto es, la ceremonia de recibir el duelo en casa del difunto durante treinta noches. Enlutábanse con cortinajes negros la sala y cuadra, alumbrándolas con un fanal o guardabrisa cubierta por un tul que escasamente dejaba adivinar la luz, o bien una palomilla de aceite que despedía algo como amago de claridad, pero que realmente no servía sino para hacer más terrífica la lobreguez. Desde las siete de la noche los amigos del finado entraban silenciosos en la sala y tomaban asiento sin proferir palabra. Un duelo era en buen romance una congregación de mudos.
La cuadra era el cuartel general de las faldas y de las pulgas. Las amigas imitaban a los varones en no mover sus labios, lo cual, bien mirado, debía ser ruda penitencia para las hijas de Eva. Sólo a las lloronas les era lícito sonarse con estrépito y lanzar de rato en rato un ¡ay Jesús! o un suspiro cavernoso, que parecía queja del otro mundo.
Escenas ridículas acontecían en los duelos. Un travieso, por ejemplo, largaba media docena de ratoncillos en la cuadra, y entonces se armaba una de gritos, carreras, chillidos y pataletas.
Por fortuna, con las campanadas de las ocho terminaba la recepción: aquí eran los apuros entre las mujeres. Ninguna quería ser la primera en levantarse. Llamábase este acto romper el chivato.
A la postre se decidía alguna a dar esta muestra de coraje, y acercándose a la no siempre inconsolable viuda, le decía:
—¡Cómo ha de ser! Hágase la voluntad de Dios. Confórmate, hija mía, que él está entre santos y descansando de este mundo ingrato. No te dés a la pena, que eso es ofender a quien todo lo puede.
Y todas iban despidiéndose con idéntica retahila.
Cuando la familia regresaba de dar el pésame, por{105} supuesto que ponían sobre el tapete a la viuda y a la concurrencia, y cortaban las muchachas, con la tijera que Dios les dió, unos sayos primorosos. Lo que es la abuela o alguna tía, a quienes el romadizo había impedido ir a cumplir con la viuda, preguntaban:
—¿Y quién rompió el chivato?
—Doña Estatira, la mujer del escribano.
—Ella había de ser, ¡la muy sin vergüenza! ¡Ya se ve..., una mujer que tiene coraje para llamarse Estatira!...
Por más que cavilo no acierto a darme cuenta del porqué de esta murmuración. ¡Caramba! Supongo que una visita no ha de ser eterna, y que alguien ha de dar ejemplo en lo de tomar el camino de la puerta, y que no hay ofensa a Dios ni al prójimo en llamarse Estatira.
En cada noche recibía la llorona una peseta columnaria y un bollo de chocolate. Y no se olvide que la ganga duraba un mes cabal.
Sólo en el fallecimiento de los niños no tenían las lloronas misión que desempeñar. ¡Ya se ve! ¡Angelitos al cielo!
Pero entre todas las plañidoras había una que era la categoría, el non plus ultra del género, y que sólo se dignaba asistir a entierro del virrey, de obispos o personajes muy encumbrados. Distinguíase con el título de la llorona del Viernes Santo. El pueblo la llamaba con otro nombre que, por no ruborizar a nuestras lectoras, dejamos en el fondo del tintero.
Así se decía: «El entierro de D. Fulano ha estado de lo bueno lo mejor. ¡Con decirte, niña, que hasta la llorona del Viernes Santo estuvo en la puerta de la iglesia!»
Para mí sólo hay una profanación superior a ésta, y es la que anualmente se realiza en las grandes ciudades con el paseo o romería que en noviembre se emprende al cementerio. La vanidad de los vivos y no el dolor de los deudos es quien ese día{106} adorna las tumbas con flores, cintas y coronas emblemáticas. «¿Qué se diría de nosotros?—dicen los cariñosos parientes.—Es preciso que los demás vean que gastamos lujo.» Y encontré vanidad hasta en la muerte, dice el más sabio de los libros.
Las losas sepulcrales son objeto de escarnio y difamación en esa romería.
—¡Hombre!—dice un mozalbete a otro chisgarabís de su estofa, pasando revista a las lápidas.—Mira quién está aquí... La Carmencita... ¿No te acuerdas, chico?... La que fué querida de mi primo el banquero, y le costó un ojo de la cara... Muchacha muy caritativa... y bonita, eso sí, sólo que se pintaba las cejas y fruncía la boca para esconder un diente mellado.—¡Preciosa corona le han puesto a D. Melquiades! Mejor se la puso su mujer en vida.—¡Buen mausoleo tiene D. Junípero! ¡Podía ser mejor, que para eso robó bastante cuando fué ministro de Hacienda! ¡Valiente pillo!—Fíjate en el epitafio que le han puesto a D. Milón, que no fué sino un borrico con herrajes de oro y albarda de plata. ¡Llamar pozo de ciencia y de sabiduría a ese grandísimo cangrejo!—¡Gran zorra fué doña Remedios! La conocí mucho, mucho. ¡Como que casi tuve un lance con el Juan Lanas de su marido!—No sabía yo que se había ya muerto el marqués del Algarrobo. ¡Bien viejo ha ido al hoyo! ¡Como que era contemporáneo de los espolines de Pizarro!—¡Pucha! Aquí está un patriota abnegado, de esos que dan el ala para comerse la pechuga y que saben sacar provecho de toda calamidad pública.
Y basta para muestra de irreverente murmuración. A estos maldicientes les viene a pelo la copla popular:
El verdadero dolor huye del bullicio. Ir de paseo al cementerio el día de finados por ver y hacerse ver, por aquello de «¿adónde vas, Vicente?, adonde va toda la gente,» como se va a la plaza de toros, por novelería y por matar tiempo, es cometer el más repugnante y estúpido de los sacrilegios.
Dejo en paz a los difuntos y vuelvo a las lloronas.
Los padres mercenarios, en competencia con lo que la víspera hacían los agustinianos, sacaban el Viernes Santo en procesión una anda con el sepulcro de Cristo, y tras ella, y rodeada de multitud de beatas, iba una mujer desgreñada, dando alaridos, echando maldiciones a Judas, a Caifás, a Pilatos y a todos los sayones; y lo gracioso es que sin que se escandalizase alma viviente, lanzaba a los judíos apóstrofes tan subidos de punto como el llamarlos hijos de la mala palabra.
De la capilla de la Vera Cruz salía también a las once de la noche la famosa procesión de la Minerva, que, como se sabe, era costeada por los nobles descendientes de los compañeros de Pizarro, quien fué el fundador de la aristocrática hermandad y obtuvo que el Papa enviara para la iglesia un trozo del verdadero lignum crucis, reliquia que aún conservan los dominicos.
Pero en esta procesión todo era severidad, a la vez que lujo y grandeza. La aristocracia no dió cabida nunca a las lloronas, dejando ese adorno para la popular procesión de los mercenarios.
El arzobispo D. Bartolomé María de las Heras no había gozado de esas mojigangas; y el primer año, que fué el de 1807, en que asistió a la procesión hizo, a media calle, detener las andas, ordenando que se retirase aquella mujer escandalosa que, sin respeto a la santidad del día, osaba pronunciar palabrotas inmundas.
¿Creerán ustedes que el pueblo se arremolinó para impedirlo? Pues así como suena. ¡No faltaba más que deslucir la procesión eliminando de ella a la llorona!
El sagaz arzobispo se sonrió y, acatando la voluntad del pueblo, mandó que siguiese su curso la procesión; pero en el año siguiente prohibió con toda entereza a los mercenarios semejante profanación.
En cuanto a las plañidoras de entierro, ellas pelecharon por algunos años más.
Como se ve por este ligero cuadro, si había en Lima oficio productivo era el de las lloronas. Pero vino la Patria con todo su cortejo de impiedades, y desde entonces da grima morirse; pues lleva uno al mudar de barrio la certidumbre de que no lo han de llorar en regla.
A las lloronas las hemos reemplazado con algo peor si cabe..., con las necrologías de los periódicos.
Dónde y cómo el diablo perdió el poncho
CUENTO DISPARATADO
«Y sépase usted, querido, que perdí la chabeta y anduve en mula chúcara y con estribos largos por una muchacha nacida en la tierra donde al diablo le quitaron el poncho.»
Así terminaba la narración de una de las aventuras de su mocedad mi amigo D. Adeodato de la Mentirola, anciano que militó al lado del coronel realista Sanjuanena y que hoy mismo prefiere a todas las repúblicas teóricas y prácticas, habidas y por haber, el paternal gobierno de Fernando VII. Quitándole esta debilidad o manía, es mi amigo Don Adeodato una alhaja de gran precio. Nadie mejor informado que él en los trapicheos de Bolívar con las limeñas, ni nadie como él sabe al dedillo la antigua crónica escandalosa de esta ciudad de los reyes. Cuenta las cosas con cierta llaneza de lenguaje que pasma; y yo, que me pirro por averiguar la vida y milagros, no de los que viven, sino de los que están pudriendo tierra y criando{110} malvas con el cogote, ando pegado a él como botón a la camisa, y le doy cuerda, y el Sr. de la Mentirola afloja lengua.
—¿Y dónde y cómo fué que el diablo perdió el poncho?—le interrogué.
—¡Cómo! ¿Y usted que hace décimas y que la echa de cronista o de historietista y que escribe en los papeles públicos y que ha sido diputado a Congreso ignora lo que en mi tiempo sabían hasta los chicos de la amiga? Así son las reputaciones literarias desde que entró la Patria. ¡Hojarasca y soplillo! ¡Oropel, puro oropel!
—¡Qué quiere usted, D. Adeodato! Confieso mi ignorancia y ruégole que me ilustre; que enseñar al que no sabe, precepto es de la doctrina cristiana.
Parece que el contemporáneo de Pezuela y Laserna se sintió halagado con mi humildad; porque tras encender un cigarrillo se arrellanó cómodamente en el sillón y soltó la sin hueso con el relato que va en seguida. Por supuesto que, como ustedes saben, ni Cristo ni sus discípulos soñaron en trasmontar los Andes (aunque doctísimos historiadores afirman que el apóstol Tomás o Tomé predicó el Evangelio en América), ni en esos tiempos se conocían el telégrafo, el vapor y la imprenta. Pero háganse ustedes los de la vista miope con estos y otros anacronismos, y ahí va ad pedem litteræ la conseja.
Pues, señor, cuando Nuestro Señor Jesucristo peregrinaba por el mundo, caballero en mansísima borrica, dando vista a los ciegos y devolviendo a los tullidos el uso y abuso de sus miembros, llegó a una región donde la arena formaba horizonte. De trecho en trecho alzábase enhiesta y gárrula una palmera, bajo cuya sombra solían detenerse el Divino Maestro y sus discípulos escogidos, los que,{111} como quien no quiere la cosa, llenaban de dátiles las alforjas.
Aquel arenal parecía ser eterno; algo así como Dios, sin principio ni fin. Caía la tarde y los viajeros tenían ya entre pecho y espalda el temor de dormir sirviéndoles de toldo la bóveda estrellada, cuando con el último rayo de sol dibujóse en lontananza la silueta de un campanario.
El Señor se puso la mano sobre los ojos, formando visera para mejor concentrar la visual, y dijo:
—Allí hay población. Pedro, tú que entiendes de náutica y geografía, ¿me sabrás decir qué ciudad es esa?
San Pedro se relamió con el piropo y contestó:
—Maestro, esa ciudad es Ica.
—¡Pues pica, hombre, pica!
Y todos los apóstoles hincaron con un huesecito el anca de los rucios, y a galope pollinesco se encaminó la comitiva al poblado.
Cerca ya de la ciudad se apearon todos para hacer una mano de aliño. Se perfumaron las barbas con bálsamo de Judea, se ajustaron las sandalias, dieron un brochazo a la túnica y al manto, y siguieron la marcha, no sin prevenir antes el buen Jesús a su apóstol favorito:
—Cuidado, Pedro, con tener malas pulgas y cortar orejas. Tus genialidades nos ponen siempre en compromisos.
El apóstol se sonrojó hasta el blanco de los ojos; y nadie habría dicho, al ver su aire bonachón y compungido, que había sido un cortacaras.
Los iqueños recibieron en palmas, como se dice, a los ilustres huéspedes; y aunque a ellos les corriera prisa continuar su viaje, tan buenas trazas se dieron los habitantes para detenerlos y fueron tales los agasajos y festejos, que se pasaron ocho días como un suspiro.
Los vinos de Elías, Boza y Falconí anduvieron a boca qué quieres. En aquellos ocho días fué Ica{112} un remedo de la gloria. Los médicos no pelechaban, ni los boticarios vendían drogas: no hubo siquiera un dolor de muelas o un sarampioncito vergonzante.
A los escribanos les crió moho la pluma, por no tener ni un mal testimonio de que dar fe. No ocurrió la menor pelotera en los matrimonios y, lo que es verdaderamente milagroso, se les endulzó la ponzoña a las serpientes de cascabel que un naturalista llama suegras y cuñadas.
Bien se conocía que en la ciudad moraba el Sumo Bien. En Ica se respiraba paz y alegría y dicha.
La amabilidad, gracia y belleza de las iqueñas inspiraron a San Juan un soneto con estrambote, que se publicó a la vez en el Comercio Nacional y Patria. Los iqueños, entre copa y copa, comprometieron al apóstol-poeta para que escribiese el Apocalipsis,
como dijo un poeta amigo mío.
En estas y las otras, terminaba el octavo día, cuando el Señor recibió un parte telegráfico en que lo llamaban con urgencia a Jerusalén, para impedir que la samaritana le arrancase el moño a la Magdalena; y recelando que el cariño popular pusiera obstáculos al viaje, llamó al jefe de los apóstoles, se encerró con él y le dijo:
—Pedro, componte como puedas; pero es preciso que con el alba tomemos el tole, sin que nos sienta alma viviente. Circunstancias hay en que tiene uno que despedirse a la francesa.
San Pedro redactó el artículo del caso en la orden general, lo puso en conocimiento de sus subalternos, y los huéspedes anochecieron y no amanecieron bajo techo.
La Municipalidad tenía dispuesto un albazo para aquella madrugada; pero se quedó con los crespos{113} hechos. Los viajeros habían atravesado ya la laguna de Huacachina y perdídose en el horizonte.
Desde entonces, las aguas de Huacachina adquirieron la virtud de curar todas las dolencias, exceptuando las mordeduras de los monos bravos.
Cuando habían ya puesto algunas millas de por medio, el Señor volvió el rostro a la ciudad y dijo:
—¿Conque dices, Pedro, que esta tierra se llama Ica?
—Sí, Señor, Ica.
—Pues, hombre, ¡qué tierra tan rica!
Y alzando la mano derecha, la bendijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Como los corresponsales de los periódicos hubieran escrito a Lima, describiendo larga, menuda y pomposamente los jolgorios y comilonas, recibió el Diablo, por el primer vapor de la mala de Europa, la noticia y pormenores transmitidos por todos nuestros órganos de publicidad.
Diz que Cachano se mordió de envidia el hocico, ¡pícaro trompudo!, y que exclamó:
—¡Caracoles! ¡Pues yo no he de ser menos que El! No faltaba más... A mí nadie me echa la pata encima.
Y convocando incontinenti a doce de sus cortesanos, los disfrazó con las caras de los apóstoles. Porque eso sí, Cucufo sabe más que un cómico y que una coqueta en esto de adobar el rostro y remedar fisonomías.
Pero como los corresponsales hubieran olvidado describir el traje de Cristo y el de sus discípulos, se imaginó el Maldito que, para salir del atrenzo, bastaríale consultar las estampas de cualquier álbum de viajes. Y sin más ni menos, él y sus camaradas se calzaron botas granaderas y echáronse{114} sobre los hombros capa de cuatro puntas, es decir, poncho.
Los iqueños, al divisar la comitiva, creyeron que era el Señor que regresaba con sus escogidos, y salieron a recibirlo, resueltos a echar esta vez la casa por la ventana, para que no tuviese el Hombre-Dios motivo de aburrimiento y se decidiese a sentar para siempre sus reales en la ciudad.
Los iqueños eran hasta entonces felices, muy felices, archifelices. No se ocupaban de política, pagaban sin chistar la contribución, y les importaba un pepino que gobernase el preste Juan o el moro Muza. No había entre ellos chismes ni quisquillas de barrio a barrio y de casa a casa. No pensaban sino en cultivar los viñedos y hacerse todo el bien posible los unos a los otros. Rebosaban, en fin, tanta ventura y bienandanza, que daban dentera a las comarcas vecinas.
Pero Carrampempe, que no puede mirar la dicha ajena sin que le castañeteen de rabia las mandíbulas, se propuso desde el primer instante meter la cola y llevarlo todo al barrisco.
Llegó el Cornudo a tiempo que se celebraba en Ica el matrimonio de un mozo como un carnero con una moza como una oveja. La pareja era como mandada hacer de encargo, por la igualdad de condición y de caracteres de los novios, y prometía vivir siempre en paz y en gracia de Dios.
—Ni llamado con campanilla podría haber venido yo en mejor oportunidad—pensó el Demonio. ¡Por vida de Santa Tecla, abogada de los pianos roncos!
Pero desgraciadamente para él, los novios habían confesado y comulgado aquella mañana; por ende, no tenían vigor sobre ellos las asechanzas y tentaciones del Patudo.
A las primeras copas bebidas en obsequio de la dichosa pareja, todas las cabezas se trastornaron, no con aquella alegría del espíritu, noble, expansiva y sin malicia, que reinó en los banquetes que{115} honrara el Señor con su presencia, sino con el delirio sensual e inmundo de la materia.
Un mozalbete, especie de D. Juan Tenorio en agraz, principió a dirigir palabras subversivas a la novia; y una jamona, jubilada en el servicio, lanzó al novio miradas de codicia. La vieja aquella era petróleo purito, y buscaba en el joven una chispa de fosfórica correspondencia para producir un incendio que no bastasen a apagar la bomba Garibaldi ni todas las compañías de bomberos. No paró aquí la cosa.
Los abogados y escribanos se concertaron para embrollar pleitos; los médicos y boticarios celebraron acuerdo para subir el precio del aqua fontis; las suegras se propusieron sacarles los ojos a los yernos; las mujeres se tornaron pedigüeñas y antojadizas de joyas y trajes de terciopelo; los hombres serios hablaron de club y de bochinche; y para decirlo de una vez, hasta los municipales vociferaron sobre la necesidad de imponer al prójimo contribución de diez centavos por cada estornudo.
Aquello era la anarquía con todos sus horrores. Bien se ve que el Rabudo andaba metido en la danza.
Y corrían las horas, y ya no se bebía por copas, sino por botellas, y los que antaño se arreglaban pacíficas monas, se arrimaron esa noche una mona tan brava... tan brava... que rayaba en hidrofóbica.
La pobre novia que, como hemos dicho, estaba en gracia de Dios, se afligía e iba de un lado para otro, rogando a todos que pusiesen paz entre dos guapos que, armados de sendas estacas, se estaban suavizando el cordobán a garrotazos.
El diablo se les ha metido en el cuerpo: no puede ser por menos—pensaba para sí la infeliz, que no iba descaminada en la presunción, y acercándose al Uñas largas lo tomó del poncho, diciéndole:
—Pero, señor, vea usted que se matan...
—¿Y a mí qué me cuentas?—contestó con gran flema el Tiñoso.—Yo no soy de esta parroquia...{116} ¡Que se maten enhorabuena! Mejor para el cura y para mí, que le serviré de sacristán.
La muchacha, que no podía por cierto calcular todo el alcance de una frase vulgar, le contestó:
—¡Jesús! ¡Y qué malas entrañas había su merced tenido! La cruz le hago.
Y unió la acción a la palabra.
No bien vió el Maligno los dedos de la chica formando las aspas de una cruz, cuando quiso escaparse como perro a quien ponen maza; pero, teniéndolo ella sujeto del poncho, no le quedó al Tunante más recurso que sacar la cabeza por la abertura, dejando la capa de cuatro puntas en manos de la doncella.
El Patón y sus acólitos se evaporaron, pero es fama que desde entonces viene, de vez en cuando, Su Majestad Infernal a la ciudad de Ica en busca de su poncho. Cuando tal sucede, hay larga francachela entre los monos bravos y...
![]()
Mucho me he chamuscado las pestañas al calor del lamparín, buscando en antiguos infolios el origen de aquel tan gracioso como original disfraz llamado saya y manto. Desgraciadamente mis desvelos fueron tiempo perdido, y se halla en pie la curiosidad que aún me aqueja. Más fácil fué para Colón el descubrimiento de la América que para mí el saber a punto fijo en que año se estrenó la primera saya. Tengo que resignarme, pues, con que tal noticia quede perdida en la noche de los tiempos. «Ni el trigo es mío ni es mía la cibera; conque así, muela el que quiera.»
Lo que sí sé de buena tinta es que por los años de 1561, el conde de Nieva, cuarto virrey del Perú y fundador de Chancay, dictó ciertas ordenanzas relativas a la capa de los varones y al manto de las muchachas, y que por su pecaminosa afición a las sayas, un marido intransigente le cortó un sayo tan ajustado que lo envió a la sepultura.
Por supuesto que para las limeñas de hoy, aquel traje, que fué exclusivo de Lima, no pasa de ser un adefesio. Lo mismo dirán las que vengan después por ciertas modas de París y por los postizos que ahora privan.
Nuestras abuelas, que eran más risueñas que las cosquillas, supieron hacer de la vida un carnaval constante. Las antiguas limeñas parecían fundidas en un mismo molde. Todas ellas eran de talle esbelto, brazo regordete y con hoyuelo, cintura de avispa, pie chiquirritico y ojos negros, rasgados, habladores como un libro y que despedían más chispas que volcán en erupción. Y luego una mano, ¡qué mano, Santo Cristo de Puruchuco!
Item, lucían protuberancias tan irresistibles y apetitosas que, a cumplir todo lo que ellas prometían, tengo para mí que las huríes de Mahoma no servirían para descalzarlas el zapato.
Ya estuviese en boga la saya de canutillo, la encarrujada, la de vuelo, la pilitrica o la filipense, tan pronto como una hija de Eva se plantaba el disfraz no la reconocía en la calle, no diré yo el marido más celoso, que achaque de marido es la cortedad de vista, pero ni el mismo padre que la engendró.
Con saya y manto una limeña se parecía a otra, como dos gotas de rocío o como dos violetas, y déjome de frasear y pongo punto, que no sé hasta dónde me llevarían las comparaciones poéticas.
Y luego, que la pícara saya y manto tenía la oculta virtud de avivar el ingenio de las hembras, y ya habría para llenar un tomo con las travesuras y agudezas que de ellas se relatan.
Pero como si una saya decente no fuera de suyo bastante para dar quebradero de cabeza al mis{119}mísimo Satanás, del repente salió la moda de la saya de tiritas, disfraz usado por las bellas y aristocráticas limeñas para concurrir al paseo de la Alameda el jueves de la Asunción, el día de San Jerónimo y otros dos que no consignan mis apuntes. La Alameda ofrecía en ocasiones tales el aspecto de una reunión de rotosas y mendigas; pero así como el refrán reza que tras una mala capa se esconde un buen bebedor, así los galanes de esos tiempos, sabuesos de fino olfato, sabían que la saya de más tiritas y el manto más remendado encubrían siempre una chica como un lucero.
No fué el malaventurado conde de Nieva el único gobernante que dictó ordenanzas contra las tapadas. Otros virreyes, entre ellos el conde de Chinchón, el marqués de Malagón y el beato conde de Lemos, no desdeñaron imitarlo. Demás está decir que las limeñas sostuvieron con bizarría el honor del pabellón, y que siempre fueron derrotados los virreyes; que para esto de legislar sobre cosas femeninas se requiere más ñeque que para asaltar una barricada. Es verdad también que nosotros los del sexo feo, por debajito y a lo somorgujo, dábamos ayuda y brazo fuerte a las limeñas, alentándolas para que hicieran papillotas y cucuruchos del papel en que se imprimían los calamitosos bandos.
Pero una vez estuvo la saya y manto en amargos pindingues. Iba a morir de muerte violenta; como quien dice, de apoplejía fulminante.
Tales rabudos oirían los frailes en el confesonario y tan mayúsculos pretextos de pecadero darían sayas y mantos, que en uno de los concilios limenses, presidido por Santo Toribio, se presentó la proposición de que toda hija de Eva que fuese al templo o a procesiones con el tentador disfraz, incurriera ipso facto en excomunión mayor. Anathema sit, y... ¡fastidiarse, hijitas!
Aunque la cosa pasó en sesión secreta, precisamente esta circunstancia bastó para que se hiciera más pública que noticia esparcida con timbales y a voz de pregonero. Las limeñas supieron, pues, al instante y con puntos y comas todos los incidentes de la sesión.
Lo principal fué que varios prelados habían echado furibundas catilinarias contra la saya y manto, cuya defensa tomó únicamente el obispo D. Sebastián de Lartahun, que fué en ese Concilio lo que llaman los canonistas el abogado del diablo.
Es de fórmula encomendar a un teólogo que haga objeciones al Concilio hasta sobre puntos de dogma, o lo que es lo mismo, que defienda la causa del diablo, siéndole lícito recurrir a todo linaje de sofismas.
Con tal defensor, que andaba siempre de punta con el arzobispo y su cabildo, la causa podía darse por perdida; pero, afortunadamente para las limeñas, la votación quedó para la asamblea inmediata.
¿Recuerdan ustedes el tiberio femenil que en nuestros republicanos tiempos se armó por la cuestión campanillas, y las escenas del Congreso siempre que se ha tratado de incrustar, como artículo constitucional, la tolerancia de cultos? Pues esas zalagardas son hojarasca y buñuelo al lado del barullo que se armó en 1561.
Lo que nos prueba que desde que Lima es Lima, mis lindas paisanas han sido aficionadillas al bochinche.
¡Y que demonche! Lo rico es que siempre se han salido con la suya, y nos han puesto la ceniza en la frente a nosotros los muy bragazas.
Las limeñas de aquel siglo no sabían hacer patitas de mosca (¡qué mucho, si no se les enseñaba a escribir por miedo de que se carteasen con el percunchante!) ni estampar su garabato en actas, como hogaño se estila. Nada de protestas, que protestar es abdicar, y de antiguo es que las protestas no sirven para maldita de Dios la cosa, ni aun para{121} envolver ajonjolí. Pero sin necesidad de echar firmas, eran las picarillas lesnas para conspirar.
En veinticuatro horas se alborotó tanto el gallinero, que los varones, empezando por los formalotes oidores de la Real Audiencia y concluyendo por el último capigorrón, tuvieron que tomar cartas en el asunto. La anarquía doméstica amenazaba entronizarse. Las mujeres descuidaban el arreglo de la casa, el famulicio hacía gatadas, el puchero estaba soso, los chicos no encontraban madre que los envolviese y limpiara la moquita, los maridos iban con los calcetines rotos y la camisa más sucia que estropajo, y todo, en fin, andaba manga por hombro. El sexo débil no pensaba más que en conspirar.
Calculen ustedes si tendría bemoles la jarana, cuando a la cabeza del bochinche se puso nada menos que la bellísima doña Teresa, el ojito derecho, la mimada consorte del virrey D. García de Mendoza.
Empeños van e influencias vienen, intrigas valen y conveniencias surgen, ello es que el prudente y sagaz Santo Toribio aplazó la cuestión, conviniendo en dejarla para el último de los asuntos señalados a las tareas del Concilio.
¡Cuando yo digo que las mujeres son capaces de sacar polvo debajo del agua y de contarle los pelos al diablo!
Cuestión aplazada, cuestión ganada—pensaron las limeñas,—y cantaron victoria, y el orden volvió al hogar.
A mí se me ocurre creer que las faldas se dieron desde ese momento a conspirar contra la existencia del Concilio; y no es tan antojadiza ni aventurada esta opinión mía, porque atando cabos y compulsando fechas, veo que algunos días después del aplazamiento los obispos de Quito y del Cuzco hallaron pretexto para un tole-tole de los diablos, y el Concilio se disolvió poco menos que a farolazos. Alguna vez había de salir con lucimiento el abogado del diablo.
¡No que nones!
Métanse ustedes con ellas y verán dónde les da el agua.
Después de 1850, el afrancesamiento ha sido más eficaz que bandos de virreyes y ordenanzas de la Iglesia para enterrar la saya y manto.
¿Resucitará algún día? Demos por respuesta la callada o esta frase nada comprometedora:
—Puede que sí, puede que no.
Pero lo que no resucitará como Lázaro es la festiva cháchara, la espiritual agudeza, la sal criolla, en fin, de la tapada limeña.
El ombligo de nuestro padre Adán
Limeño de regocijada musa y sazonado ingenio fué el bachiller Juan del Castillo, y tanto que remató mal por haber ocupado su intelecto en cuestioncilla que no era para caletre de poco más o menos.
Allá verán ustedes que, como dijo el malogrado Narciso Serra,
La casualidad y la manía de desempolvar papeles viejos pusieron al alcance de mis quevedos cinco pliegos, en letra de cadeneta, y que no son más que un extracto minucioso del proceso que se le siguió a aquel prójimo.
El bachiller Castillo era un buen mozo a carta cabal y tenía gran partido con las damiselas; como que el mancebo era tracista, y no tan pobre que necesitara acudir a la sopa boba de los conventos. Poseía un callejón de cuartos cerca del Tajamar de los Alguaciles; y con el producto, que no era para rodar carroza, tenía lo preciso para andar siempre hecho un pino de oro, luciendo capa de paño de{124} Segovia, jubón atrencillado, gorguera de encaje, calzas atadas y en los días de fiesta zapatos de guadamacil con virillas de plata. Sin ser allegador de la ceniza ni derramador de la harina, el bachiller se trataba a cuerpo qué quieres, cuidando sí de no sacar la pierna más allá de la sábana.
Nadie como él en Lima para hacer hablar a una guitarra, echar un pasacalle a las mozas e improvisar décimas y ovillejos.
Constante tertulio de la escribanía de Cristóbal Vargas, cuyos protocolos existen hoy en el archivo de D. Felipe Orellana, era por los años de 1607 el bachiller Juan del Castillo. A la oficina del cartulario o intérprete de la fe pública concurría diariamente, entre otros ociosos y litigantes, fray Rodrigo de Azula, de la orden dominica de predicadores, fraile cogotudo y que se trataba tú por tú con el alegre bachiller.
Dotado Castillo de carácter burlón y epigramático, no desperdiciaba ripio ni oportunidad para armar disputa al reverendo, que era gran argumentador y ergotista insigne. Entre ambos se sostenía guerra asidua de coplas, más o menos agudas, pero henchidas siempre de denuestos; que tal era el gusto literario de esa época, a juzgar por las muestras que en su famoso Diente del Parnaso nos ha legado el cáustico Juan de Caviedes. Por supuesto que para los concurrentes a la tertulia del escribano era todo ello motivo de entretenimiento y risa.
Un día, impulsado acaso por su mala estrella, ocurriósele al bachiller escribir (¡nunca tal hiciera!) estas rimas de gato cojo, como decían las limeñas, metro muy a la moda en aquellos tiempos:
La controversia fué interesantísima. El dominico probó con muchos latines que Adán no se diferenció de sus descendientes y que por lo tanto lució la tripita o excrecencia llamada ombligo. El bachiller argüía que no siendo Adán nacido de hembra, maldito si le hizo falta el cordón umbilical. Contestó aquél con un distingo y un nego majorem, y replicó el limeño con un entimema, dos sorites y tres pares de silogismos.
Los tertulios, como era natural, alambicaban las opiniones, inclinándose a alguna; y como la tesis era de suyo tan original, ocupáronse de ella fuera del recinto de la escribanía.
Tan monótona era por entonces la existencia en Lima que, a falta de otra distracción, personas graves se dieron a cavilar sobre el tema propuesto por el travieso limeño.
Llegó a conocimiento de la Inquisición tamaña bobería, y los hombres de la cruz verde le dieron importancia, calificando las palabras del bachiller de escandalosas y aun de sospechosas de herejía. Echáronse a espulgar en la vida, costumbres y antecedentes del acusado, y sacaron en limpio que el padre de Castillo había sido portugués judaizante y, por ende, recaía sobre el hijo la presunción de traer la conciencia entre la Biblia y el Alcorán, o{126} lo que es lo mismo, de no hacer ascos a la ley de Moisés.
Añádase a esto que el bachiller había dicho públicamente, en la tertulia de Vargas, que el día de Pascua no estaba bien determinado en el almanaque, y que el agua bendita y el vinagre eran las dos únicas cosas iguales en el Perú y en España, y se convendrá en que el Santo Oficio no podía menos que encontrar en las creencias del bachiller Castillo sobra de materiales para condimentar un suculento puchero.
Así sucedió. Una noche le cayeron encima al disputador coplero los familiares de la Santa; lo encerraron en un calabozo; lo pusieron a pan y agua; lo sujetaron a la cuestión de tormento; se zurció proceso en regla; y el domingo de la Santísima Trinidad, 10 de julio de 1608, coram pópulo y con asistencia del Excmo. Sr. virrey marqués de Montesclaros y de todo el cortejo palaciego, se le quemó por hereje en el cementerio de la catedral. Según Mendiburu, fué este el octavo auto de fe celebrado en Lima, y el séptimo, según el cronista Córdova y Urrutia.
Quépanos, sí, a los católicos hijos de esta tres veces coronada ciudad de los reyes del Perú la satisfacción de decir a boca llena y en encomio de nuestra religiosidad católica-apostólica-romana, que el único limeño a quien la Inquisición tuvo el gusto de achicharrar fué el bachiller Castillo, y aun éste no fué limeño puro, sino retoño de portugueses.
Con tal antecedente y escarmentado en cabeza del bachiller mi paisano, otro, que no yo, póngase en calzas bermejas, y con el resultado avíseme por telégrafo, averiguando si Adán tuvo o no tuvo ombligo; punto en que la Inquisición no dijo sí ni no, dejando en pie la cuestión. Por mí, la cosa no vale un pepino y espero salir de curiosidad y saber lo cierto el día del juicio a última hora.
![]()
D. Alonso de Leyva era un arrogante mancebo castellano, que por los años de 1640 se avecindó en Potosí en compañía de su padre, nombrado por el rey corregidor de la imperial villa.
Cargo fué éste tan apetitoso que en 1590 lo pretendió nada menos que el inmortal Miguel de Cervantes Saavedra, aunque no recuerdo dónde he leído que no fué éste, sino el corregimiento de La Paz, el codiciado por el ilustre vate español. ¡Cuestión de nombre! A haber recompensado el rey los méritos del manco de Lepanto, enviándole al Perú como él anhelaba, es seguro que el Quijote se habría quedado en el tintero, y no tendrían las letras castellanas un título de legítimo orgullo en libro tan admirable. Véase, pues, cómo hasta los reyes con pautas torcidas hacen renglones derechos; que si ingrato e injusto anduvo el monarca en no premiar como debiera al honrado servidor, agradecerle hemos la mezquindad e injusticia, por los siglos de{128} los siglos, los que amamos al galano y conceptuoso escritor y lo leemos y releemos con entusiasmo constante[C].
Era el D. Alonso un verdadero hijo mimado, y por ello es de colegirse que andaría siempre por caminos torcidos. Camorrista, jugador y enamoradizo, ni dejaba enmohecer el hierro, ni desconocía garito, ni era moro de paz con casadas o doncellas; que hombre fué nuestro hidalgo de muy voraz apetito y afectado de lo que se llama ginecomanía.
Así nadie se maravilló de saber que andaba como goloso tras cierta doña Elvira, esposa de D. Martín Figueras, acaudalado vizcaíno, caballero de Santiago y veinticuatro de la villa; hombre del cual decíase lo que cuentan de un D. Lope, que no era miel ni hiel ni vinagre ni arrope.
Que doña Elvira tenía belleza y discreción para dar y prestar, no hay para qué apuntarlo; que a ser fea y tonta no habría dado asunto a los historiadores. Algo ha de valer el queso para que lo vendan por el peso. Además, D. Alonso de Leyva era mozo de paladar muy delicado, y no había de echar su fama al traste por una hembra de poco más o menos.
En puridad de verdad, fué para Elvirita para quien un coplero, entre libertino y devoto, escribió esta redondilla:
Pero es el caso que doña Elvira era mujer de mucho penacho y blasonaba de honrada. Palabras{129} y billetes del galán quedaron sin respuesta, y en vano pasaba él las horas muertas, hecho un hesicate, dando vueltas en torno de la dama de sus pensamientos y rondando por esas aceras en acecho de ocasión oportuna para atreverse a un atrevimiento.
Al cabo persuadióse D. Alonso, que no era ningún niño de la media almendra, de que no rendiría la fortaleza si no ponía de su parte ejército auxiliar, y acertó a propiciarse la tercería de una amiga de doña Elvira. «Dádivas quebrantan peñas,» o lo que es lo mismo, «no hay cerradura donde es de oro la ganzúa;» y el de Leyva, que tenía empeñada su vanidad en el logro de la conquista, supo portarse con tanto rumbo, que la amiga empezó por sondear el terreno, encareciendo ante doña Elvira las cualidades, gentileza y demás condiciones del mancebo. La esposa de Figueras comprendió adónde iba a parar tanta recomendación, e interrumpiendo a la oficiosa panegirista, la dijo:
—Si vuelves a hablarme de ese hombre cortamos pajita, que oídos de mujer honrada se lastiman con conceptos de galanes.
«A santo enojado, con no rezarle más está acabado.» Pasaron meses y la amiga no volvió a tomar en boca el nombre del galán. La muy marrullera concertaba con D. Alonso el medio de tender una red a la virtud de la orgullosa dama, que «donde no valen cuñas aprovechan uñas,» y no era el de Leyva hombre de soportar desdenes.
Una mañana recibió doña Elvira este billetito, que copiamos subrayando los provincialismos:
«Elvirucha viditay: sabrás como el dolor de ijada me tiene sin salir de mi dormida. Por eso no puedo llevarte, como te ofrecí ayer, las ricas blondas y demás porquerías que me han traído de Lima, y que están haciendo raya entre las mazamorreras. Por si quieres verlas ven, que te espero, y de paso harás una obra de misericordia visitando a tu Manuelay.»
Doña Elvira, sin la menor desconfianza, fué a casa de Manuela.
Precisamente eso queríamos los de a caballo.... ¡que saliese el toro a la plaza!
Era Manuela una mujercita obesa, y como aquella por quien escribió un poeta:
Presumimos que más que el deseo de ver a la doliente amiga, fué la curiosidad que en todas las hijas de Eva inspiran los cintajos, telas y joyas, lo que impulsó a la visitante. De seguro que la simbólica manzana del paraíso fué un traje de seda u otra porquería por el estilo.
Y a propósito de esta palabra que se usa muy criollamente, ¿háceles a ustedes gracia oirla en lindísimas bocas?
Va una limeña a tiendas, encuentra a una amiga, y es de cajón esta frase:
—Hija, estoy gastando la plata en porquerías.
Se atraganta una niña de dulces, hojaldres y pastas, y no faltan labios de caramelo que digan:
—¡Cómo no se ha de enfermar esta muchacha, si no vive más que comiendo porquerías!
¡Uf, qué asco!
Lectoras mías, llévense de mi consejo y destierren la palabrita malsonante. Perdonen el sermoncito cuaresmal, y dejándonos de mondar nísperos, sigamos con el interrumpido relato.
Manuela recibió la visita, acostada en su lecho, y después de un rato de charla femenil sobre la eficacia de los remedios caseros, dijo aquélla:
—Si quieres ver esas maritatas, las hallarás sobre la mesa del otro cuarto.
Doña Elvira pasó a la habitación contigua, y la puerta se cerró tras ella.
Ni yo ni el santo sacerdote que consignó en sus{131} libros esta historia fuimos testigos de lo que pasaría a puerta cerrada; pero una criada, larga de lengua, contó en secreto al sacristán de la parroquia y a varias comadres del barrio, que fué como publicarlo en la Gaceta, que doña Elvira salió echando chispas, y que al llegar a su domicilio, sufrió tan horrible ataque de nervios que hubo necesidad de que la asistiesen médicos.
Barrunto que por esta vez había resultado sin sentido el refrancito aquel que dice: «a olla que hierve, ninguna mosca se atreve.»
La esposa de D. Martín Figueras juró solemnemente vengarse de los que la habían agraviado; y para asegurar el logro de su venganza, principió por disimular su enojo para con la desleal amiga y fingió reconciliarse con ella y olvidar su felonía.
Una tarde en que Manuela estaba ligeramente enferma, doña Elvira la envió un plato de natillas. Afortunadamente para la proxeneta no pudo comerlas en el acto, por no contrariar los efectos de un medicamento que acababan de propinarla, y guardó el obsequio en la alacena.
A las diez de la noche sacó Manuela el consabido dulce, resuelta a darse un hartazgo, y quedó helada de espanto. En las natillas se veía la nauseabunda descomposición que produce un tósigo. De buena gana habría la tal alborotado el cotarro; pero como la escarabajeaba un gusanillo la conciencia, resolvió callar y vivir sobre aviso.
En cuanto a D. Alonso de Leyva, tampoco las tenía todas consigo y andaba más escamado que un pez.
Hallábase una noche en un garito, cuando entraron dos matones, y él instintivamente concibió algún recelo. Los dados le habían sido favorables, y al terminarse la partida se volvió hacia los indi{132}viduos sospechosos y alargándoles un puñado de monedas, les dijo:
—¡Vaya, muchachos! Reciban barato y diviértanse a mi salud.
Los malsines acompañaron al de Leyva y le confesaron que doña Elvira los había comisionado para que lo cosiesen a puñaladas, pero que ellos no tenían entrañas para hacer tamaña barbaridád con tan rumboso mancebo.
Desde ese momento, D. Alonso los tomó a su servicio para que le guardasen las espaldas y le hiciesen en la calle compañía, marchando a regular distancia de su sombra. Era justo precaucionarse de una celada.
Item, escribió a su víctima una larga y expresiva carta, rogándola perdonase la villanía a que lo delirante de su pasión lo arrastrara. Decíala además que si para desagravio necesitaba su sangre toda, no la hiciese verter por el puñal de un asesino, y terminaba con esta apasionada promesa: «Una palabra tuya, Elvira mía, y con mi propia espada me atravesaré el corazón.»
Convengamos en que el D. Alonso era mozo de todo juego, y que sabía, por lo alto y por lo bajo, llevar a buen término una conquista; que como reza el cantarcillo:
Frustrada la doble venganza que se propuso doña Elvira, se la desencapotaron los ojos; lo que equivale a decir que, sin haberla refrescado con agua de la famosa fuente cuyana, pasó su alma a experimentar el sentimiento opuesto al odio. ¡Misterios del corazón!
Tal vez la apasionada epístola del galán sirvió{133} de combustible para avivar la hoguera. Sea de ello lo que fuere, que yo no tengo para qué meterme en averiguarlo, la verdad es que el hidalgo y la dama tuvieron diaria entrevista en casa de Manuela y se juraron amarse hasta el último soplo de vida. Por eso, sin duda, se dijo «quien te dió la hiel, te dará la miel.»
Por supuesto, que no volvió entre ellos a hablarse de lo pasado. «A cuentas viejas, barajas nuevas.»
Pero los entusiastas amantes se olvidaban de que en Potosí existía un hombre llamado D. Martín Figueras, el cual la echaba de celoso, quizá, como dice el refrán, «no tanto por el huevo sino por el fuero.» Al primer barrunto que éste tuvo de que un cirineo lo ayudaba a cargar la cruz, encerró a su mujer en casita, rodeóla de dueñas y rodrigones, prohibióla hasta la salida al templo en los días de precepto y forzóla a que estuviese en el estrado mano sobre mano como mujer de escribano.
Decididamente D. Martín Figueras era el Nerón de los maridos, un tirano como ya no se usa. No era para él la resignación virtud con la que se gana el cielo. A él no le venía de molde esta copla:
El hombre era de la misma pasta de aquel que fastidiado de oir a su conjunta gritar a cada triquitraque y como quien en ello hace obra de santidad: «¡Soy muy honrada!, ¡soy muy honrada!, ¡como yo hay pocas!, ¡soy muy honrada!,» la contestó: «Hija mía, a Dios que te lo pague, que a mi cuenta no está el premiarlo si lo eres, sino el castigarlo si lo dejares de ser.»
D. Alonso no se conformó con la forzada abstinencia que le imponían los escrúpulos de un Orestes; y cierta noche, entre él y los dos matones,{134} le plantaron a D. Martín tres puñaladas que no debieron ser muy limpias, pues el moribundo tuvo tiempo para acusar como a su asesino al hijo del corregidor.
—Si tal se prueba—dijo irritado su señoría, que era hombre de no partir peras con nadie en lo tocante a su cargo,—no le salvará mi amor paternal de que la justicia llene su deber degollándolo por mano del verdugo; que el que por su gusto se traga un hueso, hácelo atenido a su pescuezo.
Los ministriles se pusieron en movimiento, y apresado uno de los rufianes cantó de plano y pagó su crimen en la horca; que la cuerda rompe siempre por lo más delgado.
Entretanto D. Alonso escapó a uña de caballo, y doña Elvira se fué a Chuquisaca y se refugió en la casa materna.
Probablemente algún cargo serio resultaría contra ella en el proceso, cuando las autoridades del Potosí libraron orden de prisión, encomendando su cumplimiento al alguacil mayor de Chuquisaca.
Presentóse éste en la casa, con gran cortejo de esbirros, e impuesta la madre de lo que solicitaban, se volvió a doña Elvira y la dijo:
—Niña, ponte el manto y sigue a estos señores; que si inocente estás, Dios te prestará su amparo.
Entró Elvira en la recámara y habló rápidamente con su hermana. A poco salió una dama, cubierta la faz con el rebocillo, y los corchetes la dieron escolta de honor.
Así caminaron seis cuadras, hasta que, al llegar a la puerta de la cárcel, la dama se descubrió y el alguacil mayor se mesó las barbas, reconociéndose burlado. La presa era la hermana de doña Elvira.
La viuda de D. Martín Figueras no perdió minuto, y cuando regresó la gente de justicia en busca de la paloma, ésta se hallaba salva de cuitas en el monasterio de monjas, asilo inviolable en aquellos tiempos.
D. Alonso pasó por Buenos Aires a España. Rico, noble y bien relacionado, defendió su causa con lengua de oro, y como era consiguiente, alcanzó cédula real que a la letra así decía:
«El Rey.—Por cuanto siéndonos manifiesto que D. Alonso de Leyva, hidalgo de buen solar, dió muerte con razón para ello a D. Martín Figueras, vecino de la imperial villa de Potosí, mandamos a nuestro viso-rey, audiencias y corregimientos de los reinos del Perú, den por quito y absuelto de todo cargo al dicho hidalgo D. Alonso de Leyva, quedando finalizado el proceso y anulado y casado por esta nuestra real sentencia ejecutoria.»
En seguida pasó a Roma; y haciendo uso de los mismos sonantes e irrefutables argumentos, obtuvo licencia para contraer matrimonio con la viuda del veinticuatro de Potosí.
Pero D. Alonso no pudo hacer que el tiempo detuviese su carrera, y gastó tres años en viajes y pretensiones.
Doña Elvira ignoraba las fatigas que se tomaba su amante; pues aunque éste la escribió informándola de todo, o no llegaron a Chuquisaca las cartas, en esa época de tan difícil comunicación entre Europa y América, o como presume el religioso cronista que consignó esta historia, las cartas fueron interceptadas por la severa madre de doña Elvira, empeñada en que su hija tomase el velo para acallar el escándalo a que su liviandad diera motivo.
D. Alonso de Leyva llegó a Chuquisaca un mes después de que el solemne voto apartaba del mundo a su querida Elvira.
Añade el cronista que el desventurada amante se volvió a Europa y murió vistiendo el hábito de los cartujos.
¡Pobrecito! Dios lo haya perdonado... Amén.
![]()
La tradición que voy a contar es muy conocida en Puno, donde nadie osará poner en duda la realidad del sucedido. Aún recuerdo haber leído algo sobre este tema en uno de los cronistas religiosos del Perú. Excúseseme que altere el nombre del personaje, porque, en puridad de verdad, he olvidado el verdadero. Por lo demás, mi relato difiere poco del popular.
Es preciso convenir en que lo que llaman civilización, luces y progreso del siglo, nos ha hecho un flaco servicio al suprimir al diablo. En los tiempos coloniales en que su merced andaba corriendo cortes, gastando más prosopopeya que el cardenal camarlengo y departiendo familiarmente con la prole del Padre Adán, apenas si se ofrecía cada cincuenta años un caso de suicidio o de amores incestuosos. Por respeto a los tizones y al plomo derretido, los pecadores se miraban y remiraban para cometer crímenes que hogaño son moneda corriente. Hoy el diablo no se mete, para bueno ni para malo, con los míseros mortales; ya el diablo pasó de moda, y ni en el púlpito lo zarandean los frailes; ya el diablo se murió, y lo enterramos.
Cuando yo vuelva, que de menos nos hizo Dios, a ser diputado a Congreso, tengo que presentar{137} un proyecto de ley resucitando al diablo y poniéndolo en pleno ejercicio de sus antiguas funciones. Nos hace falta el diablo; que nos lo devuelvan. Cuando vivía el diablo y había infierno, menos vicios y picardías imperaban en mi tierra.
Protesto contra la supresión del enemigo malo, en nombre de la historia pirotécnica y de la literatura fosforescente. Eliminar al diablo es matar la tradición.
Paucarcolla es un pueblecito, ribereño del Titicaca, que fué en el siglo XVII capital del corregimiento de Puno, y de cuya ciudad dista sólo tres leguas.
In diebus illis (creo que cuando Felipe III tenía la sartén por el mango) fué alcalde de Paucarcolla un tal D. Angel Malo..., y no hay que burlarse, porque este es un nombre como otro cualquiera, y hasta aristocrático por más señas. ¿No tuvimos, ya en tiempo de la República, un don Benigno Malo, estadista notable del Ecuador? ¿Y no hubo, en la época del coloniaje, un D. Melchor Malo, primer conde de Monterrico, que dió su nombre a la calle que aún hoy se llama de Melchor Malo? Pues entonces, ¿por qué el alcalde de Paucarcolla no había de llamarse D. Angel Malo? Quede zanjada la cuestión de nombre, y adelante con los faroles.
Cuentan que un día aparecióse en Paucarcolla, y como vomitado por el Titicaca, un joven andaluz, embozado en una capa grana con fimbria de chinchilla.
No llegaban por entonces a una docena los españoles avecindados en el lugar, y así éstos como los indígenas acogieron con gusto al huésped que, amén de ser simpático de persona, rasgueaba la guitarra primorosamente y cantaba seguidillas con muchísimo salero. Instáronlo para que se quedara en Paucarcolla, y aceptando él el partido, diéronle terrenos, y echóse nuestro hombre a trabajar con{138} tesón, siéndole en todo y por todo propicia la fortuna.
Cuando sus paisanos lo vieron hecho ya un potentado, empezaron las hablillas, hijas de la envidia; y no sabemos con qué fundamento decíase de nuestro andaluz que era moro converso y descendiente de una de las familias que, después de la toma de Granada por los Reyes Católicos, se refugiaron en las crestas de las Alpujarras.
Pero a él se le daba un rábano de que lo llamasen cristiano nuevo, y dejando que sus émulos esgrimiesen la lengua, cuidaba sólo de engordar la hucha y de captarse el afecto de los naturales.
Y dióse tan buena maña, que a los tres años de avecindado en Paucarcolla fué por general aclamación nombrado alcalde del lugar.
Los paucarcollanos fueron muy dichosos bajo el gobierno de D. Angel Malo. Nunca la vara de la justicia anduvo menos torcida ni rayó más alto la moral pública. Con decir que abolió el monopolio de lanas, está todo dicho en elogio de la autoridad.
El alcalde no toleraba holgazanes, y obligaba a todo títere a ganarse el pan con el sudor de su frente, que como reza el refrán: «en esta tierra caduca, el que no trabaja no manduca.» Prohibió jaranas y pasatiempos, y recordando que Dios no creó al hombre para que viviese solitario como el hongo, conminó a los solteros para que velis nolis tuviesen legítima costilla y se dejasen de merodear en propiedad ajena. El decía:
Lo curioso es que el alcalde de Paucarcolla era como el capitán Araña, que decía: «¡Embarca, embarca!,» y él se quedaba en tierra de España.
D. Angel Malo casaba gente que era una maravilla; pero él se quedaba soltero. Verdad es tam{139}bién que, por motivo de faldas, no dió nunca el más ligero escándalo, y que no se le conoció ningún arreglillo o trapicheo.
Más casto que su señoría ni el santo aquel que dejó a su mujer, la reina Edita, muchacha de popa redonda y de cara como unas pascuas, morir en estado de doncellez.
Los paucarcollanos habían sido siempre un tanto retrecheros para ir en los días de precepto a la misa del cura o al sermón de cuaresma. El alcalde, que era de los que sostienen que no hay moralidad posible en pueblo que da al traste con las prácticas religiosas, plantábase el sombrero, cubríase con la capa grana, cogía la vara, echábase á recorrer el lugar a caza de remolones, y a garrotazos los conducía hasta la puerta de la iglesia.
Lo notable es que jamás se le vió pisar los umbrales del templo, ni persignarse, ni practicar actos de devoción. Desde entonces quedó en el Perú como refrán el decir por todo aquel que no practica lo que aconseja u ordena: «Alcalde de Paucarcolla, nada de real y todo bambolla.»
Un día en que, cogido de la oreja llevaba un indio a la parroquia, díjole éste en tono de reconvención:
—Pero si es cosa buena la iglesia, ¿cómo es que tú nunca oyes el sermón de taita cura?
La pregunta habría partido por el eje a cualquier prójimo que no hubiera tenido el tupé del señor alcalde.
—Cállate, mastuerzo—le contestó,—y no me vengas con filosofías ni dingolodangos que no son para zamacucos como tú. Mátenme cuerdos, y no me den vida necios. ¡Si ahora hasta los escarabajos empinan la cola! Haz lo que te mando y no lo que yo hago, que una cosa es ser tambor y otra ser tamborilero.
Sospecho que el alcalde de Paucarcolla habría sido un buen presidente constitucional. ¡Qué lástima que no se haya exhibido su candidatura en los días{140} que corremos! El sí que nos habría traído bienandanza y sacado a esta patria y a los patriotas de atolladeros.
Años llevaba ya D. Angel Malo de alcalde de Paucarcolla cuando llegó al pueblo, en viaje de Tucumán para Lima, un fraile conductor de pliegos importantes para el provincial de su orden. Alojóse el reverendo en casa del alcalde, y hablando con éste sobre la urgencia que tenía de llegar pronto a la capital del virreinato, díjole D. Angel:
—Pues tome su paternidad mi mula, que es más ligera que el viento para tragarse leguas, y le respondo que en un abrir y cerrar de ojos, como quien dice, llegará al término de la jornada.
Aceptó el fraile la nueva cabalgadura, púsose en marcha, y ¡prodigioso suceso!, veinte días después entraba en su convento de Lima.
Viaje tan rápido no podía haberse hecho sino por arte del diablo. A revienta-caballos habíalo realizado en mes y medio un español en los tiempos de Pizarro.
Aquello era asunto de Inquisición, y para tranquilizar su conciencia fuése el fraile a un comisario del Santo Oficio y le contó el romance, haciéndole formal entrega de la mula. El hombre de la cruz verde principió por destinar la mula para que le tirase la calesa, y luego envió a Puno un familiar, provisto de cartas para el corregidor y otros cristianos rancios, a fin de que le prestasen ayuda y brazo fuerte para conducir a Lima al alcalde de Paucarcolla.
Paseábase éste una tarde a orillas del lago Titicaca, cuando después de haber apostado sus lebreles o alguaciles en varias encrucijadas, acercósele el familiar, y poniéndole la mano sobre la espalda, le dijo:
—¡Aquí de la Santa Inquisición! Dése preso vuesa merced.
No bien oyó el morisco mentar a la Inquisición, cuando, recordando sin duda las atrocidades que ese tribunal perverso hiciera un día con sus antepasados, metióse en el lago y escondióse entre la espesa totora que crece a las márgenes del Titicaca. El familiar y su gente echáronse a perseguirle; pero poco o nada conocedores del terreno, perdieron pronto la pista.
Lo probable es que D. Angel andaría fugitivo y de Ceca en Meca hasta llegar a Tucumán o Buenos Aires, o que se refugiaría en el Brasil o Paraguay, pues nadie volvió en Puno a tener noticias de él.
Esta es mi creencia, que vale tanto como otra cualquiera. Por lo menos así me parece.
Pero los paucarcollanos, que motivos tienen para saber lo positivo, afirman con juramento que fué el diablo en persona el individuo que con capa colorada salió del lago, para hacerse después nombrar alcalde, y que se hundió en el agua y con la propia capa cuando, descubierto el trampantojo, se vió en peligro de que la Inquisición le pusiera la ceniza en la frente.
Sin embargo, los paucarcollanos son gente honradísima y que sabe hacer justicia hasta al enemigo malo.
¡Cruz y Ave María Purísima por todo el cuerpo!
Desde los barrabasados tiempos del rey nuestro señor D. Felipe III, hasta los archifelices de la república práctica, no ha tenido el Perú un gobernante mejor que el alcalde de Paucarcolla.
Esto no lo digo yo; pero te lo dirá, lector, hasta el diputado por Paucarcolla, si te viene en antojo preguntárselo.
![]()
Micaela Villegas (la Perricholi) fué una criatura ni tan poética como la retrató José Antonio de Lavalle en el Correo del Perú, ni tan prosaica como la pintara su contemporáneo el autor anónimo del Drama de los palanganas, injurioso opúsculo de 100 páginas en 4.º que contra Amat se publicó en 1776, a poco de salido del mando, y del que existe un ejemplar en el tomo XXV de Papeles varios de la Biblioteca Nacional. Así de ese opúsculo como de los titulados Conversata y Narración exegética se declaró por decreto de 3 de marzo de 1777 prohibida la circulación y lectura, imponiéndose graves penas a los infractores.
No es cierto que Miquita Villegas naciera en Lima. Hija de pobres y honrados padres, su humilde cuna se meció en la noble ciudad de los Caballeros del León de Huánuco, allá por los años 1739. A la edad de cinco años trájola su madre a Lima, donde{143} recibió la escasa educación que en aquel siglo se daba a la mujer.
Dotada de imaginación ardiente y de fácil memoria, recitaba con infantil gracejo romances caballerescos y escenas cómicas de Alarcón, Lope y Moreto: tañía con habilidad el arpa y cantaba con donaire al compás de la guitarra las tonadillas de moda.
Muy poco más de veinte años contaba Miquita en 1760 cuando pisó por primera vez el proscenio de Lima, siendo desde esa noche el hechizo de nuestro público.
¿Fué la Perricholi una belleza? No, si por belleza entendemos la regularidad de las facciones y armonía del conjunto; pero si la gracia es la belleza, indudablemente que Miquita era digna de cautivar a todo hombre de buen gusto.
«De cuerpo pequeño y algo grueso, sus movimientos eran llenos de vivacidad; su rostro oval y de un moreno pálido lucía no pocas cacarañas u hoyitos de viruelas, que ella disimulaba diestramente con los primores del tocador; sus ojos eran pequeños, negros como el chorolque y animadísimos; profusa su cabellera, y sus pies y manos microscópicos; su nariz nada tenía de bien formada, pues era de las que los criollos llamamos ñatas; un lunarcito sobre el labio superior hacía irresistible su boca, que era un poco abultada, en la que ostentaba dientes menudos y con el brillo y limpieza de marfil; cuello bien contorneado, hombros incitantes y seno turgente. Con tal mezcla de perfecciones e incorrecciones podía pasar hoy mismo por bien laminada o buena moza.» Así nos la retrató hace ya fecha un imparcial y prosaico anciano que alcanzó a conocerla en sus tiempos de esplendor, retrato que dista no poco del que con tan espiritual como galana pluma hizo Lavalle.
Añádase a esto que vestía con elegancia extrema y refinado gusto, y que sin ser limeña tenía toda la genial travesura y salpimentado chiste de la limeña.
Acababa Amat de encargarse del gobierno del Perú cuando en 1762 conoció en el teatro a la Villegas, que era la actriz mimada y que se hallaba en el apogeo de su juventud y belleza. Era Miquita un fresco pimpollo, y el sexagenario virrey, que por sus canas se creía ya asegurado de incendios amorosos, cayó de hinojos ante las plantas de la huanuqueña, haciendo por ella durante catorce años más calaveradas que un mozalbete, con no poca murmuración de la almidonada aristocracia limeña, que era por entonces un mucho estirada y mojigata.
El enamorado galán no tenía escrúpulo para presentarse en público con su querida, y en una época en que Amat iba a pasar el domingo en Miraflores, en la quinta de su sobrino el coronel D. Antonio Amat y Rocaberti, veíasele en la tarde del sábado salir de palacio en la dorada carroza de los virreyes, llevando a la Perricholi a caballo en la comitiva, vestida a veces de hombre y otras con lujoso faldellín celeste recamado de franjas de oro y sombrerillo de plumas, que era Miquita muy gentil equitadora.
Amat no fué un virrey querido en Lima, y eso que contribuyó bastante al engrandecimiento de la ciudad. Acaso por esa prevención se exageraron sus pecadillos, llegando la maledicencia de sus contemporáneos hasta inventar que si emprendió la fábrica del Paseo de Aguas, fué sólo por halagar a su dama, cuya espléndida casa era la que hoy conocemos vecina a la Alameda de los Descalzos y al pie del muro del río. También proyectó la construcción de un puente en la Barranca, en el sitio que hoy ocupa el puente Balta.
Un librejo de esa época, destrozando a Amat en su vida, ya pública, ya privada, lo pinta como el más insaciable de los codiciosos y el más cínico defraudador del real tesoro.
Dice así: «La renta anual de Amat como virrey era de sesenta mil pesos, y más doce mil por las gratificaciones de los ramos de Cruzada, Estanco y otros, que en catorce años y nueve meses de gobierno hacen un millón ochenta mil pesos. Calculo también en trescientos mil pesos, más bien más que menos, cada año lo que sacaría por venta de los setenta y seis corregimientos, veintiuna oficialías reales y demás innumerables cargos, pues por el más barato recibía un obsequio de tres mil duros, y empleo hubo por el que guardó veinte mil pesos. De estas granjerías y de las hostias sin consagrar no pudo en catorce años sacar menos de cinco millones, amén de las onzas de oro con que por cuelgas lo agasajaba el Cabildo el día de su santo.»
El mismo maldiciente escritor dice que si Amat anduvo tan riguroso y justiciero con los ladrones Ruda y Pulido, fué porque no quería tener competidores en el oficio.
No poca odiosidad concitóse también nuestro virrey por haber intentado reducir el área de los monasterios de las monjas, vender los terrenos sobrantes y aun abrir nuevas calles cortando conventos que ocupan más de una manzana; pero fué tanta la gritería que se armó, que tuvo Amat que desistir del saludable propósito.
Y no se diga que fué hombre poco devoto el que gastó cien mil pesos en reedificar la torre de Santo Domingo, el que delineó el camarín de la Virgen de las Mercedes, costeando la obra de su peculio, y el que hizo el plano de la iglesia de las Nazarenas y personalmente dirigió el trabajo de albañiles y carpinteros.
Como más tarde contra Abascal, cundió contra{146} Amat la calumnia de que, faltando a la lealtad jurada a su rey y señor, abrigó el proyecto de independizar el Perú y coronarse. ¡Calumnia sin fundamento!
Pero observó aquí que por dar alimento a mi manía de las murmuraciones históricas, me voy olvidando que las genialidades de la Perricholi son el tema de esta tradición. «Pecado reparado, está casi perdonado.»
Empresario del teatro de Lima era en 1773 un actor apellidado Maza, quien tenía contratada a Miquita con ciento cincuenta pesos al mes, que en esos tiempos era sueldo más pingüe que el que podríamos ofrecer a la Ristori o a la Patti. Cierto que la Villegas, querida de un hombre opulento y generoso, no necesitaba pisar la escena; pero el teatro era su pasión y su deleite, y antes de renunciar a él habría roto sus relaciones con el virrey.
Parece que el cómico empresario dispensaba en el reparto de papeles ciertas preferencias a una nueva actriz conocida por la Inesilla, preferencias que traían a Miquita con la bilis sublevada.
Representábase una noche la comedia de Calderón de la Barca ¡Fuego de Dios en el querer bien!, y estaban sobre el proscenio Maza, que desempeñaba el papel de galán, y Miquita el de la dama, cuando a mitad de un parlamento o tirada de versos murmuró Maza en voz baja:
—¡Más alma, mujer, más alma! Eso lo declamaría mejor la Inés.
Desencadenó Dios sus iras. La Villegas se olvidó de que estaba delante del público, y alzando un chicotillo que traía en la mano, cruzó con él la cara del impertinente.
Cayó el telón. El respetable público se sulfuró y armó una de gritos: «¡A la cárcel la cómica, a la cárcel!»
El virrey, más colorado que un cangrejo cocido, abandonó su palco; y para decirlo todo de un golpe, la función concluyó a capazos.
Aquella noche, cuando la ciudad estaba ya en profundo reposo, embozóse Amat, se dirigió a casa de su querida, y la dijo:
—Después del escándalo que has dado, todo ha concluído entre nosotros, y debes agradecerme que no te haga mañana salir al tablado a pedir de rodillas perdón al público. ¡Adiós, Perri-choli!
Y sin atender a lloriqueo ni a soponcio, Amat volteó la espalda y regresó a palacio, muy resuelto a poner en práctica el consejo de un poeta:
Como en otra ocasión lo hemos apuntado, Amat hablaba con muy marcado acento de catalán, y en sus querellas de amante lanzaba a su concubina un ¡perra-chola!, que al pasar por su boca sin dientes se convertía en perri-choli. Tal fué el origen del apodo.
Lástima que no hubiéramos tenido en tiempos de Amat periódicos y gacetilla. ¡Y cómo habrían regozado cronistas y graneleros al poner a sus lectores en autos de la rebujina teatral! ¡Paciencia! Yo he tenido que conformarme con lo poco que cuenta el autor anónimo.
Amat pasó muchos meses sin visitar a la iracunda actriz, la que tampoco se atrevía a presentarse en el teatro, recelosa de la venganza del público.
Pero el tiempo, que todo calma; los buenos oficios de un corredor de oreja, llamado Pepe Estacio; las cenizas calientes que quedan donde fuego ha habido, y más que todo el amor de padre...
¡Ah! Olvidaba apuntar que los amores de la Perricholi con el virrey habían dado fruto. En el{148} patio de la casa de la Puente-Amaya se veía a veces un precioso chiquillo vestido con lujo y llevando al pecho una bandita roja, imitando la que usan los caballeros de la real orden de San Jenaro. A ese nene solía gritarle su abuela desde el balcón:
—¡Quítate del sol, niño, que no eres un cualquiera, sino hijo de cabeza grande!
Conque decíamos que al fin se reconciliaron los reñidos amantes, y si no miente el cronista del librejo, que se muestra conocedor de ciertas interioridades, la reconciliación se efectuó el 17 de septiembre de 1775.
Pero era preciso reconciliar también a la Perricholi con el público, que por su parte había casi olvidado lo sucedido año y medio antes. El pueblo fué siempre desmemoriado, y tanto que hoy recibe con palmas y arcos a quien ayer arrojó del solio entre silbos y poco menos que a mojicones.
Casos y casos de estos he visto yo... y aun espero verlos; que los hombres públicos de mi tierra tienen muchos Domingos de Ramos y muchos Viernes Santos, en lo cual aventajan a Cristo. Y hago punto, que no estoy para belenes de política.
Maza se había curado con algunos obsequios que le hiciera la huanuqueña el berdugón del chicotillazo; y el público, engatusado como siempre por agentes diestros, ardía en impaciencia para volver a aplaudir a su actriz favorita.
En efecto, el 4 de noviembre, es decir, mes y medio después de hechas las paces entre los amantes, se presentó la Perricholi en la escena, cantando antes de la comedia una tonadilla nueva, en la que había una copla de satisfacción para el público.
Aquella noche recibió la Perricholi la ovación más{149} espléndida de que hasta entonces dieran noticia los fastos de nuestro vetusto gallinero o coliseo.
Agrega el pícaro autor del librejo que Miquita apareció en la escena revelando timidez; pero que el virrey la comunicó aliento, diciéndola desde su palco:
—¡Eh! No hay que acholarse, valor y cantar bien.
Pero a quien supo todo aquello a chicharrones de sebo fué a la Inesilla, que durante el año y medio de eclipse de su rival había estado funcionando de primera dama. No quiso resignarse ya a ser segunda de la Perricholi y se escapó para Lurín, de donde la trajeron presa. Ella, por salir de la cárcel, rompió su contrato y con él... su porvenir.
Relevado Amat en 1776 con el virrey Guirior, y mientras arreglaba las maletas para volver a España, circularon en Lima coplas a porrillo, lamentándose en unas y festejándose en otras la separación del mandatario.
Las más graciosas de esas versainas son las tituladas Testamento de Amat, Conversata entre Guarapo y Champa, Tristes de doña Estatira y Diálogo entre la culebra y la Ráscate con vidrio.
Entre los manuscritos de la Biblioteca de Lima se encuentra el siguiente romancillo que copio por referirse a nuestra atriz:
LAMENTOS Y SUSPIROS DE LA «PERRICHOLI» POR LA AUSENCIA DE SU AMANTE EL SR. D. MANUEL DE AMAT A LOS REINOS DE ESPAÑA
Bien chabacana, en verdad, es la mitológica musa que dió vida a estos versos; pero gracias a ella, podrá el lector formarse cabal concepto de la época y de los personajes.
Así Lavalle como Radiguet en L’Amérique Espagnole, y Merimée en su comedia La Carrosse du Saint Sacrement, refieren que cuando el rey de Nápoles que después fué Carlos III de España, concedió{152} a Amat la gran orden de San Jenaro (gracia que fué celebrada en Lima con fiestas regias, pues hasta se lidiaron toros en la plaza Mayor) la Perricholi tuvo la audacia de concurrir a ellas en carroza arrastrada por doble tiro de mulas, privilegio especial de los títulos de Castilla.
«Realizó su intento—dice Lavalle—con grande escándalo de la aristocracia de Lima; recorrió las calles y la Alameda en una soberbia carroza cubierta de dorados y primorosas pinturas, arrastrada por cuatro mulas conducidas por postillones brillantemente vestidos con libreas galoneadas de plata, iguales a las de los lacayos que montaban en la zaga. Mas cuando volvía a su casa, radiante de hermosura y gozando el placer que procura la vanidad satisfecha, se encontró por la calle de San Lázaro con un sacerdote de la parroquia que conducía a pie el sagrado Viático. Su corazón se desgarró al contraste de su esplendor de cortesana con la pobreza del Hombre-Dios, de su orgullo humano con la humildad divina; y descendiendo rápidamente de su carruaje, hizo subir a él al modesto sacerdote que llevaba en sus manos el cuerpo de Cristo.
Anegada en lágrimas de ternura, acompañó al Santo de los Santos, arrastrando por las calles sus encajes y brocados; y no queriendo profanar el carruaje que había sido purificado con la presencia de su Dios, regaló en el acto carruaje y tiros, lacayos y libreas a la parroquia de San Lázaro.»
El hecho es cierto tal como lo relata Lavalle, excepto en un pormenor. No fué en los festejos dados a Amat por haber recibido la banda y cruz de San Jenaro, sino en la fiesta de la Porciúncula (que se celebraba en la iglesia de los padres descalzos, y a cuya Alameda concurría esa tarde, en lujosísimos coches, toda la aristocracia de Lima), cuando la Perricholi hizo a la parroquia tan valioso obsequio.
No hace aún veinte años que en el patio de una casa-huerta, en la Alameda, se enseñaba como cu{153}riosidad histórica el carruaje de la Perricholi, que era de forma tosca y pesada, y que las inclemencias del tiempo habían convertido en mueble inútil para el servicio de la parroquia. El que esto escribe tuvo entonces ocasión de contemplarlo.
Al retirarse Amat para España, donde a la edad de ochenta años contrajo en Cataluña matrimonio con una de sus sobrinas, la Perricholi se despidió para siempre del teatro, y vistiendo el hábito de las carmelitas hizo olvidar, con la austeridad de su vida y costumbres, los escándalos de su juventud. «Sus tesoros los consagró al socorro de los desventurados, y cuando—dice Radiguet—cubierta de las bendiciones de los pobres, cuya miseria aliviara con generosa mano, murió en 1812 en la casa de la Alameda Vieja, la acompañó el sentimiento unánime y dejó gratos recuerdos al pueblo limeño.»
![]()
El virrey marqués de Castelfuerte vino al Perú en 1724, precedido de gran reputación de hombre bragado y de malas pulgas.
Al día siguiente de instalado en Palacio, presentóse el capitán de guardia muy alarmado, y díjole que en la puerta principal había amanecido un cartel con letras gordas, injurioso para su excelencia. Sonrióse el marqués, y queriendo convencerse del agravio, salió seguido del oficial.
Efectivamente, en la puerta que da sobre la Plaza Mayor leíase:
El virrey llamó a su plumario, y le dijo: «Ponga usted debajo y con iguales letrones:
Y ordenó que por tres días permaneciesen los letreros en la puerta.
Y pasaban semanas y meses, y apenas si se hacía sentir la autoridad del marqués. Empleaba sus horas en estudiar las costumbres y necesidades del pueblo y en frecuentar la buena sociedad colonial.{155} No perdía, pues, su tiempo; porque antes de echarla de gobierno, quería conocer a fondo el país cuya administración le estaba encomendada. No le faltaba a su excelencia más que decir:
La fama que lo había precedido iba quedando por mentirosa, y ya se murmuraba que el virrey no pasaba de ser un memo, del cual se podía sin recelo hacer giras y recortes.
¿La Audiencia acordaba un disparate? Armendáriz decía: «Cúmplase, sin chistar ni mistar.»
¿El Cabildo mortificaba a los vecinos con una injusticia? Su excelencia contestaba: «Amenemén, amén.»
¿La gente de cogulla cometía un exceso? «Licencia tendrá de Dios,» murmuraba el marqués.
Aquel gobernante no quería quemarse la sangre por nada ni armar camorra con nadie. Era un pánfilo, un bobalicón de tomo y lomo.
Así llegó a creerlo el pueblo, y tan general fué la creencia, que apareció un nuevo pasquín en la puerta de palacio, que decía:
ESTE CARNERO NO TOPA.
El de Castelfuerte volvió a sonreir, y como en la primera vez, hizo poner debajo esta contestación:
A SU TIEMPO TOPARÁ.
Y ¡vaya si topó!... Como que de una plumada mandó ahorcar ochenta bochincheros en Cochabamba; y lanza en mano, se le vió en Lima, a la cabeza de su escolta, matar frailes de San Francisco. Se las tuvo tiesas con clero, audiencia y cabildantes, y es fama que hasta a la misma Inquisición le metió el resuello.
Sin embargo, los rigores del de Castelfuerte tuvieron su época de calma. Descubiertos algunos gatuperios de un empleado de la real hacienda, el virrey anduvo con paños tibios y dejó sin castigo al delincuente. Los pasquinistas le pusieron entonces el cartel que sigue:
Y como de costumbre, su excelencia no quiso dejar sin respuesta el pasquín, y mandó escribir debajo:
Y se echó a examinar cuentas y a hurgar en la conducta de los que manejaban fondos, metiendo en la cárcel a todos los que resultaron con las manos sucias.
La verdad es que no tuvo el Perú un virrey más justiciero, más honrado, ni más enérgico y temido que el que principió haciéndose la mosquita muerta.
Lo que pinta por completo su prestigio y el miedo que llegó a inspirar es la siguiente décima, muy conocida en Lima, y que se atribuye a un fraile agustino:
![]()
(A mis retoños Clemente y Angélica Palma)
Erase lo que era. El aire para las aves, el agua para los peces, el fuego para los malos, la tierra para los buenos, y la gloria para los mejores; y los mejores son ustedes, angelitos de mi coro, a quienes su Divina Majestad haga santos y sin vigilia.
Pues, hijitos, en 1802 cuando mandaba Avilés, que era un virrey tan bueno como el bizcocho caliente, alcancé a conocer a la madre de San Diego. Muchas veces me encontré con ella en la misa de nueve, en Santo Domingo, y era un encanto verla tan contrita, y cómo se iba elevada, que parecía que no pisaba la tierra, hasta el comulgatorio. Por bienaventurada la tuve; pero ahí verán ustedes cómo todo ello no era sino arte, y trapacería y embolismo del demonio. Persígnense, niños, para espantar al Maligno.
Ña San Diego, más que menos, tendría entonces unos cincuenta años e iba de casa en casa curando enfermos y recibiendo por esta caridad sus limosnitas. Ella no usaba remedios de botica, sino reliquias y oraciones, y con poner la correa de su hábito sobre la boca del estómago, quitaba como con la mano el más rebelde cólico miserere. A mí me sanó de un dolor de muelas con sólo ponerse una hora en oración mental y aplicarme a la cara un huesecito, no sé si de San Fausto, San Saturnino, San Teófilo, San Julián, San Adriano o San Sebastián, que de los huesos de tales santos envió el Papa un cargamento de regalo a la catedral de Lima. Pregúntenselo ustedes, cuando sean grandes, al señor arzobispo o al canónigo Cucaracha, que no me dejarán por mentirosa. No fué, pues, la beata quien me sanó, sino el demonio, Dios me lo perdone, que si pequé fué por ignorancia. Hagan la cruz bien hecha, sin apuñuscar los dedos, y vuelvan a persignarse, angelitos del Señor.
Ella vivía, me parece que la estuviera viendo, en un cuartito del callejón de la Toma, como quien va para los baños de la Luna, torciendo a mano derecha.
Cuando más embaucada estaba la gente de Lima con la beatitud de ña San Diego, la Inquisición se puso ojo con ella y a seguirla la pista. Un señor inquisidor, que era un santo varón sin más hiel que la paloma y a quien conocí y traté como a mis manos, recibió la comisión de ponerse en aguaite un sábado por la noche, y a eso de las doce, ¿qué dirán ustedes que vió? A la San Diego, hijos, a la San Diego, que convertida en lechuza salió volando por la ventana del cuarto. ¡Ave María Purísima!
Cuando al otro día fué ella, muy oronda y como quien no ha roto un plato, a Santo Domingo, para reconciliarse con el padre Bustamante, que era un pico de oro como predicador, ya la esperaba en{159} la plazuela la calesita verde de la Inquisición. ¡Dios nos libre y nos defienda!
Yo era muchacha del barrio, y me consta, y lo diré hasta en la hora de la muerte, que cuando registraron el cuarto de la San Diego halló el Santo Oficio de la Inquisición, encerrados en una alacena, un conejo ciego, una piedra imán con cabellos rubios envueltos en ella, un muñequito cubierto de alfileres, un alacrán disecado, un rabo de lagartija, una chancleta que dijeron ser de la reina Sabá, y ¡Jesús me ampare! una olla con aceite de lombrices para untarse el cuerpo y que le salieran plumas a la muy bruja para remontar el vuelo después de decir, como acostumbra esa gente canalla: «¡Sin Dios ni Santa María!» Acompáñenme ustedes a rezar una salve por la herejía involuntaria que acabo de proferir.
Como un año estuvo presa la pícara sin querer confesar ñizca; pero ¿adónde había de ir ella a parar con el padre Pardiñas, sacerdote de mucha marraqueta, que fué mi confesor y me lo contó todo en confianza? Niños, recen ustedes un padre nuestro y un avemaría por el alma del padre Pardiñas.
Como iba diciendo, quieras que no quieras, tuvo la bruja que beberse un jarro de aceite bendito, y entonces empezó a hacer visajes como una mona, y a vomitarlo todo, digo, que cantó de plano; porque el demonio puede ser renitente a cuanto le hagan, menos al óleo sagrado, que es santo remedio para hacerlo charlar más que un barbero y que un jefe de club eleccionario. Entonces declaró la San Diego que hacía diez años vivía (¡Jesús, María y José!) en concubinaje con Pateta. Ustedes no saben lo que es concubinaje, y ojalá nunca lleguen a saberlo. Por mi ligereza en hablar y habérseme escapado esta mala palabra, recen ustedes un credo en cruz.
También declaró que todos los sábados, al sonar las doce de la noche, se untaba el cuerpo con un{160} menjurje, y que volando, volando se iba hasta el cerrito de las Ramas, donde se reunía con otros brujos y brujas a bailar deshonestamente y oir la Misa Negra. ¿No saben ustedes lo que es la Misa Negra? Yo no la he oído nunca, créanmelo; pero el padre Pardiñas, que esté en gloria, me dijo que Misa Negra era la que celebra el diablo, en figura de macho cabrío, con unos cuernos de a vara y más puntiagudos que aguja de colchonero. La hostia es un pedazo de carroña de cristiano, y con ella da la comunión a los suyos. No vayan ustedes, dormiloncitos, a olvidarse de rezar esta noche a las benditas ánimas del purgatorio y al angel de la guarda, para que los libre y los defienda de brujas que chupan la sangre a los niños y los encanijan.
Lo recuerdo como si hubiera pasado esta mañana. ¡Jesucristo sea conmigo! El domingo 27 de agosto de 1803 sacaron a la San Diego en burro y vestida de obispa. Pero como ustedes no han visto ese vestido, les diré que era una corona en forma de mitra, y un saco largo que llamaban sambenito, donde estaban pintados, entre llamas del infierno, diablos, diablesas y culebrones. Dense ustedes tres golpecitos de pecho.
Con la San Diego salió otra picarona de su casta, tan hechicera y condenada como ella. Llamábase la Ribero, y era una vieja más flaca que gallina de diezmo con moquillo. Llegaron hasta Santo Domingo, y de allí las pasaron al beaterio de Copacabana. Las dos murieron en esa casa, antes que entrara la patria y con ella la herejía. Dios las haya perdonado.
Y fuí y vine, y no me dieron nada... más que unos zapatitos de cabritilla, otros de plomo y otros de caramelo. Los de cabritilla me los calcé, los de plomo se los regalé al Patudo, y los de caramelo los guardé para ti y para ti.
Y ahora, pipiolitos, a rezar conmigo un rosario de{161} quince misterios, y después entre palomas, besando antes la mano á mamita y a papaíto para que Dios los ayude y los haga unos benditos. Amenemén, amén.
![]()
A fines del siglo XVI existía en Trujillo un matrimonio en que los cónyuges, aunque nacidos en Francia, eran tan considerados como si hubiesen venido del riñón de España. Llamábase el marido Juan Corne, y ejercía los oficios de herrero y fundidor. El pueblo lo nombraba Juan Cornerino.
Cuentan del tal muchos cronistas que siempre que fundía una campana para la catedral o para los conventos de la Merced, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, beletmitas, clarisas o carmelitas de Trujillo, llevaba a su hijo Carlos Marcelo a la boca del horno y le decía:
Yo no sé si el buen francés lo diría en verso, como lo cuenta el pueblo; pero sí me consta que, andando los años, vino el de 1622, y las campanas de Trujillo badajearon estrepitosamente, celebrando la entrada en la ciudad del obispo que venía a{163} suceder en la diócesis al dominico fray Francisco de Cabrera, muerto en 1619.
El nuevo obispo, volviéndose a los cabildantes y canónigos que lo acompañaban, dijo, aludiendo a la campana de la catedral:
—Esa que repica más alegremente me conoce desde chiquito, como que la fundió mi padre. Gracias, hermana.
Es mentira aquello de que nadie es profeta en su tierra; pues D. Carlos Marcelo Corne, no sólo fué obispo en Trujillo, lugar de su nacimiento, sino que tuvo la gloria de ser el primer peruano a quien se acordara por el rey tal distinción en su patria.
No me propongo borronear una biografía del obispo fundador del Colegio Seminario de Trujillo; pues mucho hay escrito sobre la ciencia y virtudes del prelado por quien dijo el limeño padre Alesio en su poema de Santo Tomás, impreso en 1645:
Dejando, pues, a un lado todo lo que podríamos referir sobre la vida del Sr. Corne, entraremos de lleno en la tradición.
Cierta noche, en el mes de abril de 1627, tomaba el Sr. Corne su colación de soconusco, en compañía del provisor D. Antonio Téllez de Cabrera, cuando entró de visita el corregidor D. Juan de Losada y Quiñones, quien, después de un rato de conversación, dijo:
—Escandalizado estoy, ilustrísimo señor, con las cosas que, según me han contado, pasan en el monasterio de Santa Clara. Dicen que allí todo es desbarajuste; pues si las doscientas seglares que hay en el claustro dan que murmurar al mismo diablo, las monjitas no se quedan rezagadas.
—¿Qué hacer, señor corregidor?—contestó el obispo.—Como vuesa merced sabe, las clarisas no están{164} bajo mi jurisdicción, que ésta alcanza sólo a la iglesia y no pone pie de la portería para adentro. Algo he platicado ya sobre el particular con el padre Otárola, provincial de San Francisco; pero él me dice siempre que sus monjitas son unas santas y que no haga caso de chismes.
—¿Chismes?—arguyó picado el corregidor.—Su señoría ilustrísima es el pastor; y como tal, responsable ante Dios y el rey de la sanidad del ganado católico. El pastor tiene derecho para entrar en el redil e inspeccionar las ovejas.
—Algo hay de cierto en eso, Sr. D. Juan; pero...
—¡Nada, ilustrísimo señor! Mañana vengo por su señoría y de rondón caemos en el monasterio; que, pillándolas de sorpresa, no tendrán tiempo para tapujos, y sabremos si es verdad que en los claustros hay más lujo y disipación que en el siglo. Yo informaré de lo que resulte a S. M. y su señoría al Padre Santo. Conque lo dicho, ilustrísimo señor, y hasta mañana, que se hace tarde y están esas calles más obscuras que cavernas.
Al siguiente día, obispo, provisor y corregidor llegaron al monasterio y pidieron entrada a la portera. Esta dió aviso a la abadesa, la cual mandó preguntar a su ilustrísima si traía licencia por escrito del provincial de San Francisco, única autoridad en quien reconocía derecho de penetrar en los claustros de Santa Clara.
La descortés conducta de la abadesa y sus agridulces palabras mortificaron al obispo, quien, revistiéndose de energía, dijo a la portera:
—Hermana, bajo de santa obediencia la intimo que abra esa puerta.
La portera, que no era de las muy leídas y escribidas, se atortoló ante la actitud del diocesano y descorrió el cerrojo.
Cuando las monjas advirtieron que el enemigo estaba dentro de la fortaleza, corrieron a esconderse dentro de las celdas; acción que, haldas en cinta, imitaron las seglares.
Fastidiados los visitantes de estar mirando paredes sin encontrar persona con quien entenderse, pues la atribulada portera no atinaba a responder en concierto, decidieron retirarse para excogitar extraclaustro el medio de no dejar impune el desacato a las autoridades civil y eclesiástica.
La noticia de la rebelión de las monjitas contra su obispo voló en el acto de boca en boca, y la mitad del vecindario tomó partido por ellas, acusando de arbitrarios al diocesano y al corregidor; pues alma viviente, calzas o enaguas, no podía quebrantar la clausura sin consentimiento del provincial de San Francisco.
Pocos días después los hijos de Asís, constituídos en tribunal, del que formó también parte fray Juan de Zárate, prior de los dominicos, mandaron fijar en la puerta de sus iglesias un cartel o auto de entredicho, declarando excomulgados al obispo y provisor, así como a D. Juan de Losada el corregidor.
Aquellos eran los tiempos en que las excomuniones y censuras andaban bobas, pues todo títere de sayal o sotana se creía autorizado para formularlas.
Verdad es que los trujillanos no dieron importancia al cartel, pues continuaron acatando los mandatos del corregidor y disputándose las bendiciones episcopales.
Esto prueba que tanto se había abusado de las excomuniones, que éstas empezaban a perder su prestigio y a nadie inquietaban.
El Sr. Corne pudo pagar a sus enemigos en la misma moneda, excomulgándolos a su vez; pero su ilustrísima era hombre de talento y, más que todo, varón de ciencia y experiencia.
Impuesta del escándalo la Real Audiencia, reprendió severamente a los frailes por el insolente abuso de lanzar excomunión a un alto dignatario de la Iglesia, pero negó al obispo el derecho de visita en claustros no sujetos al Ordinario.
Como se ve, el Real Acuerdo declaró tablas la partida, lo que amargó tanto a su ilustrísima, que en{166} 1629 y a la edad de sesenta y cinco años pasó a mejor vida.
En el siguiente siglo las mismas clarisas, que tan a pechos tomaron la defensa de los privilegios del provincial franciscano, se encargaron de justificar al Sr. Corne.
Pero esto merece capítulo aparte.
El 9 de diciembre de 1786 era el día señalado para que las clarisas de Trujillo procediesen a la elección de superiora. Fray Antonio Muchotrigo, provincial de San Francisco, empleaba toda su influencia para que la madre Casanova ganase capítulo; pero el empeño del reverendo no encontraba eco en la comunidad.
La madre Casanova era aún joven, pues acababa de cumplir treinta años, y escasamente tenía siete años de profesa. Las conventuales viejas mal podían resignarse a ser gobernadas por una muchacha.
Convencido el provincial de que en el escrutinio sería derrotada su protegida, mandó suspender el capítulo y nombró presidenta o abadesa interina a otra religiosa de su devoción, diciendo que adoptaba esta medida por castigar a ciertas monjas sediciosas que servían de instrumento al espíritu maligno para anarquizar la casa de Dios.
Las aludidas alborotaron el claustro, y poniéndose al frente de ellas la más demagoga, excitó a sus copartidarias con una proclama más quemadora que el petróleo para salir procesionalmente, llevando ella la cruz alta, por las calles de la ciudad, e ir con la querella ante el obispo que, si no me equivoco, era el antecesor del Sr. Carrión y Marfil.
Las revoluciones, como las tortillas, hacerlas sobre caliente o no hacerlas.
Diez monjas siguieron a la capitana, que tuvo energía para arrancar a la portera el manojo de{167} llaves, y después de abrir la puerta y cancela, emprendieron el vuelo las once palomitas del Señor.
Si aquello alborotó o no a los trujillanos, discúrranlo mis lectores.
El sagaz obispo receló que si las recibía con bravatas, tal estaban de exaltadas las revolucionarias, serían capaces de echarlo todo a doce y llevar el bochinche Dios sabe a qué extremos. Su ilustrísima las dejó besuquear el pastoral anillo, las colmó de bendiciones, oyó sus desahogos, las habló con benevolencia y por fin las ofreció contribuir a que se procediese de manera que no tuviesen en adelante motivo de queja. Dios me perdone la especie, pero hasta creo que su ilustrísima se hizo medio revolucionario, pues consiguió que las monjitas, acompañadas por él, volvieran al claustro.
Negociadores van, negociadores vienen, cediendo un poquito el obispo y concediendo mucho Muchotrigo, se convino en que el 18 de diciembre eligieran las clarisas abadesa a su contentillo.
¡Gallo de buena estaca era su paternidad fray Antonio Muchotrigo! La calaverada de las once monjitas había asustado á varias de las que antes hacían causa común con ellas, y de este pánico aprovechó el provincial para reforzar el partido de la madre Casanova; pues las convenció de que sólo desertando desagraviarían a Dios y borrarían el escándalo dado por sus mal inspiradas compañeras.
Como es notorio, en los tiempos del coloniaje un capítulo de fraile o de monjas interesaba al vecindario tanto o más que a la gente de iglesia. Trujillo estaba, pues, en ebullición.
El corregidor, que, por mi cuenta, debió ser un pobrete de esos que, como ciertos prefectos republicanos de hoy, se espantan con el vuelo de las moscas y creen en duendes y viven viendo siempre visiones, puso las cosas, que ya parecían arregladas, de peor condición que antes.
No hay mayor enemigo del orden que el miedo en una autoridad. El miedo, como el consonante{168} para los malos poetas, tiene el privilegio de tornar elefantes las hormigas.
El asustadizo corregidor se armó hasta los dientes, y por lo que potest contingere, rodeó el convento con una compañía de soldados.
Nueva revolución entre las religiosas, que vieron en este aparato de fuerza un insulto a su dignidad y un ataque al libre ejercicio del derecho de sufragio, como dicen hoy los editoriales de los periódicos.
Veinte monjas, acaudilladas por la misma del primer barullo, se negaron a entrar en la sala capitular y firmaron un recurso al obispo, protestando no proceder a la elección sin que antes su ilustrísima, como delegado de la silla apostólica, no las declarase sujetas a su jurisdicción y libres de la del provincial franciscano, contra cuya tiranía y abusos estamparon mil lindezas. En 1786, siglo y medio después, el obispo era el niño mimado de las monjas y el franciscano un ogro al que habrían querido despedazar con las uñas.
Como en la época de D. Carlos Marcelo Corne, la cuestión subió de punto, y según he leído en la Memoria del virrey D. Teodoro Croix, la Real Audiencia tuvo que tomar cartas.
El fallo fué también de los de agua tibia; porque el Real Acuerdo resolvió: 1.º Que no era aceptable el cambio de jurisdicción: 2.º Que se procediese a la elección, presidiéndola el obispo y con asistencia del provincial: 3.º Que en adelante no interviniesen los regulares en la administración de rentas.
Pocas veces se dará una sentencia más al gusto de todos los paladares.
El obispo quedó contento... porque se le acordaba el derecho de presidir el capítulo.
El padre Muchotrigo... porque todo trigo es limosna; digo, porque se acataba su jurisdicción.
Los ministeriales o casanovistas... porque el provincial se frotaba las manos de gusto.
Y las revolucionarias... porque si bien su pater{169}nidad conservaba privilegios teóricos, perdía el manejo práctico de la pecunia.
Aquí viene bien decir con el italiano: tutti contenti.
El 16 de abril de 1787 se hizo muy tranquilamente la elección, a presencia del obispo y de fray Antonio Cárdenas, en quien delegó sus facultades el provincial.
Ninguna de las antiguas pretendientes al poder abacial, que en ese siglo era todavía gran bocado, exhibió su candidatura.
La madre Casanova murió muy anciana, después de 1840, no sin haber sido abadesa en cuatro o cinco períodos.
![]()
Probable es que algunos de mis lectores hayan oído decir a las viejas de Lima, cuando quieren ponderar lo subido de precio de un artículo.
—¡Qué! Si esto es más caro que la camisa de Margarita Pareja.
Habríame quedado con la curiosidad de saber quién fué esa Margarita, cuya camisa anda en lenguas, si en La América, de Madrid, no hubiera tropezado con un artículo firmado por D. Ildefonso Antonio Bermejo (autor de un notable libro sobre el Paraguay) quien, aunque muy a la ligera habla de la niña y de su camisa, me puso en vía de desenredar el ovillo, alcanzando a sacar en limpio la historia que van ustedes a leer.
Margarita Pareja era (por los años de 1765) la hija más mimada de D. Raimundo Pareja, caballero de Santiago y colector general del Callao.
La muchacha era una de esas limeñitas que por su belleza cautivan al mismo diablo y lo hacen persignarse y tirar piedras. Lucía un par de ojos negros que eran como dos torpedos cargados con dinamita{171} y que hacían explosión sobre las entretelas del alma de los galanes limeños.
Llegó por entonces de España un arrogante mancebo, hijo de la coronada villa del oso y del madroño, llamado D. Luis Alcázar. Tenía éste en Lima un tío solterón y acaudalado, aragonés rancio y linajudo, y que gastaba más orgullo que los hijos del rey Fruela.
Por supuesto que, mientras le llegaba la ocasión de heredar al tío, vivía nuestro D. Luis tan pelado como una rata y pasando la pena negra. Con decir que hasta sus trapicheos eran al fiado y para pagar cuando mejorase de fortuna, creo que digo lo preciso.
En la procesión de Santa Rosa conoció Alcázar a la linda Margarita. La muchacha le llenó el ojo y le flechó el corazón. La echó flores, y aunque ella no le contestó ni sí ni no, dió a entender con sonrisitas y demás armas del arsenal femenino que el galán era plato muy de su gusto. La verdad, como si me estuviera confesando, es que se enamoraron hasta la raíz del pelo.
Como los amantes olvidan que existe la aritmética, creyó D. Luis que para el logro de sus amores no sería obstáculo su presente pobreza, y fué al padre de Margarita y sin muchos perfiles le pidió la mano de su hija.
A D. Raimundo no le cayó en gracia la petición, y cortésmente despidió al postulante, diciéndole que Margarita era aún muy niña para tomar marido; pues a pesar de sus diez y ocho mayos, todavía jugaba a las muñecas.
Pero no era esta la verdadera madre del ternero. La negativa nacía de que D. Raimundo no quería ser suegro de un pobretón; y así hubo de decirlo en confianza a sus amigos, uno de los que fué con el chisme a don Honorato, que así se llamaba el tío aragonés. Este, que era más altivo que el Cid, trinó de rabia y dijo:
—¡Cómo se entiende! ¡Desairar a mi sobrino! Muchos se darían con un canto en el pecho por empa{172}rentar con el muchacho, que no lo hay más gallardo en todo Lima. ¡Habrase visto insolencia de la laya! Pero ¿adónde ha de ir conmigo ese colectorcillo de mala muerte?
Margarita, que se anticipaba a su siglo, pues era nerviosa como una damisela de hoy, gimoteó, y se arrancó el pelo, y tuvo pataleta, y si no amenazó con envenenarse fué porque todavía no se habían inventado los fósforos.
Margarita perdía colores y carnes, se desmejoraba a vista de ojos, hablaba de meterse monja, y no hacía nada en concierto. «¡O de Luis o de Dios!» gritaba cada vez que los nervios se le sublevaban, lo que acontecía una hora sí y otra también. Alarmóse el caballero santiagués, llamó físicos y curanderas, y todos declararon que la niña tiraba a tísica, y que la única melecina salvadora no se vendía en la botica.
O casarla con el varón de su gusto, o encerrarla en el cajón con palma y corona. Tal fué el ultimátum médico.
D. Raimundo (¡al fin padre!), olvidándose de coger capa y bastón, se encaminó como loco a casa de D. Honorato, y le dijo:
—Vengo a que consienta usted en que mañana mismo se case su sobrino con Margarita, porque si no la muchacha se nos va por la posta.
—No puede ser—contestó con desabrimiento el tío.—Mi sobrino es un pobretón, y lo que usted debe buscar para su hija es un hombre que varee la plata.
El diálogo fué borrascoso. Mientras más rogaba D. Raimundo, más se subía el aragonés a la parra, y ya aquél iba a retirarse desahuciado cuando Don Luis, terciando en la cuestión, dijo:
—Pero, tío, no es de cristianos que matemos a quien no tiene la culpa.
—¿Tú te das por satisfecho?
—De todo corazón, tío y señor.
—Pues bien, muchacho: consiento en darte gusto;{173} pero con una condición, y es esta: D. Raimundo me ha de jurar ante la Hostia consagrada que no regalará un ochavo a su hija ni la dejará un real en la herencia.
Aquí se entabló nuevo y más agitado litigio.
—Pero, hombre—arguyó D. Raimundo,—mi hija tiene veinte mil duros de dote.
—Renunciamos a la dote. La niña vendrá a casa de su marido nada más que con lo encapillado.
—Concédame usted entonces obsequiarla los muebles y el ajuar de novia.
—Ni un alfiler. Si no acomoda, dejarlo y que se muera la chica.
—Sea usted razonable, D. Honorato. Mi hija necesita llevar siquiera una camisa para reemplazar la puesta.
—Bien: paso por esa funda para que no me acuse de obstinado. Consiento en que le regale la camisa de novia, y san se acabó.
Al día siguiente D. Raimundo y D. Honorato se dirigieron muy de mañana a San Francisco, arrodillándose para oir misa y, según lo pactado, en el momento en que el sacerdote elevaba la Hostia divina, dijo el padre de Margarita:
—Juro no dar a mi hija más que la camisa de novia. Así Dios me condene si perjurare.
Y D. Raimundo Pareja cumplió ad pedem litteræ su juramento; porque ni en vida ni en muerte dió después a su hija cosa que valiera un maravedí.
Los encajes de Flandes que adornaban la camisa de la novia costaron dos mil setecientos duros, según lo afirma Bermejo, quien parece copió este dato de las Relaciones secretas de Ulloa y D. Jorge Juan.
Item, el cordoncillo que ajustaba al cuello era una cadeneta de brillantes, valorizada en treinta mil morlacos.
Los recién casados hicieron creer al tío aragonés que la camisa a lo más valdría una onza; porque D. Honorato era tan testarudo que, a saber lo cierto, habría forzado al sobrino a divorciarse.
Convengamos en que fué muy merecida la fama que alcanzó la camisa nupcial de Margarita Pareja.
![]()
Por los años de 1765 aparecióse en Lima, después de haber visitado el Cuzco y las principales ciudades del Sur, un caballero muy cargado de títulos, cruces, condecoraciones y cintajos. Llamábase D. Elías Aben-Sedid, príncipe del Líbano. Era un turco de casi seis pies de altura, robusto y gallardo mozo, y que, a pesar de su nacionalidad, no profesaba la ley de Mahoma, sino la de Cristo. Sus papeles parecían tan en regla que a nadie se le ocurrió desconocerle el principado, sin embargo de que el motivo que lo traía por estas Américas era para despertar sospechas.
Contaba su alteza que el Gran Turco lo había despojado de sus Estados y tomándole prisionero a sus hermanos, por cuya libertad el sultán de la Gran Puerta, que dicen que es una puerta más alta que la torre de Santo Domingo, le pedía un rescate de cien mil pesos ensayados.
La crédula gente de mi tierra se dejó embaucar y en pocos meses reunió el farsante la cuarta parte de la suma; y acaso habría alcanzado a redondearla{176} si el diablo, en forma de una limeña, no hubiera metido la patita.
Nuestro príncipe era huésped de los padres franciscanos, que creyeron de su deber tratarlo a cuerpo de príncipe, rodeándolo de comodidades y prodigándole todo linaje de consideraciones y agasajos.
Como su alteza no vestía hábito monacal, sino traje de currutaco, frecuentaba la sociedad aristocrática; y tanto que, acordándose de que era musulmán, se le despertó el apetito por las muchachas, enamorándose a la vez como lo que era, es decir, como un turco, de dos huríes limeñas y empeñando a ambas palabra de hacerlas princesas. Yo no sé si las chicas aflojarían prenda; pero a la larga llegó a descubrirse el doble enredo, y una de las burladas, que sus motivos tendría para poner en duda la autenticidad del título, se apoderó mañosamente de Antoñuelo, que era un griego criado de D. Elías, su compañero de peregrinación y cómplice de trapacería.
Encerrólo la dama en el corral de su casa y le amenazó con darle por mano de cuatro negros más azotes que los que dieron los judíos al Redentor. Antoñuelo vió que la cosa iba de veras y declaró picardía y media.
Antes que tal ocurriese, ya el virrey traía clavado entre ceja y ceja al príncipe; pues el superior de los jesuítas de Moquegua había escrito a su excelencia, comunicándole que él abrigaba cierto recelillo de que aquel señorón era un pillastre forrado de caballero.
Una noche Miquita Villegas recibió la visita de una dama tapada que puso en sus manos, para que la entregara al virrey, la confesión firmada por Antoñuelo. Cuando Amat fué después de las nueve a cenar, como acostumbraba, con su querida, ésta le dijo:
—¿Y qué hay de nuevo, Manuel?
—Nada, hija mía. Te repetiré lo que dice el refrán limeño:
La Perricholi sonrió y contestó a su amante:
—Pues entonces, yo que no tengo la obligación de saber lo que pasa en Lima, pues no ejerzo cargo por su majestad, sé más que su virrey... y cosa grave... gravísima ¡plusquam gravissima!
—¡Demonio! Habla, paloma, habla.
—¿Qué apostamos a que no recuerdas que a fin del mes es mi santo?
—Sí, mujer, sí... ¡Para que yo lo olvide! Como que ya he apalabrado, en cien onzas, unas arracadas de brillantes con perlas de Panamá, tamañas como garbanzos. Pero ¿qué tiene que ver tu santo con la noticia?
—Mucho, señor mío; porque yo no doy noticias gordas sin promesa de alboroque. Toma y lee.
Amat se ajustó las antiparras y leyó y volvió a leer, para sí, la declaración del griego. Luego se puso de pie y empiezó a pasearse declamando estos versos de una comedia antigua:
En seguida dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo, dió un beso a la Perricholi y... no sé más. Al otro día, a las diez de la mañana, Amat, acompañado de su secretario Martiarena, atravesaba la portería de San Francisco y entraba sin ceremonia en la celda del padre guardián, mientras Martiarena se dirigía a otro claustro en busca del príncipe del Líbano.
—¡Valiente pillo tenía su reverencia en casa, padre guardián!—exclamó el virrey al estrechar la{178} mano de su amigo el superior de los franciscanos, y lo puso al corriente de lo que ocurría.
Su excelencia permaneció dos horas encerrado con el embaucador, y sólo Dios sabe las revelaciones que éste le haría.
A las cuatro de la tarde, en una calesa con las cortinillas corridas y con la respectiva escolta, fué conducido al Callao el falso príncipe del Líbano y embarcado para España bajo partida de registro.
![]()
Cura de San Juan de Durigancho por los años de 1780 era fray Nepomuceno Cabanillas, religioso de la orden dominica y fanático como un musulmán. Ejercía sobre sus feligreses una autoridad más despótica que la del soberano de todas las Rusias, y un mandato suyo era tanto o más acatado que una real cédula de Carlos IV. Prohibió, bajo pena de excomunión, que en su parroquia se bailasen el Bate-que-bate, el Don Mateo y la Remensura; y por empeño de una su confesada, chica de faldellín de raso y peineta de cacho con lentejuelas, consintió en tolerar el Agua de nieve, el Gatito Miz-miz y el Minué.
Allí nadie dejaba de oir misa el domingo, ni de cumplir con el precepto por la cuaresma, ni, por supuesto, hubo títere que escapara de pagar con puntualidad diezmos y primicias. Mucho hombre fué su paternidad. Por un quítame allá esas pajas amenazaba al prójimo con excomunión o con hacerlo tostar por sus señorías los inquisidores.
Dueño de la única cantina o pulpería del pueblo era un andaluz, el cual, vendiendo bacalao y vino{180} peleón, iba bonitamente rellenando la hucha. Aunque el cura decía que era ese hombre un bote de malicias, la verdad es que Pepete no pasaba de ser un pobre diablo, que hablaba mucho y mal y que, sin respetos por nadie, salpicaba la conversación con dicharachos tabernarios y tacos más redondos que una bola.
La cantina de Pepete era el lugar de tertulia de los seis u ocho notables del pueblo, y de vez en cuando el padre cura no desdeñaba honrarla con su presencia, aunque las gracias del andaluz no le caían muy en gracia. El andaluz rasgueaba lindamente la guitarra y cantaba:
Amoscado un día fray Nepomuceno por ciertas palabritas un si es no es irreligiosas que se le escaparon al cantinero, levantóse de la silla y dijo:
—Pepete, hombre, tú vas a tener mal fin si no sientas la cabeza. Véndeme un cuartillo de pajuela, y que Dios te dé luz.
El cura puso un real sobre el mostrador, mientras el andaluz cortaba un trozo de la cuerda azufrada que los fósforos han venido a proscribir para siempre. Pepete buscó en el cajón de la venta moneda menuda para dar vuelta al fraile, y no encontrándola dijo:
—Lleve no más su merced la pajuela, que otro día pagará.
—Convenido, Pepete; y si no te pago en esta vida, será en la otra.
—¡Alto, padre!—interrumpió el andaluz.—Venga la pajuela, que si para allá me emplaza, hacerme trampa quiere. Yo no fío para que me paguen en el infierno, es decir, nunca.
—¡Hereje! ¿No crees en el infierno?
—¡Qué he de creer, padre! ¿Soy yo tozudo? Eso del infierno es cuento de frailes borrachos para embaucar beatas, ¡qué cuerno!
Y por este tono empezó a enfrascarse la querella.
El cura se empeñó en probar por a+b que hay infierno, purgatorio y limbo, esto es, tres cárceles penitenciarias. El andaluz se encaprichó en no dejarse convencer, y puso por los pies de los caballos al Padre Santo de Roma y a todos los que en la cristiandad se visten por la cabeza como las mujeres, con no poco escándalo de los tertulios, que se persignaban a cada despropósito o interjección cruda que largaba el muy zamarro.
Al fin, aburrióse el padre Cabanillas y salió de la cantina diciendo:
—Ahora verás, pícaro hereje, si hay infierno.
Y encontrando al paso al sacristán, añadió:
—Jerónimo, hijo, sube a la torre y toca a excomunión.
Y en efecto. Un minuto después las campanas doblaban y los vecinos acudieron al templo, y diz que el cura, suprimiendo fórmulas de ritual y moniciones, fulminó excomunión en toda regla.
Pepete se vió desde ese instante en gravísimo peligro; pues los feligreses se habían congregado en el atrio de la parroquia y resuelto por unanimidad de votos quemarlo vivo, disintiendo sólo sobre el sitio donde debían encender la hoguera. Unos opinaban que en la plaza y otros que en las afueras del pueblo, y tanto se acaloraron en la discusión, que casi se arma una de cachete y garrotazo.
El cantinero sintió frío de terciana ante el amago de justicia popular, y queriendo evitar que después de quemado saliese algún cristiano con el despapucho de que aquella barbaridad había sido lección tremenda, pero justa, ensilló el caballejo y a todo correr se vino a Lima.
Solicitó una entrevista con el arzobispo, le contó la cuita en que se hallaba, y le pidió humildemente que arbitrara forma de salvarlo. Su ilustrísima tomó{182} las informaciones del caso, y pasados algunos días, despachó a Pepete, acompañado del clérigo secretario, con carta para fray Nepomuceno, en la cual se le ordenaba alzar la excomunión, previa penitencia que el andaluz se allanaba a hacer.
Tuvo, pues, Pepete no sólo que confesarse y recibir en la espalda desnuda tres ramalazos con una vara de membrillo, sino que (¡y esta es la gorda!) para que viviese en gracia de Dios, se le forzó a contraer matrimonio con una hembra de peor carácter que un tabardillo entripado, con la cual hacía meses mantenía no sé qué brujuleos pecaminosos. Item (y el ítem es cola de pavo real) la novia le traía una suegra más feroz que tigre cebado.
Desde entonces, Pepete se dió un par de puntadas en la boca y no volvió a meterse en filosofías. A lo sumo, cuando su mujer le armaba un tiberio y la suegra lo arañaba, se conformaba con murmurar:
—¡Vaya si tuvo razón el padre cura! Ahora sí que creo en el infierno; porque con suegra y mujer, lo tengo metido en casa.
![]()
Ni época, ni nombres, ni el teatro de acción son los verdaderos en esta leyenda. Motivos tiene el autor para alterarlos. En cuanto al argumento, es de indisputable autenticidad. Y no digo más en este preambulillo porque... no quiero, ¿estamos?
Laurentina llamábase la hija menor, y la más mimada, de D. Honorio Aparicio, castellano viejo y marqués de Santa Rosa de los Angeles. Era la niña un fresco y perfumado ramilletico de diez y ocho primaveras.
Frisaba su señoría el marqués en las sesenta navidades, y hastiado del esplendor terrestre había ya dado de mano a toda ambición, apartádose de la vida pública, y resuelto a morir en paz con Dios y con su conciencia, apenas si se le veía en la iglesia en los días de precepto religioso. El mundo, para el señor marqués, no se extendía fuera de las paredes de su casa y de los goces del hogar.{184} Había gastado su existencia en servicio del rey y de su patria, batídose bizarramente y sido premiado con largueza por el monarca, según lo comprobaban el hábito de Santiago y las cruces y banda con que ornaba su pecho en los días de gala y de repicar gordo.
Tres o cuatro ancianos pertenecientes a la más empinada nobleza colonial, un inquisidor, dos canónigos, el superior de los paulinos, el comendador de la Merced y otros frailes de campanillas eran los obligados concurrentes a la tertulia nocturna del marqués. Jugaba con ellos una partida de chaquete, tresillo o malilla de compañeros, obsequiábalos a toque de nueve con una jícara del sabroso soconusco acompañada de tostaditas y mazapán almendrado de las monjas catalinas, y con la primera campanada de las diez despedíanse los amigos. Don Honorio, rodeado de sus tres hijas y de doña Ninfa, que así se llamaba la vieja que servía de aya, dueña, cerbero o guardián de las muchachas, rezaba el rosario, y terminado éste, besaban las hijas la mano del señor padre, murmuraba él un «Dios las haga santas» y luego rebujábanse entre palomas el palomo viudo, las palomitas y la lechuza.
Aquello era vida patriarcal. Todos los días eran iguales en el hogar del noble y respetable anciano, y ninguna nube tormentosa se cernía sobre el sereno cielo de la familia del marqués.
Sin embargo, en la soledad del techo desvelábase D. Honorio con la idea de morir sin dejar establecidas a sus hijas. Dos de ellas optaban por monjío; pero la menor, Laurentina, el ojito derecho del marqués, no revelaba vocación por el claustro, sino por el mundo y sus tentadores deleites.
El buen padre pensó seriamente en buscarla marido, y platicando una noche sobre el delicado tema con su amigo el conde de Villarroja D. Benicito Suárez Roldán, éste le interrumpió diciéndole:
—Mira, marqués, no te preocupes, que yo tengo{185} para tu Laurentina un novio como un príncipe en mi hijo Baldomero.
—Que me place, conde; aunque algo se me alcanza de que tu retoño es un calvatrueno.
—¡Eh! ¡Murmuraciones de envidiosos y pecadillos de la mocedad! ¿Quién hace caso de eso? Mi hijo no es santo de nicho, ciertamente; pero ya sentará la cabeza con el matrimonio.
Y desde el siguiente día, el conde fué a la tertulia del de Santa Rosa, acompañado de su hijo. Este quedó admitido para hacer la corte a Laurentina, mientras los viejos cuestionaban sobre el arrastre de chico y la falla del rey, y cuatro o seis meses más tarde eran ya puntos resueltos para ambos padres el noviazgo y el consiguiente casorio.
Baldomero era un gallardo mancebo, pero libertino y seductor de oficio. Tratándose de sitiar fortalezas, no había quien lo superase en perseverancia y ardides; mas una vez rendida o tomada por asalto la fortaleza, íbase con la música a otra parte, y si te vi no me acuerdo.
Baldomero halló en la venalidad de doña Ninfa una fuerza auxiliar dentro de la plaza; y la inexperta joven, traicionada por la inmunda dueña, arrastrada por su cariño al amante, y más que todo fiando en la hidalguía del novio, sucumbió... antes de que el cura de la parroquia la hubiese autorizado para arriar pabellón.
A poco, hastiado el calavera de la fácil conquista, empezó por acortar sus visitas y concluyó por suprimirlas. Era de reglamento que así procediese. Otro amorcillo lo traía encalabrinado.
La infeliz Laurentina perdió el apetito, y dió en suspirar y desmejorarse a ojos vistos. El anciano, que no podía sospechar hasta dónde llegaba la desventura de su hija predilecta, se esforzaba en vano por hacerla recobrar la alegría y por consolarla del desvío del galancete:
—Olvida a ese loco, hija mía, y da gracias a Dios de que a tiempo haya mostrado la mala hilaza.{186} Novios tendrás para escoger como en peras, que eres joven, bonita y rica y honrada.
Y Laurentina se arrojaba llorando al cuello de su padre, y escondía sobre su pecho la púrpura que teñía sus mejillas al oirse llamar honrada por el confiado anciano.
Al fin, éste se decidió a escribir a Baldomero pidiéndole explicaciones sobre lo extraño de su conducta, y el atolondrado libertino tuvo el cruel cinismo y la cobarde indignidad de contestar al billete del agravio padre con una carta en la que se leían estas abominables palabras: Esposa adúltera sería la que ha sido hija liviana. ¡Horror!
El marqués se sintió como herido por un rayo.
Después de un rato de estupor, una chispa de esperanza brotó en su espíritu.
Así es el corazón humano. La esperanza es lo último que nos abandona en medio de los más grandes infortunios.
—¡Jactanciosa frase de mancebo pervertido! ¡Miente el infame¡—exclamó el anciano.
Y llamó a su hija la dió la carta, síntesis de toda la vileza de que es capaz el alma de un malvado, y la dijo:
—Lee y contéstame... ¿Ha mentido ese hombre?
La desdichada niña cayó de rodillas murmurando con voz ahogada por los sollozos:
—Perdóname..., padre mío..., perdóname... ¡Lo amaba tanto!... ¡Pero te juro que estoy avergonzada de mi amor por un ser tan indigno!... ¡Perdón! ¡Perdón!
El magnánimo viejo se enjugó una lágrima, levantó a su hija, la estrechó entre sus brazos y la dijo:
—¡Pobre ángel mío!...
En el corazón de un padre es la indulgencia tan infinita como en Dios la misericordia.
Y pasó un año cabal, y vino el día aniversario de aquel en que Baldomero escribiera la villana carta.
La misa de doce en Santo Domingo y en el altar de la Virgen del Rosario era lo que hoy llamamos la misa aristocrática. A ella concurría lo más selecto de la sociedad limeña.
Entonces, como ahora, la juventud dorada del sexo fuerte estacionábase a la puerta e inmediaciones del templo para ver y ser vista, y prodigar insulsas galanterías a las bellas y elegantes devotas.
Baldomero Roldán hallábase ese domingo entre otros casquivanos, apoyado en uno de los cañones que sustentaban la cadena que hasta hace pocos años se veía frente a la puerta lateral de Santo Domingo, cuando cinco minutos antes de las doce se le acercó el marqués de Santa Rosa, y poniéndole la mano sobre el hombro le dijo casi al oído:
—Baldomero, ármese usted dentro de media hora, si no quiere que lo mate sin defensa y como se mata a un perro rabioso.
El calavera, recobrándose instantáneamente de la sorpresa, le contestó con insolencia:
—No acostumbro armarme para los viejos.
El marqués continuó su camino y entró en el templo.
A poco sonaron las doce, el sacristán tocó una campanilla en el atrio en señal de que el sacerdote iba ya a pisar las gradas del altar y la calle quedó desierta de pisaverdes.
Media hora después salía el brillante concurso, y los jóvenes volvían a ocupar sitio en las aceras. Baldomero Roldán se colocó al pie de la cadena.
El marqués de Santa Rosa vino hacia él con paso grave, reposado, y le dijo:
—Joven, ¿está usted ya armado?
—Repito a usted, viejo tonto, que para usted no gasto armas.
El marqués amartilló una pistola, hizo fuego, y Baldomero Roldán cayó con el cráneo destrozado.
D. Honorato Aparicio se encaminó paso entre paso a la cárcel de la ciudad, situada a una cuadra de distancia de Santo Domingo, donde se encontró con el alcalde del Cabildo.
—Señor alcalde—le dijo,—acabo de matar a un hombre por motivo que Dios sabe y que yo callo, y vengo a constituirme preso. Que la justicia haga su oficio.
El conde de Villarroja, padre del muerto, no anduvo con pies de plomo para agitar el proceso, y un mes después fué a los estrados de la Real Audiencia para el fallo definitivo.
El virrey presidía, y era inmenso el concurso que invadió la sala.
Al conde de Villarroja, por deferencia a lo especial de su condición, se le había señalado asiento al lado del fiscal acusador.
El marqués ocupaba el banquillo del acusado.
Leído el proceso, y oídos los alegatos del fiscal y del abogado defensor, dirigió el virrey la palabra al reo.
—¿Tiene usía, señor marqués, algo que decir en su favor?
—No, señor... Maté a ese hombre porque los dos no cabíamos sobre la tierra.
Esta razón de defensa, ni racional ni socialmente podía satisfacer a la ley ni a la justicia. El fiscal pedía la pena de muerte para el matador, y el tribunal se veía en la imposibilidad de recurrir al socorrido expediente de las causas atenuantes desde que el acusado no dejaba resquicio abierto para ellas. El abogado defensor había aguzado su ingenio y hecho una defensa más sentimental que jurídica;{189} pues las lacónicas declaraciones prestadas por el marqués en el proceso no daban campo sino para enfrascarse en un mar de divagaciones y conjeturas. No había tela que tejer ni hilos sueltos que anudar.
El virrey tomaba la campanilla para pasar a secreto acuerdo, cuando el abogado del marqués, a quien un caballero acababa de entregar una carta, se levantó de su sitial, y avanzando hacia el estrado, la puso en manos del virrey.
Su excelencia leyó para sí, y dirigiéndose luego a los maceros:
—Que se retire el auditorio—dijo—y que se cierre la puerta.
Laurentina al comprender el peligro en que se hallaba la vida de su padre, no vaciló en sacrificarse haciendo pública la ruindad de que ella había sido triste víctima. Corrió al bufete del marqués, y rompiendo la cerradura sacó la carta de Baldomero y la envió con uno de sus deudos al abogado. Ella sabía que el marqués nunca habría recurrido a ese documento salvador o por lo menos atenuante de la culpa.
El virrey, visiblemente conmovido, dijo:
—Acérquese usía, señor conde de Villarroja. ¿Es esta la letra de su difunto hijo?
El conde leyó en silencio, y a medida que avanzaba en la lectura pintábase mortal congoja en su semblante y se oprimía el pecho con la mano que tenía libre, como si quisiera sofocar las palpitaciones de su corazón paternal. ¡Horrible lucha entre su conciencia de caballero y los sentimientos de la naturaleza!
Al fin, su diestra temblorosa dejó escapar la acusadora carta, y cayendo desplomado sobre un sillón, y cubriéndose el rostro con las manos para atajar el raudal de lágrimas exclamó, haciendo un{190} heroico esfuerzo por dar varonil energía a su palabra:
—¡Bien muerto está!... ¡El marqués estuvo en su derecho!
La Real Audiencia absolvió al marqués de Santa Rosa.
Quizá la sentencia, en estricta doctrina jurídica, no sea muy ajustada. Critíquenla en buena hora los pajarracos del foro. No fumo de ese estanquillo ni lo apetezco.
Pero los oidores de la Real Audiencia antes que jueces eran hombres, y al fallar absolutoriamente, prefirieron escuchar sólo la voz de su conciencia de padres y hombres de bien, haciendo caso omiso de D. Alfonso el Sabio y sus leyes de Partida que disponen que ome que faga omecillo, por ende muera. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo aplaudo a sus señorías los oidores, y me parece que tienen lo bastante con mis palmadas.
En cuanto al público de escaleras abajo, que nunca supo a qué atenerse sobre el verdadero fundamento del fallo (pues virrey, oidores y abogados se comprometieron a guardar secreto sobre la revelación que contenía la carta), murmuró no poco contra la injusticia de la justicia.
![]()
Muy popular es en Arequipa la historieta contemporánea que vas a leer, y para no dejar resquicio a críticos de calderilla y de escaleras abajo, te prevengo que bautizaré a los dos principales personajes con nombre distinto del que tuvieron.
Por los años de 1834 no se hallaban en Arequipa de otra cosa que de la Viudita, y contábanse acerca de ella cuentos espeluznadores. La viudita era la pesadilla de la ciudad entera.
Era el caso que, vecino al hospital de San Juan de Dios, había un chiribitil conocido por el de profundis o sitio donde se exponían por doce horas los cadáveres de los fallecidos en el santo asilo.
Desde tiempo inmemorial veíase allí siempre un ataúd alumbrado por cuatro cirios, y los transeuntes nocturnos echaban una limosna en el cepillo, o murmuraban un padre nuestro y una avemaría por el alma del difunto.
Pero en 1834 empezó a correr el rumor de que después de las diez de la noche salía del cuarto de los{192} muertos un bulto vestido de negro, el cual bulto, que tenía forma femenina, se presentaba armado con una linterna sorda cada vez que sentía pasos varoniles por la calle. Añadían que, como quien practica un reconocimiento, hacía reflejar la luz sobre el rostro del transeunte, y luego volvía muy tranquilamente a esconderse en el de profundis.
Con esta noticia, confirmada por el testimonio de varios ciudadanos a quienes la viuda hiciera el coco, nadie se sentía ya con hígados para pasar por San Juan de Dios después del toque de queda.
Hubo más. Un buen hombre, llamado D. Valentín Quesada, con agravio de su nombre de pila que lo comprometía a ser valiente, casi murió del susto. ¡Ayúdenmela a querer!
En vano la autoridad dispuso la captura del fantasma, pues no encontró subalternos con coraje para dar cumplimiento al superior mandato.
Los de la ronda no se aproximaban ni a la esquina del hospital, y cada mañana inventaban Una mentira para disculparse ante su jefe, como la de que la viuda se les había vuelto humo entre las manos u otra paparrucha semejante. Y con esto el terror del vecindario iba en aumento.
Al fin, el general D. Antonio Gutiérrez de La-Fuente, que era el prefecto del departamento, decidió no valerse de policíacos embusteros y cobardones, sino habérselas personalmente con la viudita. Embozóse una noche en su capa y se encaminó a San Juan de Dios. Faltábanle pocos pasos para llegar al umbral mortuorio, cuando se le presentó el fantasma y le inundó el rostro con la luz de la linterna.
El general La-Fuente amartilló una pistola, y avanzando sobre la viudita le gritó:
—¡Ríndete o hago fuego!
El alma en pena se atortoló, y corrió a refugiarse en el ataúd alumbrado por los cuatro cirios.
Su señoría penetró en el mortuorio y echó la zarpa al fantasma, quien cayó de rodillas, y arrojando un rebocillo que le servía de antifaz, exclamó:
—¡Por Dios, señor general! ¡Sálveme usted!
El general La-Fuente, que tuvo en poco al alma del otro mundo, tuvo en mucho al alma de este mundo sublunar. ¡La viudita era... era... una lindísima muchacha!
—¡Caramba!—dijo para sí La-Fuente.—Si tan preciosas como ésta son todas las ánimas benditas del purgatorio, mándeme Dios allá de guarnición por el tiempo que sea servido.—Y luego añadió alzando la voz:—Tranquilícese, niña; apóyese en mi brazo, y véngase conmigo a la prefectura.
Hildebrando Béjar era el don Juan Tenorio de Arequipa. Como el burlador de Sevilla, tenía a gala engatusar muchachas y hacerse el orejón cuando éstas, con buen derecho, le exigían el cumplimiento de sus promesas y juramentos. El decía:
Víctima del calavera fué, entre otras, la bellísima Irene, tenida hasta el momento en que sucumbió a la tentación de morder la manzana, por honestísima y esquiva doncella.
Desdeñada por su libertino seductor y agotados por ella ruegos, lágrimas y demás recursos del caso, decidió vengarse asesinando al autor de su deshonra. Y armada de un puñal, se puso en acecho a dos cuadras de una casa donde Hildebrando menudeaba a la sazón sus visitas nocturnas, escogiendo para acechadero el de profundis del hospital.
Pero fuese misterioso presentimiento o casualidad, Hildebrando dió en rodear camino para no pasar por San Juan de Dios.
Descubierta, al fin, como hemos referido, por el prefecto La-Fuente, Irene le confió su secreto; y a tal punto llegó el general a interesarse por la desventura de la joven, que hizo venir a su presencia a Hildebrando, y no sabemos si con razones o amenazas obtuvo que el seductor se aviniese a reparar el mal causado.
Ocho días más tarde Irene e Hildebrando recibían la solemne bendición sacramental.
Está visto que sobre la tierra, habiendo hembra y varón de por medio, todo, hasta las apariciones de almas en pena, remata en matrimonio, que es el más cómodo y socorrido de los remates para un novelista.
![]()
D. José María Pérez y Armendáriz, vigésimo quinto obispo del Cuzco, nació en Paucartambo por los años de 1727. A la edad de catorce años entró de alumno en el seminario de San Antonio, del cual fué en 1769 nombrado rector. Cuando el Sr. Las Heras pasó a desempeñar el arzobispado de Lima, designó el rey para la mitra del Cuzco a Pérez Armendáriz, quien recibió las bulas pontificias en 1809, alcanzando a gobernar la diócesis hasta el 9 de febrero de 1819, fecha en que falleció.
Fué el Sr. Pérez muy caritativo, y tanto que su renta la distribuía en limosnas. Chocándole a uno de sus familiares ver que el obispo, tan desprendido del fausto y del dinero, conservaba una escupidera de oro, manifestóle su extrañeza con esta pregunta:
—¿Cómo es que su señoría, que todo lo da a los pobres, no se ha desprendido de esta alhaja?
El Sr. Pérez satisfizo la impertinente curiosidad de su familiar, improvisando estos octosílabos:
Fama han dejado en el Cuzco las agudezas del nonagenario obispo, que era gran improvisador de coplas y muy dado a jugar con los vocablos. Vamos a apuntar aquellas muestras de su ingenio que la tradición se ha encargado de transmitir hasta nosotros.
Mucho sentimos no encontrar manera pulcra de referir la historia de un calembourg que hizo de las voces papel y piedra, a propósito de un coronel apellidado Piedra, que envió a mala parte un billete que el obispo le dirigiera solicitando la libertad de un recluta.
La malicia del lector suplirá lo que nuestra pluma calla.
Cuando en 1814 estalló en el Cuzco la revolución encabezada por Pomacagua, proclamando la independencia del Perú, el obispo hizo ostentación de sus simpatías por la causa patriota. Así, al saber la derrota sufrida por el general realista Picoaga, única victoria que en esa tan sangrienta como desigual lucha alcanzaron los heroicos revolucionarios, dijo Armendáriz públicamente:
—Dios sobre las causas que protege pone una mano; pero en favor de la proclamada por el Cuzco, ha puesto las dos.
Vencidos al cabo los patriotas por el mariscal de campo D. Juan Ramírez y ajusticiados los caudillos Pomacagua y Angulo, cayó la ciudad nuevamente bajo la férula española, y Ramírez, hablando un día de la conducta revolucionaria del obispo, dijo:
—Ese viejo chocho me parece que ha perdido la cabeza.
A poco, cumpliendo con un deber de etiqueta, fué el obispo a visitar a Ramírez, y al despedirse fingió dejar olvidado el sombrero. El mariscal salió a darle alcance en el patio, para entregarle el abrigo capital, y le dijo:
—Mal anda esa cabeza, señor obispo.
Pérez Armandáriz contestó inmediatamente:
Pero si algo nos prueba, más que el talento, la elevación de espíritu del Sr. Pérez, es el siguiente sucedido.
Con motivo de una provisión de curatos, cierto clérigo que vivía muy pagado de su persona y méritos, envidioso de que se hubiera favorecido a otro con un buen beneficio de los de segunda nominación, le dijo al obispo:
—Probablemente su señoría no sabe qué casta de pájaro es Fulano. Básteme contarle que mantiene barragana y un celemín de hijos.
—¡Hola! ¡hola! ¿Esas teníamos? Llámeme usted al secretario.
El chismoso salió a cumplir el encargo, reconcomiéndose de gusto ante la idea de que el diocesano iba a inferir grave desaire al acusado.
Cuando se presentó el secretario, acompañado del denunciante, le dijo el Sr. Pérez:
—Dígame usted, D. Anatolio, ¿cuál es el más pingüe de los curatos vacantes?
—Ilustrísimo señor, el mejor curato es el de Tinta.
—Pues nombre usted para Tinta al pájaro de quien tanto mal ha dicho el señor.
—¡Cómo, Ilustrísimo señor!—exclamó el chismoso dando un brinco.
Pero el obispo se hizo el desentendido y continuó como hablando consigo mismo:
—¡Pobrecito padre de familia! ¡Cargado de hijos! ¡Me alegro de saberlo! ¡Pobrecito! Que tenga recursos para llenar con decencia las obligaciones de su casa... ¡Sí, sí! ¡Pobrecito!...
Jamás chismoso fué tan magistralmente reprendido.
Sin embargo, el envidioso clérigo, que había sido el ojito derecho, el mimado del Sr. Las Heras, tuvo empaque para protestar con estas palabras:
—¡El antecesor de su señoría no me habría agraviado así!
—¿Cómo ha de ser, hijito? ¡Paciencia!
—Vé con Dios, que él te dé luz y, sobre todo, caridad con el prójimo.
![]()
No hay antiguo colegial del Convictorio de San Carlos en quien el nombre de Halicarnaso no despierte halagüeños recuerdos de los alegres, juveniles días.
¡Halicarnaso!... ¿Era esta palabra apodo o apellido? No sabré decirlo, porque los colegiales jamás se cuidaron de averiguarlo.
Halicarnaso era un zapatero remendón que tenía establecidos sus reales en un tenducho fronterizo a la portería del colegio, tenducho que, allá por los tiempos del rectorado del ilustre D. Toribio Rodríguez de Mendoza, había sido ocupado por aquel vendedor de golosinas a quien el poeta Olmedo, colegial a la sazón, inmortalizó en esta décima:
Halicarnaso tenía vara alta con los carolinos.
En la trastienda guardaba los tricornios y los comepavo, vulgo fraques, con que el domingo salían los alumnos hasta la portería, y de cuyas prendas se despojaban en la vecindad cambiándolas por el sombrero redondo y la levita.
El zapatero disfrutaba del privilegio de tener, a las horas de recreo, entrada franca al patio de Naranjos, al patio de Jazmines y al patio de Chicos, nombres con que desde tiempo inmemorial fueron bautizados los claustros del Convictorio.
En cuanto al patio de Machos, ocupado por los manteístas y copistas o externos, era el lugar donde nuestro hombre se pasaba las horas muertas, alcanzando a aprender de memoria algunos latinajos y dos o tres problemas matemáticos.
Halicarnaso desempeñaba con puntualidad las comisiones que los estudiantes le daban para sus familias; los proveía, a espaldas del bedel, de frutas y bizcochos; y tal era su cariño y abnegación por los futuros ciudadanos, que se habría dejado hacer añicos en defensa del buen nombre de San Carlos.
En las procesiones y fiestas oficiales a que concurrían los alumnos del Convictorio, con su rector y profesores, luciendo éstos la banda azul, colmo de las aspiraciones de un joven, era de cajón la presencia de Halicarnaso.
Las tapadas pertenecientes a las feligresías del Sagrario, San Sebastián y San Marcos sostenían el tiroteo de agudezas y galanterías con los carolinos, y las muchachas de Santa Ana y San Lázaro militaban bajo la bandera de los fernandinos.
¡Ah tiempos aquellos! La boca se me hace agua al recordarlos.
Los colegiales no formábamos meetings políticos, ni entrábamos en clubs eleccionarios, ni pretendíamos dar la ley y gobernar al gobierno. Estudiábamos, cumplíamos o no cumplíamos con el precepto por la cuaresma, y los domingos nos dábamos un hartazgo de muchacheo o mascadura de lana.
En muchas de las travesuras o colegialadas de los carolinos tomó parte Halicarnaso como simple testigo; pero al referirlas en el vecindario, dábase por actor en ellas y llenábase los carrillos diciendo: «Nosotros, los colegiales, somos unos diablos. El otro día entre Pancho Moreyra, Cucho Puente, Pepe Aliaga, Bachito Correa, Manongo Morales, el curcuncho Navarrete y yo, hicimos torería y media en la huerta del Noviciado.»
En lo único que jamás consiguieron los colegiales utilizar los servicios y el afecto de Halicarnaso, fué en hacerlo correvedile cerca de sus Dulcineas. Por ningún interés divino o humano quiso el zapatero usurpar sus funciones a Mercurio. Halicarnaso era en este punto de una moralidad a toda prueba.
Pero lo que no alcanzaron los colegiales, lo consiguió en tres minutos una limeña vivaracha, de esas que el teólogo inventor de los tres enemigos del alma colocó tras del mundo y del demonio. Ahí verán ustedes.
Los estudiantes de Derecho canónico, o sea de último año de leyes, eran conocidos con el nombre de cónsules, y gozaban de la prerrogativa de salir a pasear los jueves desde las tres o cuatro de la tarde hasta las siete de la noche.
Una tarde, jueves por más señas, presentóse en la puerta del zapatero una tapada de saya y manto que, a sospechar por el único ojo descubierto, lo regordete del brazo, las protuberancias de oriente{202} y occidente, el velamen y el patiteo, debía ser una limeña de rechupete y palillo.
—Maestro—le dijo,—tenga usted buenas tardes.
—Así se las dé Dios, señorita—contestó Halicarnaso inclinándose hasta dar a su cuerpo la forma de acento circunflejo.
—Maestro—continuó la tapada,—tengo que hablar con un cónsul que vendrá luego. Tome usted cuatro pesos para cigarros y déjeme entrar en la trastienda.
Halicarnaso, que hacía mucho tiempo no veía cuatro pesos juntos, rechazó indignado las monedas, y contestó:
—¡Niña! ¡Niña! ¿Por quién me ha tomado usted? ¡Vaya un atrevimiento! Para tercerías busque a Margarita la Gata, o a Ignacia la Perjuicio. ¡Pues no faltaba más!
—No se incomode usted, maestrito. ¡Jesús y qué genio tan cascarrabias había usted tenido!—insistió la muchacha sin desconcertarse.—Como yo le creía a usted amigo de D. Antonio..., por eso me atreví a pedirle este servicio.
—Sí, señorita. Amigo y muy amigo soy de ese caballerito.
—Pues lo disimula usted mucho, cuando se niega a que tenga con él una entrevista en la trastienda.
—Con mi lesna y mi persona soy amigo del colegial y de usted, señorita. Zapatero soy, y no conde de Alca ni marqués de Huete. Ocúpeme usted en cosas de mi profesión, y verá que la sirvo al pespunte y sin andarme con tiquis miquis.
—Pues, maestro, zúrzame ese zapato.
Y en un abrir y cerrar de ojos, la espiritual tapada rompió con la uña la costura de un remonono zapatito de raso blanco.
Como no era posible que Halicarnaso la dejase pisando el santo suelo, sin más resguardo que la media de borloncillo, tuvo que darla paso libre a la trastienda.
Por supuesto que el galán se apareció con más oportunidad que fraile llamado a refectorio.
El zapatero se puso inmediatamente a la obra, que le dió tarea para una horita.
Mientras palomo y paloma disertaban probablemente sobre si la luna tenía cuernos y demás temas de que, por lo general, suelen ocuparse a solas los enamorados, el buen Halicarnaso decía, entre puntada y puntada:
—En ocupándome en cosas de mi arte... nada tengo que oponer... Conversen ellos y zurza yo, que no hay motivo de escrúpulo.
Y luego al clavar estaquillas canturreaba:
Estos escrúpulos de Halicarnaso nos traen a la memoria los del conquistador Alonso Ruiz, a quien tocó buena partija en el rescate de Atahualpa, y que hizo barbaridad y media con los pobres indios del Perú, desvalijándolos a roso y velloso. Vuelto a España, con cincuenta mil duros de capital, asaltóle el escrúpulo de si esa fortuna era bien o mal habida, y fuése a Carlos V y le expuso sus dudas, terminando por regalar al monarca los cincuenta mil. Carlos V admitió el apetitoso obsequio, concedió el uso del Don a Alonso Ruiz, y le asignó una pensión vitalicia de mil ducados al año, que fué como decirle: «Come, que de lo tuyo comes.»
![]()
Cruel enemigo es el zancudo o mosquito de trompetilla, cuando le viene en antojo revolotear en torno de nuestra almohada, haciendo imposible el sueño con su incansable musiquería. ¿Qué reposo para leer ni para escribir tendrá un cristiano si en lo mejor de la lectura o cuando se halla absorbido por los conceptos que del cerebro traslada al papel, se siente interrumpido por el impertinente animalejo? No hay más que cerrar el libro y arrojar la pluma, y coger el plumerillo o abanico para ahuyentar al mal criado.
Creo que una nube de zancudos es capaz de acabar con la paciencia de un santo, aunque sea más cachazudo que Job, y hacerlo renegar como un poseído.
Por eso mi paisana Santa Rosa, tan valiente para mortificarse y soportar dolores físicos, halló que tormento superior a sus fuerzas morales era el de sufrir, sin refunfuño, las picadas y la orquesta de los alados musiquines.
Y ahí va, a guisa de tradición, lo que sobre tema tal refiere uno de los biógrafos de la santa limeña.
Sabido es que en la casa en que nació y murió la Rosa de Lima hubo un espacioso huerto, en el cual edificó la santa una ermita u oratorio desti{205}nado al recogimiento y penitencia. Los pequeños pantanos que las aguas de regadío forman, son criaderos de miriadas de mosquitos, y como la santa no podía pedir a su Divino esposo que, en obsequio de ella, alterase las leyes de la naturaleza, optó por parlamentar con los mosquitos. Así decía:
—Cuando me vine a habitar esta ermita, hicimos pleito homenaje los mosquitos y yo: yo, de que no los molestaría, y ellos, de que no me picarían ni harían ruido.
Y el pacto se cumplió por ambas partes, como no se cumplen... ni los pactos politiqueros.
Aun cuando penetraban por la puerta y ventanilla de la ermita, los bullangueritos y lanceteros guardaban composturas hasta que con el alba, al levantarse la santa, les decía:
—¡Ea, amiguitos, id a alabar a Dios!
Y empezaba un concierto de trompetillas, que sólo terminaban cuando Rosa les decía:
—Ya está bien, amiguitos: ahora vayan a buscar su alimento.
Y los obedientes sucsorios se esparcían por el huerto.
Ya al anochecer los convocaba, diciéndoles:
—Bueno será, amiguitos, alabar conmigo al Señor que los ha sustentado hoy.
Y repetíase el matinal concierto, hasta que la bienaventurada decía:
—A recogerse, amigos, formalitos y sin hacer bulla.
Eso se llama buena educación, y no la que da mi mujer a nuestros nenes, que se le insubordinan y forman algazara cuando los manda a la cama.
No obstante, parece que alguna vez se olvidó la santa de dar orden de buen comportamiento a sus súbditos; porque habiendo ido a visitarla en la ermita una beata llamada Catalina, los mosquitos se cebaron en ella. La Catalina, que no aguantaba pulgas, dió una manotada y aplastó un mosquito.
—¿Qué haces, hermana?—dijo la santa.—¿Mis compañeros me matas de esa manera?
—Enemigos mortales que no compañeros, dijera yo—replicó la beata.—¡Mira éste cómo se había cebado en mi sangre, y lo gordo que se había puesto!
—Déjalos vivir, hermana: no me mates ninguno de estos pobrecitos, que te ofrezco no volverán a picarte, sino que tendrán contigo la misma paz y amistad que conmigo tienen.
Y ello fué que, en lo sucesivo, no hubo zancudo que se le atreviera a Catalina.
También la santa en una ocasión supo valerse de sus amiguitos para castigar los remilgos de Frasquita Montoya, beata de la Orden Tercera, que se resistía a acercarse a la ermita, por miedo de que la picasen los jenjenes.
—Pues tres te han de picar ahora—le dijo Rosa,—uno en nombre del Padre, otro en nombre del Hijo y otro en nombre del Espíritu Santo.
Y simultáneamente sintió la Montoya en el rostro el aguijón de tres mosquitos.
Y comprobando el dominio que tenía Rosa sobre los bichos y animales domésticos, refiere el cronista Meléndez que la madre de nuestra santa criaba con mucho mimo un gallito que, por lo extraño y hermoso de la pluma, era la delicia dé la casa. Enfermó el animal y postróse de manera que la dueña dijo:
—Si no mejora, habrá que matarlo para comerlo guisado.
Entonces Rosa cogió el ave enferma, y acariciándola, dijo:
—Pollito mío, canta de prisa; pues si no cantas, te guisa.
Y el pollito sacudió las alas, encrespó la pluma, y muy regocijado soltó un
![]()
Aquel día, que era el 10 de febrero de 1601, Lima estaba en ebullición. El siglo XVII, que apenas contaba cuarenta días de nacido, empezaba con berridos y retortijones de barriga. Tanta era la alarma y agitación de la capital del virreinato, que no parecía sino que se iba a armar la gorda y a proclamar la independencia, rompiendo el yugo de Castilla.
En las gradas de la por entonces catedral en fábrica y en el espacio en que más tarde se edificaron los portales, veíase un gentío compacto y que se arremolinaba, de rato en rato, como las olas de mar embravecido.
En el patio de palacio hallábanse la compañía de lanzas, escolta de su excelencia el virrey marqués de Salinas, con los caballos enjaezados; un tercio de infantería con mosquetes, y cuatro morteros servidos por soldados de artillería, con mecha azufrada o candelilla en mano. Decididamente, el gobierno no las tenía todas consigo.
Algunos frailes y cabildantes abríanse paso por entre los grupos dirigiendo palabras tranquilizadoras a la muchedumbre, en la que las mujeres eran las que mayor clamoreo levantaban. Y ¡cosa rara! azu{208}zando a las hembras de medio pelo, veíanse varias damas de basquiña, con soplillo (abanico) de filigrana, chapín con virillas de perlas, y falda de gorgorán verde marino con ahuecados o faldellín de campana.
—¡Juicio, juicio, y no vayan a precipitarse en la boca del lobo!—gritaba fray Antonio Pesquera, fraile que por lo rechoncho parecía un proyecto de apoplejía, comendador de la Merced; que en Lima, desde los tiempos de Pizarro, casi siempre anduvieron los mercenarios en esos trotes.
—Tengan un poquito de flema—decía en otro grupo D. Damián Salazar, regidor de alcabalas,—que no todo ha de ser cata la gallina cruda, cátala cocida y menuda.
—No hay que afarolarse—peroraba más allá otro cabildante,—que todo se arreglará a pedir de boca, según acabo de oírselo decir al virrey. Esperemos, esperemos.
Oyendo lo cual una mozuela, con peineta de cornalina y aromas y jazmines en los cabellos rizos, murmuró:
—La Real Audiencia—continuaba el comendador—se está ahora mismo ocupando del asunto, y tengo para mí que cuando la resolución demora, salvos somos.
—Benedicamus domine et benedictus sit Regem—añadió en latín macarrónico el lego que acompañaba al padre Pesquera.
Las palabras del lego, por lo mismo que nadie las entendía, pesaron en la muchedumbre más que los discursos del comendador y cabildantes. Los ánimos principiaron, pues, a aquietarse.
Ya es tiempo de que pongamos al lector al corriente de lo que motivaba el popular tumulto.
Era el caso que la víspera había echado anclas en el Callao una escuadra procedente de la Coruña, y traído el cajón de España, como si dijéramos hoy las valijas de la mala real.
No porque la imprenta estuviera aún, relativamente con su desarrollo actual, en pañales, dejaban de llegarnos gacetas. A la sazón publicábase en Madrid un semanario titulado El Aviso, y que durante los reinados del tercero y cuarto Felipe fué periódico con pespuntes de oficial, pero en el fondo una completa crónica callejera de la coronada villa del oso y el madroño.
Los Avisos recibidos aquel día traían entre diversas reales cédulas una pragmática promulgada por bando en todas las principales ciudades de España en junio de 1600, pragmática que había bastado para alborotar aquí el gallinero. «Antes morir que obedecerla,» dijeron a una las buenas mozas de mi tierra, recordando que ya se las habían tenido tiesas con Santo Toribio y su Concilio, cuando ambos intentaron legislar contra la saya y el manto.
Decía así la alarmadora pragmática:
«Manda el rey nuestro señor que ninguna mujer de cualquier estado y calidad que fuere pueda traer ni traiga guardainfante, por ser traje costoso y superfluo, feo y desproporcionado, lascivo y ocasionado a pecar, así a las que los llevan como a los hombres por causa de ellas, excepto las mujeres que públicamente son malas de su persona y ganan por ello. Y también se prohibe que ninguna mujer pueda traer jubones que llaman escotados, salvo las que de público ganen con su cuerpo. Y la que lo contrario hiciere incurrirá en perdimiento del guardainfante y jubón y veinte mil maravedís de multa.»
Precisamente no había entonces limeña que no usara faldellín con aro, lo que era una especie de guarda infante más exagerado que el de las espa{210}ñolas; y en materia de escotes, por mucho que los frailes sermonean contra ellos, mis paisanas erre que erre.
Todavía prosigue la real pragmática:
«Y asimismo se prohibe que ninguna mujer que anduviere en zapatos, pueda usar ni traer verdugados, virillas claveteadas de piedras finas como esmeraldas y diamantes, ni otra invención ni cosa que haga ruido en las basquiñas, y que solamente pueda traer los dichos verdugados con chapines que no bajen de cinco dedos. Item, a las justicias negligentes en celar el cumplimiento de esta pragmática se les impone, entre otras, la pena de privación de oficio.»
¡Y al demonche de las limeñas, que tenían (y tienen) su diablo en calzar remononamente, por aquello de que por la patita bonita se calienta la marmita (refrán de mi abuela), venirles el rey con pragmáticas contra el zapatito de raso y la botina!... ¡Vaya un rey de baraja sucia!
¡A ver si hay hogaño padre o marido que se atreva a legislar en su casa contra el taquito a la Luis XV! Desafío al más guapo.
Afortunadamente, la Real Audiencia, después de discutirlo y alambicarlo mucho, acordó dejar la pragmática en la categoría de hostia sin consagrar. Es decir, que no se promulgó por bando en Lima, y que Felipe II encontró aceptables las observaciones que, respetuosamente, formularon los oidores, celosos de la tranquilidad de los hogares, quietud de la república y contentamiento de los vasallos y vasallas.
El día, que había empezado amenazando tempes{211}tad, terminó placenteramente y con general repique de campanas.
Por la noche hubo saraos aristocráticos, se quemaron voladores y se encendieron barriles de alquitrán, que eran las luminarias o iluminaciones de aquel atrasado siglo, en que habría sido despapucho de febricitante soñar con la luz eléctrica.
![]()
Barbero de Lima con su excomunión encima, era refrán corriente entre las viejas de esta coronada ciudad de los reyes, y a no pocas se lo oí, allá en mis mocedades. También recuerdo haberles oído este otro: «médico viejo, cirujano mozo y barbero que le apunte el bozo.»
Sin esta pícara afición mía a revolver papeles viejos y respirar polvo y polilla, de fijo que me habría quedado sin saber por qué los barberos de mi tierra cargan con el mochuelo que, con caridad tan poca, les colgaban las abuelitas, que no eran hembras de dar puntadas sin nudo, y que para tratarlos de excomulgados tendrían justificado motivo. Entremos, pues, en materia, y tradición al canto.
Un domingo de agosto del año 1626, hallábase agolpado gran concurso de gente a la puerta de la catedral de Lima, templo que apenas llevaba diez meses de consagrado, leyendo un cartelón o edicto,{213} de cuya parte considerativa quiero hacer gracia al lector, limitándome a copiar sólo la dispositiva, que a la letra dice:
«Mandamos que, de aquí en adelante, sea bien guardado el domingo, día del Señor; que no se abran las tiendas en día de fiesta; ni afeiten los barberos; ni se venda en el lugar que llaman Baratillo; ni los panaderos amasen en estos días; ni de las haciendas del campo se traiga alfalfa; porque todas estas fatigas se pueden prevenir la víspera, y dejar siquiera un día de alivio a la multitud de esclavos que no miran posible otro descanso que en su muerte.—Gonzalo, arzobispo de los Reyes.—Ante mí, licenciado Diego de Córdova.»
Como todo tiene su razón de ser, hay que considerar que el arzobispo de Campo (muchos cronistas le llaman de Ocampo) pretendió con este edicto aliviar la desventurada condición de los negros esclavos y de los indios mitayos o sujetos a las antiguas encomiendas, a quienes amos y encomenderos avarientos obligaban a trabajar con brutal exceso. Así se explica uno la abundancia de días festivos y de media fiesta, como llamaban a aquellos en los que sólo era forzoso trabajar hasta las doce de la mañana. Los españoles, que ponían orejas de mercader a las reales órdenes sobre la materia, se quedaban tamañitos ante la más ligera imposición de la autoridad eclesiástica. Resultó de aquí que de los trescientos sesenta y cinco días del año, la mitad fuesen de huelga, más o menos completa. A mi juicio, el edicto de su ilustrísima tanto era político como evangélico.
Sepan ustedes que sólo del contrato ajustado en julio de 1696 entre el Consejo de Indias y la compañía real de Guinea para la introducción en América de treinta mil negros, correspondieron al Perú doce mil esclavos, que se vendieron en el Callao desde 300 hasta 400 pesos ensayados cada uno. La sexta parte quedó en el servicio doméstico, y fué la menos desdichada; pero el resto pasó a las ru{214}das faenas agrícolas, donde el látigo, esgrimido por feroz caporal, andaba a nalga qué quieres. Adivinar se deja que el edicto archiepiscopal fué acogido con entusiasta aplauso por siervos y servidores, y visto de mal ojo por la gente rica y acomodada; pero los barberos, cuya condición era excepcional, pusieron el grito en el quinto cielo.
A ciencia cierta, nadie sabe desde cuándo hubo barberos y navajas sobre la tierra. Los judíos, contemporáneos de Cristo, se afeitaban con una especie de piedra pómez, y los griegos y romanos se aplicaban a la barba un líquido corrosivo que con frecuencia les ocasionaba enfermedades de la piel. Sólo desde los tiempos de Nerón, tan hábil para inventar suplicios, empieza la historia a ocuparse de los barberos, dándoles renombre de charlatanes y murmuradores; y tanto que uno de ellos, que por primera vez iba a palacio, le preguntó al rey:
—¿Cómo quiere vuestra majestad que le afeite?
—Sin chistar palabra—contestó el monarca.
La historia cuenta que los barberos se han entrometido algunas veces en la política, pero siempre con pícara estrella. A Pedro Labrosse, barbero de Felipe el Atrevido, y a Oliverio el Gamo, barbero de Luis XI, los afeitó en toda regla el verdugo; y si Bejarano, barbero del tirano Francia del Paraguay, no tuvo idéntico final, por lo menos le arrimaron doscientos zurriagazos en plena plaza de la Asunción. Escarmentados en aquellos tres ejemplos, los barberos de mi tierra no pasan, en política, de graciosos zurcidores de bolas, y su opinión es siempre la de la barba que jabonan. Ni quitan ni ponen rey. Con un parroquiano son más gobiernistas que el ministerio, y con otro más revolucionarios que la demagogia: con éste jesuítas e intolerantes, y con aquél masones y liberales hasta{215} la pared del frente. Los barberos son como el maná de los israelitas: se acomodan a todo paladar.
La historia contemporánea sólo nos habla de dos barberos afortunados: el del rey D. Miguel de Portugal, que por la suavidad de su navaja y otras habilidades, mereció del soberano el título de marqués de Queluz, y el famoso Jazmín, tan eximio poeta como habilidoso peluquero, cuyos versos arrancaron a la pluma de Carlos Nodier los más entusiastas elogios.
Decididamente, los barberos en nuestro siglo del vapor y la luz eléctrica están en vía de rehabilitación. Me alegro por los pericotes.
Volvamos al atrio de la catedral.
Casi los treinta que en ese año componían el gremio de los desuellacaras, estaban allí reunidos leyendo, releyendo y comentando el cartelón, hasta que el más letrado de entre ellos, llamado Pepe Ortiz, tomó la palabra y dijo:
—Señores, si el abad de lo que canta yanta, el barbero manduca de la barba que retruca, y entre Pupa y Pupajor, Dios escoja lo mejor. Creo que discurro con lógica... ¿Digo mal o digo bien?
—¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
—Entonces, prosigo. Si trabajando a destajo no nos cunde el trabajo, y todo es hora chiquita con sol y sombrita, acatando el edicto vamos a colocarnos en la condición del asnillo de Gil García, que cada día menos comía. Probemos, pues, que el viento que corre muda la veleta, mas no la torre, y sin más gori-gori reclamemos del edicto.
El palmoteo y los vítores fueron estrepitosos. Dos o tres abrazaron al orador, y otros le apretaron la mano diciéndole: «Pepe, eres todo un hombre, y como tú hay pocos».
Restablecida la calma, uno, que probablemente era{216} el Celso Bazán de aquel siglo, alzó el brazo, como quien pide venia para hablar, y dijo:
—Compañero, bien pensado y mejor hablado; bien mascado y mejor remojado. Se dice que, por trabajar en domingo, logramos medros, y no saben que en este mundo mezquino, donde hay para pan no hay para tocino, y que el barbero no es fraile cucarro que deja la misa por el jarro. Somos como los hijos de Medinilla, que nunca salieron de papilla, y lo de que con un mucho y dos poquitos se hacen ricos infinitos..., ¡mamola!...; eso y el queso empacha, y que se lo cuenten al abate Cucaracha. Conque, como dice Pepe, Dios sea con nosotros, y a protestar, muchachos.
El entusiasmo llegó a su colmo y unas mocitas con más sal que las salinas de Huacho, que estaban de espectadoras, casi se comieron a besos al orador, diciéndole:
—Alto ahí, camandulense, y mientras descansas maja estas granzas—saltó un viejo con hopalanda y birrete, fértil de orejas, viudo del ojo izquierdo y tartamudo de la pierna derecha, a quien llamaban Cuzcurrita y que diz que era el barbero de los canónigos y de la curia, un pobre hombre que de a legua exhalaba olor a vinajeras de sacristía.—Sabedlo, coles, que espinacas hay en la olla y que es herejía luterana rezongar contra lo que mandan los ministros de la Iglesia. Por eso dijo San Ambrosio..., no..., no..., que fué San Agustín..., tampoco..., en fin, alguien lo dijo y yo lo repito..., nácenle alas a la hormiga para que se pierda más{217} aína. Conque comed y no gimades, soberbios de Lucifer, o gemid y no comades. He dicho. Pajas al pajar y barberos a rapar.
—Hombre—replicó Pepe Ortiz,—para mujer de a dos reales, marido de a dos migajas. Para las barbas que tu desuellas, bien te estás con ellas, que sólo un cristiano dejado de Dios y de Santa María se pone en manos de barbero zahorí que tiene un Cristo negro pintado en el cielo de la boca.
—Aguilucho sin agallas—insistió Cuzcurrita, rojo de cólera ante tamaña injuria,—no seré yo, brujo y zahorí, como me apodas, el que por el alabado deje el conocido y véame perdido. Excomunión con usarcedes y no conmigo, que no pecaré de novedoso ni de...
Aquí se acabó la paciencia de los del gremio, y a los gritos de «¡Basta!» ¡Fuera! ¡Mantear el monigote! ¡Cáscale las liendres! ¡Aflójale su sepan cuantos!,» se escurrió Cuzcurrita en dirección al sagrario.
Y alejado el único defensor del cartelón, veintiocho barberos firmaron un largo memorial que, mitad en latín y mitad en castellano y por su respectivo cuanto vos contribuisteis (una onza de oro), les redactó el abogado de más campanillas que en Lima comía pan.
Rechazados por el arzobispo, apelaron ante el juez apostólico de Guamanga, y negada también la apelación, los rapabarbas, lejos de amilanarse con una excomunión en perspectiva, cobraron bríos y fuéronse a la Real Audiencia con un... (parece mentira tamaño coraje), con un... (hasta la mano me tiembla), con un... (¡Avemaría purísima!) recurso de fuerza. Sí, señores, como ustedes lo oyen, recurso de fuerza. ¡Cómo! ¿Creían ustedes que los barberos eran gente de volverse atrás por excomunión más o menos?
Y mientras el fiscal y el promotor andaban al{218} morro con los Cánones y las Pandectas, y las Decretales, y el Fuero Juzgo, y las Partidas, y el Patronato y la gurrumina, el Celso Bazán se llenaba la boca exclamando:
—¡Ahora va a saber el arzobispito con quién casó Cañahueca!
¡Recurso de fuerza! ¿Y contra quién? Contra el más engreído de los arzobispos que el Perú tuvo hasta entonces. ¡Contra un arzobispo que traía en la cartera el título de virrey, para el caso de que falleciese el marqués de Guadalcázar! ¡Contra un arzobispo a quien Felipe IV llamaba su ojito derecho, y que era el niño mimado de Su Santidad Gregorio IX!
Pero como ni el virrey, ni los oidores, ni los cabildantes y demás gente de copete pudieran conformarse con lucir el domingo barba trasnochada o de la víspera, sucedió (maravíllense ustedes, que yo ya me he maravillado) que la Real Audiencia fallara que el arzobispo hacía fuerza.
¡Victoria por los barberos!
Verdad es también que la sentencia se pronunció veinticuatro horas antes de que fuera pública en Lima la noticia de que el arzobispo don Gonzalo de Campo había fallecido en Recuay el 1.º de diciembre, envenenado por un cacique a quien desde el púlpito amonestara de lo lindo porque vivía amancebado.
Si alambicamos bien el suceso, algo de complicidad en la muerte de Su Ilustrísima les cae encima a los barberos; porque llamado el de Recuay para aplicar una sangría al moribundo, anduvo retrechero con las excusas de si era o no era domingo y de si el edicto callaba o no callaba en este caso, cuando vencidos sus escrúpulos se decidió a acudir, empleó un cuarto de hora en buscar lanceta y a la postre fué llevando una lanceta roma. Cuando él entró en el dormitorio hacía ya minuto y medio que era D. Gonzalo alma de la otra vida.
Desde entonces los barberos de Lima disfrutan del privilegio de trabajar en domingo, gracias a su ñeque y circunstanflaucia, como diría Celso Bazán, mi barbero.
![]()
El tesorero de Lima escribió una mañana al general Salaverry participándole que tenía en arcas treinta mil pesos, y que esperaba mandase por ellos a un oficial con la suficiente escolta, pues el trayecto entre el Carrizal de la Legua y Bellavista lo hacía inseguro un cardumen de montoneros. Los montoneros de entonces eran bandidos que, a la sombra de una bandera, desvalijaban al prójimo. Como siempre, la política era el pretexto.
Paseábase Salaverry en la plaza de Bellavista delante de la casa que le servía de alojamiento, cuando recibió la carta del tesorero, y después de leerla tendió la vista en torno, a tiempo que por una de las esquinas cruzaba un oficial.
—¡Capitán Benites!—gritó Salaverry.
El oficial caminó la media cuadra que lo separaba del jefe supremo, y después del militar saludo esperó órdenes, mientras Salaverry, sacando del bolsillo una cartera, escribió con lápiz algunas líneas, arrancó la hoja, y pasándola al oficial le dijo:
—Tome usted, capitán, un piquete de lanceros, y{221} vaya a Lima por el contingente que le entregará el tesorero. Lo aguardo de regreso antes de las cinco de la tarde.
—Se cumplirá, mi general—contestó Benites, saludó y se encaminó al cuartel.
Era el capitán Benites un joven limeño de veinticuatro años de edad, simpático de figura, alegre camarada, respetuoso con sus superiores, nada despótico con los subalternos, querido por los soldados de su escuadrón, bravo, inteligente y honrado. Pero como sólo en los ángeles cabe perfección, tenía Benites el defecto de ser viciosamente aficionado a las hijas de Eva. Habiendo faldas de por medio, el capintancito perdía los estribos del juicio.
Acompañado de un sargento y quince soldados, hizo el peligroso trayecto del Carrizal sin encontrar ni sombra de montoneros. Al pasar por el tambo de la Legua, donde era obligatorio en aquellos tiempos para los viajeros entre el Callao y Lima detenerse a remojar una aceitunita, hizo alto el piquete, y el capitán agasajó a su tropa con una botella del pisqueño. Tocábales a copa por cabeza, lo preciso para enjuagarse la boca y refrescarla.
En el corredor del tambo había un grupo de mozos carcundas, que en compañía de media docena de niñas de esas del honor desgraciado estaban pasando un día de campo y de jolgorio. A Benites se le despertó el apetito por una de las muchachas, echó un trago con ella y sus concurbitáceas, y siguió a cumplir la comisión.
De regreso, a las tres de la tarde, con cuatro mulas que en zurrones de cuero conducían los treinta mil cautivos, volvió a detenerse en el tambo para obsequiar otra botella a los soldados.
La parranda estaba en su apogeo. Se zamacuequeaba de lo lindo, con arpa, guitarra y cajón. Hombres y mujeres rodearon al capitán, y la hembra que le llenaba el ojo dijo:
—Bájate, negro de oro, negro lindo, toma una copa y ven a echar un cachete conmigo.
No sé que abunden los puritanos que desairen a una buena moza. El que se crea hombre con entrañas para resistir a la tentación, que levante el dedo.
Calculó Benites que bien podía pasar un cuarto de hora en la jarana, y en cinco minutos de trote largo reunirse con sus soldados antes de que llegaran a Bellavista. Descabalgó y dijo:
—Siga usted, mi sargento, con la fuerza, que ya les daré alcance.
Y empezaron a menudear las copas y hubo lo de
y el capitán tomó pareja, y bailó una zamacueca por lo fino con lo de
Estaba en lo mejor y más borrascoso de la fuga, cuando ¡pin!, ¡pin! ¡Santa Catalina!... ¿Balazos?... Sí, señor..., balazos.
Benites saltó sobre el caballo y partió a escape tendido.
Cinco o seis cuadras más adelante del tambo principiaba el Carrizal, y de la espesura del monte habían salido de improviso cuarenta montoneros capitaneados por Mundofeo, bandido que era el espanto del vecindario de Lima y Callao.
—¡Rendirse, que aquí está Mundofeo!—gritó el fa{223}cineroso, a la vez que su gente hacía una descarga echando al suelo a tres lanceros.
Fuese el pánico de la sorpresa o el terror que inspiraba el nombre del bandolero, ello es que el sargento labró en dirección a Bellavista, y los soldados retrocedieron en fuga para Lima. Salióles al encuentro el capitán, los apostrofó, retempló sus bríos, y a la cabeza de doce lanceros llegó al que fuera sitio de la sorpresa, en momentos en que ya los ladrones internaban en el monte las codiciadas mulas conductoras del dinero.
Encarnizada, sangrienta fué la lucha. Si bien en ésta Benites perdió otros dos hombres, mató personalmente de un pistoletazo a Mundofeo, y los lanceros ajustaron la cuenta a otros quince bandidos. Los demás hallaron salvación en el monte, no sin que siete cayeran prisioneros.
Entretanto el sargento había llegado despavorido a Bellavista y presentádose a Salaverry, que paseaba la plaza viendo hacer ejercicio al batallón «Victoria.»
El sargento era un palangana fanfarrón. Dijo que el capitán había abandonado la tropa; que él tuvo que dirigir el combate contra más de cien montoneros bien armados y mejor cabalgados; que con su lanza despachó media docena de enemigos, y que abrumado por el número, aunque sin recibir rasguño, había tenido que venir a dar parte para que sin pérdida de minutos se enviara siquiera un regimiento a rescatar la plata.
Salaverry lo oyó sin interrumpirlo, y cuando hubo terminado su relato, que parecía interminable, dijo, dirigiéndose al coronel del «Victoria:»
—Cuatro números de la primera compañía y un cabo.
Y cinco hombres salieron de las filas.
—Cuatro tiros a ese cobarde.
Y el sargento fué a ver a Dios.
Salaverry volteó la espalda y entró en la casa donde funcionaba el Estado Mayor.
—Dos pliegos de papel de oficio—dijo, dirigiéndose a un amanuense.
—Listos, mi general—contestó éste.
—Siéntese usted y escriba.
Salaverry, paseando la habitación, dictó:
Orden general.—«El jefe supremo ha dispuesto que el capitán Benites sea fusilado por indigno y cobarde.»
—Déme una pluma.
Pasóla el amanuense, y Salaverry firmó.
—Tome usted el otro pliego y escriba.
Y volvió a pasear y a dictar:
Orden general.—«El jefe supremo, que con espíritu justiciero castiga todo acto deshonroso para la noble carrera de las armas, sabe también premiar a los militares que la enaltecen por su valor; y en tal concepto, atendiendo al heroico comportamiento del capitán Benites, lo asciende, en nombre de la nación, a sargento mayor efectivo.»
Y volvió a tomar la pluma y a firmar.
En seguida salió a la plaza, y empezó a pasear delante de la puerta del Estado Mayor. Luego sacó con impaciencia el reloj y consultó la hora. Faltaban diez minutos para las cinco.
Benites era, como hemos dicho, muy querido en el ejército, y apenas dictada la primera orden general, uno de sus compañeros, el capitán don Pedro Balta, que estaba en un cuarto vecino a la sala del Estado Mayor, se deslizó por el callejón de la casa, montó a caballo y se fué al camino a tentar, si era posible, dar aviso a su amigo de la triste suerte que le esperaba. Apenas había galopado pocas cuadras, cuando divisó a Benites con sus soldados, que á las ancas de la cabalgadura traían los prisioneros.
Balta lo puso al corriente de lo que ocurría, y terminó diciéndole:
—Sálvate, hermano.
El capitán Benites quedó por un momento pensativo. Luego se reanimó y dijo:
—A Roma por todo, compañero—y volviéndose a la tropa, añadió:—¡Pie a tierra!
Obedecida la orden continuó:
—Si me han de fusilar, que me lleven la delantera estos pícaros.
Los siete montoneros se arrodillaron junto a los paredones o tapias de la chacra de Velázquez, y sin más fórmula emprendieron viaje a mundo mejor o peor.
Salaverry iba a sacar el reloj para consultar nuevamente la hora y ver si habían pasado las cinco, cuando apareció Benites con sus lanceros, de los que algunos venían heridos.
Antes de que se apeara el capitán, le preguntó el jefe supremo:
—¿Y el contingente?
—Integro, mi general, sin que falte un cuartillo.
—Sígame usted.
Y entraron en la oficina del Estado Mayor. Salaverry tomó la primera orden general, en que condenaba a Benites a ser pasado por las armas, y le dijo:
—Lea usted.
Benites obedeció, y terminada la lectura dijo con serenidad:
—Quedo enterado.
—Lea usted esta otra—prosiguió Salaverry, y le pasó la segunda.
Después de la pausa precisa para que el capitán concluyera, continuó:
—¿A cuál de esas dos órdenes generales le dice su conciencia que se ha hecho merecedor?
—A la del ascenso, mi general—contestó el capitán con cierta altivez.
Salaverry tomó la primera orden general, la rompió, estrujó los pedazos haciendo con ellos una bola de papel y la arrojó por la ventana.
—Vaya usted, señor mayor, entregue en comisaría el contingente y véngase a comer conmigo.
Así estimulaba y premiaba Salaverry, el loco Salaverry, el valor militar. ¿Por qué, Dios mío, no favoreciste al Perú con muchos locos como ése?
¿Qué mucho, pues, que los vencidos en Socabaya se hubieran batido como leones y muerto heroicamente, ya en el campo de batalla, ya en el cadalso, o soportado con la resignación serena del valiente el destierro en Santa Cruz de la Sierra? No los venció el esfuerzo de los contrarios, los venció el destino.
Fué en 1870 cuando, invistiendo la clase de coronel, conocí a Benites, ya anciano y con más goteras en la salud que casa que se derrumba por vieja. Una vez lo insté, en la tertulia íntima del presidente D. José Balta, para que me contara la heroica aventura, y con una modestia que hoy admiro, rehusó hacerlo. Poniéndome la mano sobre el hombro, me contestó:
—Joven, hay viejos a quienes entristece hablar del pasado, y yo soy uno de ellos. Que le cuente eso Balta... cuando yo no esté aquí.
![]()
Lector, tengo el honor de presentarte (aunque dudo mucho guardes en casa sillas para tanta gente) al Sr. D. José Matías Vázquez de Acuña, Menacho, Morga, Zorrilla de la Gándara, León, Mendoza, Iturgoyen, Lisperguer, Amasa, Román de Aulestia, Sosa, Gómez, Boquete, Ribera, Renjifo, Ramos, Galván, Caballero, Borja, Maldonado, Muñoz de Padilla y Fernández de Ojeda, vástago de conquistadores por todos sus apellidos, caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de Cámara con entrada, elector de la abadía de San Andrés de Tabliega en la merindad de Montijo, patrón en Lima del convento grande de Nuestra Señora de Gracia, del orden de ermitaños de San Agustín y de su capilla del Santo Cristo de Burgos, patrón asimismo del Colegio de San Pablo que fué de la Compañía de Jesús, regidor del Cabildo de Lima, capitán del batallón provincial y sexto conde de la Vega del Ren, título creado en 1686 por Carlos II a favor de doña{228} Josefa Zorrilla de la Gándara, León y Mendoza, con la condición de que a la muerte de la condesa recayese el título en su esposo D. Juan José Vázquez de Acuña, Menacho, Morga y Sosa Renjifo. Los condes de la Vega usaban en su escudo esta divisa: Se ha de vivir de tal suerte, que vida quede en la muerte.
A pesar de sus monárquicas tradiciones de familia y de lucir la llave de oro con que en los días de besamanos se presentara en el palacio de O’Higgins, Avilés y Abascal; a pesar de sus blasones heráldicos y de que su nobleza era tan aquilatada que, según un rey de armas, venía por línea recta, como los Lastra de Chile, nada menos que de uno de los tres reyes magos de Oriente que rindieron tributo y vasallaje al Divino Niño nacido en el humilde establo de Belén; a pesar de tantos y tan empingorotados pesares, el señor conde no fué ningún liberalito de agua tibia, sino un patriota de camisa limpia y a quien costó no poco la independencia del Perú.
Cuando, entre nosotros, apenas si se pensaba en tener patria, el conde de la Vega del Ren era el centro de una vasta conjuración. Rico hasta dejarlo de sobra, pues en él se habían reunido las fortunas de cinco casas solariegas, intentó en 1814 dar a España el golpe de gracia. Contaba para conseguirlo con la popularidad y prestigio inherentes a su cargo de capitán de milicias del Número, que así se llamaba un precioso batallón, compuesto de ochocientos artesanos, criollos todos, y por consiguiente aficionados al barullo. Las milicias del Número, que eran, como decimos hoy, cuerpos de cachimbos o de nickels, si usted gusta, y el regimiento real «Fijo de Lima,» que más tarde cambió de nombre por el de «Infante D. Carlos,» 5.º de línea, disponían de la simpatía popular. Compruébalo el hecho de que en las noches de retreta la turba favorecía con una silbatina mayúscula a los músicos del lujoso batallón Concordia, cuerpo{229} que, teniendo por primer jefe al virrey, poseía excelente instrumental y palmoteaba furiosamente a los malos pífanos, ramplones cornetas, peores pistones y detestables tambores de milicias.
Los conciliábulos se sucedían en casa del conde y la conjuración iba viento en popa. Pero el diablo hizo que de repente llegara de la península el navío Asia con su cargamento de bandidos o de talaberas, y que alebronado algún conspirador fuera con la denuncia al mismísimo Abascal.
Además de la denuncia que hizo el torero Esteban Corujo, el beletmita fray Joaquín de la Trinidad, el padre Echeverría, prior de San Agustín, el canónigo Arias y el franciscano Galagarza revelaron al virrey que, bajo secreto de confesión, una mujer les había descubierto el complot revolucionario, facultándolos para dar aviso a su excelencia. La conspiración debía estallar en el Callao el 28 de octubre a la hora en que la procesión del Señor del Mar estuviese dentro de la fortaleza del Real Felipe. Contábase con sorprender la guardia en los diversos cuarteles y apoderarse de la persona del virrey, tarea facilísima si se atiende a que todos estaban ajenos de recelos. En el juicio se comprobó que una misma mujer fué la confesada de los cuatro sacerdotes.
Fué el conde de la Vega el primer hombre que en el Perú y a las barbas del virrey tuvo coraje para llamar soberano al pueblo. Dábase una corrida de toros en Acho, y la autoridad había ordenado encerrar un bicho. El público insistía en que el animal fuese estoqueado, y el señor conde, que se despepitaba por todo lo que era popularidad o populachería, erigióse por sí y ante sí en personero del concurso y encaminóse a la galería del alcalde. Este no dió su brazo a torcer, y el de la Vega exclamó exaltado:
—Obedezca usía, que se lo manda el soberano pueblo.
De más está decir que el alcalde hizo un corte{230} de mangas al soberano y a su intruso representante, y que el toro fué al corral.
Abascal, que no se andaba por las ramas tratándose de insurgentes, que envió de regalo a Goyeneche el sable de su uso, y que a estar en sus manos, habría recompensado con un virreinato al felón de Guaqui (frase textual), se lo tuvo por sabido y plantó en una casamata al señor conde, alma de la proyectada rebelión. Como Abascal era título de Castilla de muy reciente data, los nobles de antiguo cuño y de abolengo impajaritable, se rebelaron contra la medida, calificándola de despótica y atentatoria a la limpieza de los pergaminos, tanto más, cuanto que del sumario no resultaba nada en claro contra el de la Vega del Ren. El virrey recibió un memorial con treinta y dos firmas de condes y marqueses, en el cual se protestaba ocurrir a la corona si inmediatamente no era puesto en libertad el preso. Algún canguelo debió entrarle a Abascal, pues mandó sobreseer en la causa, aunque, por sí o por no, se hizo el de flaca memoria y no devolvió al sospechado el mando de la compañía. Ochenta días había tenido al condesito guardado del relente y la garúa.
El conde de la Vega del Ren se estuvo quedo en su casa y conspirando a la sordina hasta 1821. Su firma, como el lector puede comprobarlo, ocupa el noveno lugar en el acta solemne de jura de la independencia. Junto con él suscribieron el precioso documento los condes de San Isidro, de las Lagunas, de Torre Blanca, de Vistaflorida y de San Juan de Lurigancho, y los marqueses de Corpa, de Casa-Dávila, de Montealegre y de Villafuerte, aquel a quien Bolívar humilló tanto el 12 de abril de 1826, día siguiente al en que fué ajusticiado en la plaza de Lima el vizconde de San Domas. Referiré el lance a vuela pluma.
El Libertador había conferido al marqués de Villafuerte título de coronel y destinándolo entre sus ayudantes de campo. Bolívar daba aquella tarde{231} un convite en la Magdalena, y viendo a su ayudante preocupado y que no menudeaba las libaciones, le dijo:
—Muy calladito está usted, señor marqués. ¿Acaso lo entristece el saber que la aristocracia hizo ayer mal papel en la plaza?
A lo que dicen que el marquesito limeño contestó:
—Señor excelentísimo, aristócratas y plebeyos, todos somos iguales ante la ley y ante el verdugo.
Consigno el hecho, excuso comentario para ahorrarme peloteras, y sigo con el conde de la Vega.
Limeños mazamorreros fueron los diez títulos de Castilla que suscribieron el acta de emancipación; mas sus opiniones políticas no eran motivo bastante para romper vínculos de amistad o sangre con el resto de la nobleza, que permanecía fiel a la causa del rey. Así, cuando algún hidalgo recalcitrante criticaba al de la Vega del Ren, respondía éste muy sereno:
—¡Hombre! Tan malos son los chapetones en el gobierno como los mozos que han venido y la chamuchina que vendrá después. No he hecho más que variar de guiso, que ya el otro de puro viejo no lo podía digerir. Estoy por potaje nuevo, aunque se me vuelva ponzoña entre las tripas. Por lo demás, conde nací, conde me quedo: conque ni gano ni pierdo.
¡Cuánto se equivocaba su señoría! Verdad es que él no podía adivinar que la República, que por entonces andaba en problema, vendría a hacer tabla rasa de escudos nobiliarios, dando a los pergaminos menos valor que al papel de estraza.
Fué el de la Vega casado con la hermana del conde de Sierrabella y marqués de San Miguel, que mandaba un batallón patriota en la desgraciada campaña de Intermedios en 1823. Después del desastre se embarcó el marqués en el puerto de Ilo, con muchos de los dispersos, a bordo de un transporte, el cual fué apresado por un corsario español que probablemente naufragó o se incendió{232} en alta mar, pues hasta hoy no ha vuelto a tenerse noticia de él ni de sus tripulantes. Como el de Sierrabella era soltero, heredó su hermana, la esposa del de la Vega, títulos y mayorazgos. De su matrimonio tuvo D. José Matías sólo una hija, la cual casó con D. José de Santiago Concha, natural de Chile, y murió en 1881, dejando tres hijos y cuatro hijas.
El conde de la Vega del Ren fué uno de los fundadores de la aristocrática orden del Sol, creada por el ministro Monteagudo para robustecer el principio monárquico, y perteneció a la Camarilla secreta que el 24 de diciembre de 1824 firmara el pliego de instrucciones a que debía sujetarse García del Río para traernos de Europa un príncipe que conviniera en echarse a cuestas el petardo de ser nuestro amo y señor.
Cuando quedó la República aceptada como forma definitiva de gobierno, el de la Vega del Ren no tuvo más que inclinar la cabeza y seguir la corriente; y aunque a principios de 1824 la causa de la independencia estuvo punto menos que perdida, su señoría no desesperó, imitando a muchos de sus nobles amigos que después de haber gritado hasta enronquecer «¡viva la patria!» voltearon casaca gritando con toda la fuerza de sus pulmones «¡viva el rey!»
Nuestro conde fué del número de los que emigraron de Lima para no caer en manos de Rodil o de Ramírez, que de seguro lo habrían sin muchos preámbulos enviado al mundo de donde no se vuelve. Por eso en el listín de una corrida de toros que en aquel año dieron los realistas, bautizando cada bicho con el nombre de algún título afiliado bajo el pabellón insurgente, dedicaron a nuestro paisano esta redondilla o banderilla, que allá va todo:
Después de la batalla de Ayacucho no volvió el conde a meterse en belenes de política, y murió (cuando le roncó la olla) muy cristiana y tranquilamente, si bien algo desencantado de la patria, de los patriotas y de los patrioteros.
Aquí exhibido ya mi principal personaje, podía dar principio a la tradición; pero no me conviene desperdiciar esta oportunidad de poner al lector en relación con dos matronas, que nacieron predestinadas para santas y que están en vía de ocupar nicho en los altares.
El segundo conde de la Vega del Ren, nacido en Lima en 1675, es decir, once años antes del que la señora Zorrilla de la Gándara alcanzara título de Castilla, fué muy joven a Chile, en calidad de capitán de lanzas. Mucho debió el mancebo distinguirse en la frontera araucana; porque cuando apenas contaba veinticinco eneros, se le confirió el importantísimo cargo de gobernador de Valparaíso que, con general satisfacción, desempeñó hasta 1706, en que regresó al Perú, donde entró más tarde en posesión del muy honorífico y no menos lucrativo cargo de almirante del mar del Sur. Este conde casó en Chile con doña Catalina Iturgoyen y Lisperguer, de la familia de aquella famosísima Quintrala que mataba a latigazos a sus criados, que envenenó a su padre y a sus amantes y que cometió crímenes tan horrendos e inauditos, que artículo de fe es creerla en el infierno sirviendo de regocijo a los demonios. ¡Contrastes humanos! Su deuda, la esposa del condesito limeño, fué el reverso de la medalla; y tanto, que sus paisanos la llamaban la Santa Rosa de Chile, pues diz que se{234} propuso imitar, si no exceder en santidad y virtudes, a la Rosa de Lima. Cronistas antiguos y contemporáneos que de ella se ocuparon dicen sin discrepar que desde niña fué una santita, que por martirizarse se arrancó las pestañas, comió guindas confitadas con acíbar, bebió mate en calavera de cristiano, se untó miel en el rostro para que las moscas se regalasen y a guisa de caramelo se introdujo en la boca un hueso de muerto. No me cae en gracia esto de hermanar la suciedad con la virtud. Hacíase llamar Catalina del Sacramento, y con mucha seriedad contaba que San José fué su padrino de matrimonio, y que para no complacer a su esposo (como está obligada a hacerlo toda mujer que no aspira a santidad) que la rogaba asistiese a la representación de una comedia, se restregó los ojos con pimientos y habría cegado si la Santísima Virgen, que la favorecía con frecuentes visitas personales, no la hubiese curado con algunas gotas del néctar de su castísimo seno. Añaden los dichos borroneadores de papel que no usaba medias, que andaba puerca y desgreñada, que dormía entre sábanas de jerga y que de cada azotaina que se arrimaba en el carabanchel de popa, sacaba del purgatorio un celemín de ánimas benditas. ¡Deliciosa, por mi fe, debió ser la vida del esposo de tal dama! Envídiesela otro, que no yo. Quien se sienta picado de curiosidad por saber algo más, no tiene sino echarse a leer un librito de 130 páginas que en 1821 hizo imprimir en Lima su biznieto el sexto conde de la Vega del Ren. Titúlase este librejo: Breve noticia de la vida y virtudes de la señora doña Catalina Iturgoyen y Lisperguer, condesa de la Vega del Ren, y escribiólo el doctor D. José Manuel Bermúdez, canónigo magistral de la catedral de Lima.
Hija de esta (no diré si loca o santa) y nacida también en Chile, fué doña Rosa Catalina Vázquez de Acuña y Velasco de Peralta, abuela del desgraciado patriota marqués de Torre-Tagle y tía abuela de nuestro revolucionario conde de la Vega. Murió{235} doña Rosa Catalina en Lima por los años de 1810, y tan en olor de santidad como la madre que la dió a luz. Sobre ambas se envió a Roma expediente para beatificación y canonización. Que se active el proceso, y habrá dos santas chilenas en el almanaque, y se nos acabará el orgullo a nosotros, los cándidos limeños, que tan orondos vivimos con nuestra santa Rosa.
En su testamento dispuso doña Rosa Catalina que la casa que habitó, situada a pocos pasos del que hoy es Palacio de Justicia y casi contigua a la morada del conde de la Vega del Ren, se transformase en beaterio y casa de ejercicios espirituales; y para que ello fuese pronta realidad, dejó los necesarios caudales. En dos años y medio estuvo terminada la fábrica; y en 1813 el arzobispo Las Heras bendijo la capilla, que mide veintisiete varas de largo por nueve de ancho y cuyo altar mayor está en el mismo sitio que servía de oratorio a la fundadora.
Y ahora sí que se acabó la tela y entro con formalidad en la tradición.
En D. Juan José Vázquez de Acuña, Morga y Sosa, natural de Lima, había recaído el patronato del convento agustino y de su capilla del Santo Cristo de Burgos. A la muerte de éste y de su esposa doña Josefa Zorrilla de la Gándara, pasaron título y patronato a su hijo D. Matías José Vázquez de Acuña, gobernador que fué de Valparaíso, sucediendo a éste como tercer conde de la Vega del Ren su hijo D. José Jerónimo, casado con una prima o sobrina del célebre inquisidor de Lima Román de Aulestia, de la casa y familia de los marqueses de Montealegre.
El cuarto conde de la Vega fué D. Juan José Vázquez de Acuña y Aulestia, que murió sin su{236}cesión, pasando su título y patronato a su hermano D. Matías, padre del sexto conde de la Vega del Ren, que es el personaje de nuestra tradición.
En su calidad de patrones, disfrutaron los condes de la Vega de especialísimos privilegios, confirmados por reales cédulas, no sólo en el templo de San Agustín, sino en el que hoy se denomina de San Pedro.
Veamos el origen de este segundo patronato.
Doña María Renjifo, mujer del oidor de Charcas D. Francisco de Sosa, había heredado de su padre el patronato del colegio de San Pablo. El difunto Renjifo fué tan gran favorecedor de los jesuítas que, no sólo los ayudó con su influencia y caudales, sino que les cedió casi todo el terreno para la fábrica de iglesia y convento. Las armas de los Renjifo eran un león de azur en campo de oro, bordura de plata con ocho aspas de azur.
Por casamiento del nieto de doña María con la primera condesa de la Vega quedó el patronato del colegio de San Pablo anexo al título, y tal fué la importancia que daban los de la Vega del Ren a sus prerrogativas de patrones, que pusieron la grita en el quinto cielo cuando, expulsados los jesuítas, los clérigos de la Congregación de San Felipe Neri, que los sustituyeron, intentaron desconocer algunas de esas prerrogativas. Empezaron por consultar al arzobispo si debían o no seguir recibiendo al conde con repique de campanas en cierta festividad, y el sagaz prelado contestó que por repique más o menos no debía haber cuestión. Más tarde vino otra quisquilla grave sobre asiento y precedencia. Entiendo que este litigio se suscitó en 1798, cuando hacía sólo tres años que nuestro protagonista estaba en posesión del título. Dedúzcolo así del siguiente documento que, entre otros de la materia, existe en el Archivo Nacional, códice 199.
«Yo, Justo Mendoza y Toledo, escribano del rey nuestro señor y público del número de esta capital, certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar{237} en derecho: Que habiendo concurrido en los años de 1795, 1796 y 1797 a la fiesta que en la iglesia de San Pablo, del Oratorio de San Felipe Neri, se celebra el domingo de Carnestolendas, observé que al tiempo de entrar en dicha iglesia el Señor D. Matías Vázquez de Acuña, actual conde de la Vega del Ren, hubo en la torre del convento repique de campanas, y le salió a recibir toda la comunidad, y el padre Prepósito le dió el agua bendita, después de cuyo acto fué conducido hasta el lugar donde se ponen los asientos para la comunidad, que es antes del presbiterio al lado del Evangelio, en que fué sentado, presidiendo a toda la comunidad, en una silla de terciopelo que allí estaba puesta con un cojín de lo mismo en el suelo, y al tiempo del Evangelio le fué a dicho señor conde presentado un cirio, y concluído esto fué incensado por uno de los acólitos, y al tiempo de la paz se le dió a besar a dicho señor una patena. Certifico también que el asiento sólo fué puesto en el sitio insignado en los años de 95 y 96; pero que en el de 97 le fué puesta la silla y cojín al lado del presbiterio, al lado de la Epístola, y en lo demás de ceremonias no hubo variación alguna, haciéndose todo como en los demás años. Certifico asimismo que con motivo de haber asistido diariamente a la casa del conde, aun en tiempo que vivía su señor padre y tío, observé que en la víspera del indicado día domingo de Carnestolendas fué el reverendo padre Prepósito a convidar para la asistencia a la fiesta, y cónstame que iguales ceremonias se observaban antes de la expatriación de los padres jesuítas, siendo colegial real el Señor D. Juan José de Acuña, tío carnal del actual señor conde, sentándose este señor siempre arriba del presbiterio, al lado del Evangelio, estando como estoy instruído y cerciorado de que todas las prerrogativas son concedidas en fuerza de que el sucesor en el condado es patrón de dicho colegio de San Pablo. Es cuanto puedo certificar, en virtud de lo{238} prevenido al escrito presentado a fojas 64; y para que obre los efectos que haya lugar en derecho, doy la presente en los Reyes del Perú a 19 de enero de 1798 años.—Justo de Mendoza y Toledo, escribano de su majestad.»
Los padres filipenses perdieron el pleito, y hasta que se juró la independencia siguió el conde oyendo repiques en la fiesta de Carnaval, y sentándose al lado del Evangelio y a la cabeza de la comunidad, como era de antigua costumbre.
Ocho días después de haber dictado el Congreso la ley aboliendo en el Perú los títulos de Castilla, fué un escribano a notificarle al de la Vega una providencia judicial en un proceso sobre intereses domésticos. El notificado tomó la pluma, y ya iba a firmar la notificación estampando como hasta entonces había acostumbrado El conde de la Vega del Ren, cuando el escribano le detuvo la mano, diciendo:
—Dispense usted, Sr. D. José Matías; pero la ley me prohibe autorizar esa firma.
—¡Cómo! ¡Cómo! ¿Qué? ¿No soy el conde de la Vega del Ren?
—No, señor mío: ya no hay condes ni marqueses: cata la ley.
Su señoría se quedó como petrificado; mas recobrando al fin la calma, dijo:
—¿Conque ya no soy hijo de mi padre? Corriente y ¡viva la patria! Venga la pluma.
Y firmó: José Matías.
El escribano le instó para que añadiese su apellido Vázquez de Acuña; pero no hubo forma de convencer al ex-conde.
—Al quitarme el condado me han quitado el Vázquez de Acuña, y no me queda más que el nombre{239} de cristiano, y ese usaré en adelante, si es que también no me lo quitan los noveleros.
Y hasta su muerte no volvió a firmar carta o documento y ni aun su disposición testamentaria, sino con esta firma: José Matías.
Pero el privilegio verdaderamente original de que disfrutaban los condes de la Vega del Ren, y del cual nunca habían querido hacer uso, estaba consignado en su patronato sobre los agustinos. Fué el conde que vivió en el siglo actual el único que se vió en el caso de hacerlo valer.
Parece que en una festividad del año 1801 dispensaron los frailes al marqués de Casa-Concha ciertas atenciones que hirieron el amor propio del de la Vega.
El marqués de Casa-Concha tenía también justos títulos para merecer el afecto de los agustinos, pues uno de sus antecesores había costeado la fábrica de la sacristía y de un altar. Los padres, en muestra de gratitud, quisieron colocar en la sacristía el retrato de su benefactor; pero resistióse a esto el marqués y dijo a los conventuales: «Pues se empeñan sus reverencias en que haya aquí algo permanente y que les recuerde mi nombre, haré que el arquitecto labre sobre el pórtico una concavidad en forma de concha marina.
Y el lector que convencerse quisiera, enderece sus pasos a la sacristía de los agustinos, y admirará una curiosidad artística.
El conde de la Vega tragó por el momento saliva en la fiesta de 1801, y para humillar a los frailes, tratándolos como patrón, decidió hacer uso de un derecho consignado en las actas de fundación y en la real cédula aprobatoria del patronato.
A las siete de la noche del Jueves Santo de 1802, hora en que todo Lima se congregaba en San Agus{240}tín alrededor del paso de la Cena, entró en el templo el señor conde de la Vega del Ren. Precedíanlo cuatro negros, vestidos con la librea de su casa solariega, llevando gruesos cirios en las manos.
Arremolinado el pueblo, le abría calle y lo miraba pasar por la nave central de la iglesia con arrogantísimo aire, que por entonces era su señoría muy gallardo mozo, aunque con dientes grandes y torcidos colmillos.
La multitud estaba estupefacta, como quien presencia algo de maravilloso o inusitado. Y lo cierto es que aquella estupefacción del pueblo tenía su razón de ser.
El noble conde de la Vega del Ren, luciendo el manto de los caballeros de Santiago, espada al cinto, calzadas espuelas de oro y sombrero puesto, avanzó hasta las gradillas del monumento, se descubrió, se puso de rodillas, rezó o no rezó una estación, volvió a cubrirse, y salió del templo con la misma altivez, haciendo resonar las baldosas con el roce de las espuelas.
Los agustinos estaban que escupían sangre, y su orgulloso provincial fray Manuel Terón se mordía de cólera las uñas.
Toda protesta era absurda. El señor conde había estado en su perfecto derecho para entrar en el templo con sombrero puesto y espuelas calzadas.
Esta escena, que fué el tópico de general conversación entre la nobleza de Lima y motivo de escándalo para el devoto pueblo, llegó a oídos de la santa doña Catalina, fundadora del beaterio, que no pudo menos de exclamar muy compungida:
—¡O es hereje o está loco!
—Ni hereje ni loco, tía—la contestó el conde, que entraba a la sazón en la sala de la ilustre anciana.
Y la explicó lo sucedido, y la obligó a ponerse las gafas y a leer la real cédula en que el monarca español y su Consejo de Indias le acordaban la prerrogativa de entrar en San Agustín con som{241}brero y espuelas, siempre que no estuviese descubierto el Santísimo.
La noble señora, aunque era de las que decían «santo y bueno» a todo lo que llevara el sello real, no acalló del todo sus escrúpulos; porque, devolviendo el pergamino a su sobrino-nieto, le dijo:
—Así convendrá al bien de la religión y de la monarquía, y a los vasallos el respeto nos ata la lengua, que no es de leales murmurar de los mandatos de su majestad. Sin embargo, sobrino, y Dios me perdone lo que voy a decirte, podrás haber estado en tu derecho..., pero..., pero...
Y acercando sus labios a la oreja del conde, concluyó la frase, diciendo muy quedito:
![]()
Entre los baños termales de Lircay y el gigantesco cerro de Carhua-rasu (nevado amarillento), en la provincia de Lucanas, hay un pueblo habitado sólo por indígenas, que en la carta geográfica del departamento de Ayacucho se conoce con el nombre de Chipán, voz que probablemente es una corrupción del chipa (cesto), quichua.
Vicario del partido y juez eclesiástico era por los años de 1843, D. Agustín Guillermo Tincope de Quisurucu, que a la sazón contaba nada menos que ciento veinte navidades. Este fenómeno de longevidad, a quien vestido de cordellate, sus feligreses sacaban a tomar el sol, conservaba gran energía de espíritu y en perfecto estado sus facultades mentales. Insigne latinista, pasaba de vez en cuando, en la lengua de Cicerón, tremendas catilinarias a los curas de su jurisdicción, excitándolos al cumplimiento de sus deberes evangélicos. A esa edad no usaba anteojos y tenía completo el aparato de masticación. Decía que era deudor de tan larga vida a la costumbre de conservar siempre abrigadas las extremidades y no beber sino chicha de maíz.
D. Agustín Guillermo, que era indio puro y descendiente de caciques, entró en la carrera eclesiástica a la edad de cuarenta y seis años en que enviudó. La difunta le dejaba dos hijas y tres muchachos. Después de casar a las doncellas, hizo ordenar de clérigos a los tres varones, y hasta hace pocos años era su hijo D. Manuel Tincope de Quisurucu párroco de Huacaña.
La guerra civil tenía por entonces conflagrada la República. El general Castilla había en el Sur lanzado el grito de rebelión contra el gobierno dictatorial del general Vivanco, grito que halló eco en el departamento de Ayacucho. En la provincia de Lucanas, sobre todo, no hubo cura que no fuera castillista; y entre los más exaltados encontrábase D. Mauricio Gutiérrez, cura de Chipán, al cual su vicario, el macrobio D. Agustín Guillermo, no se cansaba de decir:
—Calma, compañero. Ni tan adentro del horno que te quemes, ni tan afuera que te hieles.
Mauricio Gutiérrez, sin atender a consejo, organizó una montonera o partida de guerrilleros, cuyo mando confió a su hermano Félix. Pero éste, lejos de ser feliz, como su nombre auguraba, en la primera escaramuza dió posada en la barriga a una bala vivanquista, y a revienta-caballo pudo llegar moribundo a la casa parroquial, donde apenas tuvo tiempo para decirle a D. Mauricio:
—Véngame, hermano, y mata vivanquistas.
—Muere tranquilo, que serás vengado—le contestó el cura.
Y Félix, con este consuelo, entró en agonías y se fué al otro mundo.
Pocos días después llegaban una tarde a Chipán treinta soldados al mando de dos oficiales. Precisamente era la tropa contra la que se había batido el infortunado Félix.
El cura Gutiérrez salió a recibir a los huéspedes, y los comprometió a que descansasen en el pueblo hasta el día siguiente. Alojó en su casa a los oficiales, les dió una opípara cena, se fingió ante ellos más vivanquista que el mismo Supremo Director, y brindó por que el diablo se llevase cuanto antes a Castilla y la junta de gobierno. En seguida convidó a los oficiales y tropa para una pachamanca o almuerzo de despedida en las afueras del pueblo, convite que ellos aceptaron gozosos, por aquello de que el buen militar debe llevar siempre un sueldo, una comida y un sueño adelantados.
Los vecinos del pueblo se escandalizaron por tan repentino cambio de opinión en su pastor, y un indio que cerca de éste ejercía los oficios de pongo y cocinero, contóle la murmuración pública.
D. Mauricio Gutiérrez dejó vagar por sus labios una sonrisa infernal, y dijo a media voz:
—¡Brutos!
—Eso mismo les he dicho yo—añadió el pongo.—Brutos, que quieren saber más que el taita cura y que no adivinan que cuando él festeja a los vivanquistas, lo hace con su segunda.
El cura se aproximó al indio, y le deslizó al oído algunas palabras.
El pongo anduvo aquella noche por el campo, y en la madrugada volvió a la casa parroquial, en cuya puerta lo esperaba Gutiérrez.
—¿Traes eso?—le preguntó el cura.
—Sí, taita—contestó el indio, sacando de debajo del poncho un manojo de floripondios encarnados (huar-huar) y unas ramitas de hierba parecida al perejil.
Y sin hablar más palabra, cura y criado entraron en la cocina.
A las ocho de la mañana los oficiales y la tropa, antes de continuar la marcha, almorzaban pacha{245}manca condimentada por D. Mauricio y su pongo.
El cura dió por excusa para no comer con ellos que a las nueve tenía obligación de celebrar; y terminado el desayuno abrazó a todos y los acompañó algunas cuadras fuera del pueblo.
Pocas horas después aquellos infelices llegaban, sufriendo horribles dolores de estómago, a otro pueblo vecino, donde la médica o curandera les dijo, tras breve examen, que estaban intoxicados; pero que ella poseía un eficaz contraveneno. Dióles a beber no sé qué brebaje, aplicóles al vientre un cui negro, hízoles aspirar humo de lana de carnero mocho, y les aseguró que ganarían como por ensalmo.
Sólo cuatro o cinco de los envenenados tuvieron la dicha de salvar, y los restantes fueron al hoyo.
Algunas semanas pasó el cura Gutiérrez oculto en una cueva del empinado Carhua-rasu, y volvió al pueblo cuando tuvo noticia de la caída del Directorio.
Sabido es que todo revolucionario triunfante se hace de la vista gorda sobre los excesos y crímenes de sus partidarios, y el general Castilla no quiso ser la excepción de la regla.
Hablábase un día, delante del eterno vicario Don Agustín Guillermo Tincope de Quisurucu, de cómo el cura Gutiérrez había encontrado en el nuevo gobierno valedores que echaran tierra sobre el envenenamiento. Uno de los murmuradores sostuvo que sólo en estos excomulgados tiempos de la República quedaban impunes los delitos, doctrina que sacó de sus casillas al buen anciano; porque interrumpiendo al maldiciente, dijo:
—En todo tiempo, así en los del rey como en los de la patria, el que no tiene padrino se queda moro; y si no, oigan ustedes lo que presencié en Lima, en{246} el primer año de este siglo décimonono y bajo el gobierno del virrey inglés:
«Oidor de la Real Audiencia era el doctor Mansilla, quien entre sus esclavos tenía un negrito chamberí, al cual mimaba más de lo preciso. El engreído muchacho, conocido en Lima por el apodo de Aguacero, se hizo un cortacaras, chuchumeco y ratero famoso; y aunque cada mes, por lo menos, tenía trabacuentas con la justicia, salía bien librado, porque el señor oidor interponía su influencia y respetos.
»Una noche fué pillado in fraganti delito de robo con escalamiento de paredes, en unión de otros cinco traviesos; y después que cantaron de plano el mea culpa, el juez de la causa sentenció a todos a ser azotados en la plaza pública, atados a la picota o rollo que vecino a la horca existía frente al callejón de Petateros.
»Llegada la hora de que saliesen los reos, su señoría el oidor se apeó de la calesa en la puerta de la cárcel, y le dijo al juez:
—»Oiga usted, mi amigo: lo que es a mi negrito, ni usted ni nadie lo azota, que su amo soy, y sólo yo tengo derecho para corregirlo cuando cometa alguna travesura.
»El juez, que no tenía calzones para indisponerse con todo un oidor de la Real Audiencia, torció la vara de la justicia; y los cinco pobres diablos que no tuvieron cristiano que por ellos se interesase, fueron atados al rollo.
»El verdugo Pancho Sales, armado de rebenque, gritaba al descargar cada ramalazo sobre las espaldas del paciente prójimo:
—»Quien tal hace, que tal pague.
»Uno de los vapuleados se fastidió de oir la moraleja del carnifex, y contestó:
—»Dé usted fuerte, bien fuerte, ño Panchito, que yo no tengo espalda, y la que usted azota es ajena; que si espalda tuviera, como el negrito Aguacero, no me vería en este trance.
»Conque apliquen ustedes el cuento y no me vengan con que estos son mejores o peores que aquellos tiempos, que en el Perú todos los tiempos son uno; pues el ser blandos de carácter y benévolos con el pecador, lo traemos en la masa de la sangre; y el que la echa de más enérgico e intransigente, puesto a la prueba, se torna un papanatas. Conque callar y callemos, y que la justicia siga su curso, como en los tiempos del oidor Mansilla. He dicho.»
—Y ha hablado usted como un libro—murmuró el sacristán.
Y el respetable vicario D. Agustín Guillermo Tincope de Quisurucu puso fin a la plática, como yo lo pongo a esta tradición, añadiendo sólo que la escena entre el verdugo y el azotado la refiere también Córdova y Urrutia en sus Tres épocas.
![]()
Entre las reliquias que conservan en Lima las monjitas del monasterio del Prado (dice el padre Calancha en el libro V de su crónica agustina del Perú) hállase una muela de una de las once mil vírgenes y una redomita de cristal con leche verdadera (sic) de María Santísima.
¡Muchacho! Enciende el gas.
Yo, mi señora doña Prisciliana, creo a pies juntillos todo lo que en materia de reliquias y de milagros refiere aquel bendito fraile chuquisaqueño. ¡Vaya si creo! Y la prueba voy a dársela relatando algo, que no mucho, de lo que en su infolio trae sobre los panecitos de San Nicolás, por los que dice que menos trabajoso sería contar las estrellas del cielo que los milagros realizados en Lima por obra y gracia de los antedichos panes minúsculos. Lo que me trae turulato y alicaído y patidifuso, es que ya los tales panecitos tengan menos virtud que el pan quimagogo. Tan sin prestigio están hoy los unos como el otro. ¡Frutos de la impiedad que cunde!
Hubo en Lima, allá por los tiempos de los virreyes marqués de Guadalcázar y príncipe de Esquilache, una doña María la Torre de Urdanivia, mujer de mucha industria y arrequives, la cual estableció una panadería y se arregló con la comunidad agustina para tener el monopolio en la elaboración de los panecillos de San Nicolás. Algunos cestos enviaba diariamente al convento, y los panes, después de bendecidos por el subprior o el definidor del turno, se distribuían en la portería entre los enfermos, muchos de los que oblaban una moneda por vía de limosna para el culto del altar del santo. La panadera por su cuenta vendía también panecitos hechizos o sin bendecir, que eran consumidos por los niños de la ciudad. Diz que la venta de éstos le dejaban un provecho saneado de cinco pesos por día.
Cada vez que amainaba la ganancia o amenazaba decaer la moda de los panecitos, nuestra panadera encontraba a mano un milagro. Voy a contar algunos de los que el padre Calancha aceptó como tales, y que para mí, es claro que son también verdaderos de toda verdad, milagros de primera agua y...
En una ocasión dijo la panadera que ese día no había panes, sino chuparse el dedo meñique; porque un descuido del maestro del amasijo había hecho que se quemasen en el horno y la masa estaba carbonizada. Los enfermos tenían, pues, que quedarse sin la religiosa panacea, y el vecindario andaba compungido por desventura tamaña. Vinieron el superior y otros agustinos a la panadería a informarse del caso, y doña María, con aire lacrimoso, les dijo:
—¡Ay, padres, qué desdicha! Porque me crean, entren sus paternidades conmigo y verán la lástima.
Entraron los frailes, y... ¡milagro patente!..., hallaron, en vez de carbón, albos y lindos los panecitos.
Por supuesto, que se alborotó el cotarro y hubo hasta repique de campanas. Hagan ustedes de cuenta que yo estuve en la torre y ayudé a repicar al campanero...
Quemábasele una noche la casa a doña María, y el alarmado vecindario principió a arrojar agua sobre las llamas. La panadera dijo entonces: «ténganse vuesamercedes», echó un panecito en la hoguera, y el incendio se extinguió tan rápidamente como no lo obtendrían hoy todas las compañías de bomberos reunidas.
¿Vale o no vale este milagro? Aconsejo a mis enemigos que, en previsión de un conflicto idéntico, tengan siempre en la alacena un nicolasito y que se dejen de hacer tocar la campana de alarma y de fastidiar a bomberos y salvadores.
Y vamos adelante con el repertorio de doña María.
Su hija, doña Ana de Urdanivia, tomóse un atracón que la produjo un cólico miserere. El hermano de la enferma, que era todo un señor abogado, se plantó frente a la imagen de San Nicolás, tan reverenciado en la casa, y sin pizca de reverencia le dijo:
—Mira, santo glorioso, como no salves a mi hermana, no se vuelven a amasar tus panecitos en casa.
¡Vaya la lisura del mozo desvergonzado!
Probablemente San Nicolás debió amostazarse ante{251} la grosera amenaza del abogadillo, porque la enferma siguió retorciéndose, sin que las lavativas ni el agua de culén o de hierbaluisa le aliviaran en lo menor.
Según el padre Calancha, el hermanito se dirigió entonces a una estampa de fray Francisco Solano, y le ofreció contribuir con cien pesos para su canonización si se avenía a hacer el milagro de salvar a doña Ana.
La guerra civil asomaba las narices en el hogar de la panadera, entusiasta devota del Tolentino. Su hijo se pasaba a las banderas de San Francisco. ¡Qué escándalo! Ibase a ver cuál santo era más guapo y podía más.
—¡Yo no quiero nada con San Francisco!—gritaba doña María.—¡Nada con santos nuevos! ¡Viva mi santo viejo!
Vencido por los clamores de la madre, convino al fin el hijo en que la suerte decidiera bajo el patrocinio de cuál de los dos santos había de ponerse la salud de doña Ana, y evitar así que en el cielo se armase pendencia entre los dos bienaventurados.
La suerte favoreció a San Nicolás. Una nueva lavativa en la que se desmenuzó un panecito bastó para desatracar cañería.
Y si este no lo declaramos milagro de tomo y lomo, será... porque no entendemos jota en materia de milagros.
Por supuesto que curaciones de desahuciados por la ciencia médica y salvación de enfermos con medio cuerpo ya en la sepultura, gracias a los nicolasitos era el pan nuestro de cada día. Había que mantener en alza el crédito del artículo.
Preguntaba un chico a señora abuela:
—¿Por qué pides a Dios todas las mañanas el pan nuestro de cada día? ¿No sería mejor, abuelita, que pidieses por junto siquiera para un mes?
—No, hijo—contestó la vieja:—se pondría muy{252} duro para mis quijadas, y a mí me gusta el pan tierno y calentito.
Esa era la ventaja de los nicolasitos sobre el pan de todas las panaderías de Lima. La fe hacía que siempre pareciesen pan tierno.
Pero el milagro que llevó a su apogeo el aprecio popular por los panecillos y que hizo caldo gordo a la panadera, fué el siguiente, que vale por una gruesa de milagros. Lo he reservado para el fin por cerrar, como se dice, con llave de oro.
Tenía la de Urdanivia por ahijada a una chica de cinco años, llamada Elvira, huérfana de padre y madre. Jugando Elvira con otro chicuelo, éste le clavó una cuchillada partiéndole la niña del ojo.
Lo demás no quiero contarlo yo, ni me conviene. Que lo cuente por mí el padre Calancha: «El ojo se fué vaciando, y doña María, no sabiendo qué hacerse con su ahijada, dió voces a San Nicolás, molió un panecito, envolvió el ojo deshecho y el panecito, todo junto y vendólo mientras llegaba cirujano que estancase la sangre; que del ojo no se trataba, teniéndolo ya por cosa perdida. Quedóse la niña dormida, despertó dentro de dos horas, y levantóse buena y sana con la misma vista que antes, y quedó una señal cristalina que cogía la niña del ojo de arriba para abajo, y antes bien la hermoseaba que desfiguraba pareciendo encaje de ataujía, dejándola Dios allí para evidencia y memoria del milagro. Yo vide poco después a la muchacha, y preguntándola si esa raya la impedía la vista, me respondió que en ninguna manera y que veía mejor con aquel ojo que con el otro.»
Cierto que donde hay bueno cabe mejor; y dígolo porque si no miente el padre presentado fray Alonso Manrique, cronista de los dominicos de Lima, nuestro paisano Martín de Porres mejoró en tercio y quinto este milagro. Cuenta fray Alonso que a una mujer le pusieron sobre el ojo una cataplasma con tierra del sepulcro del bienaventurado lego, y{253} al desprenderla se vino con la cataplasma el ojo, y lo echaron a la basura.
¿Creerán ustedes que por eso quedó huera la ventana? ¡Quia! Le salió a la mujer ojo nuevo, ni más ni menos que si se tratara de mudar diente o muela.
Y si este no es milagro de lo más superfino, digo yo... que digo que nada he dicho.
Lo positivo es que doña María legó al morir poco más de cien mil duros en acuñadas y relucientes monedas de oro, amén de propiedades urbanas y de la panadería, que era mina de cortar a cincel. Pero fuese que sus herederos y descendientes no supieran explotar el filón o que se perdiera la fe en los milagros, ello es que la mina dió en agua, y que los choznos de doña María la Torre y Urdanivia andan hoy por esas calles de Lima más pobres que Carracuca.
![]()
Principiaba a esparcir sus resplandores este siglo XIX o de las luces, cuando fué a establecerse en Ayacucho, provisto de cartas de recomendación para los principales vecinos de la ciudad, un español apellidado Rozas, deudo del que en Buenos Aires fué conde de Poblaciones.
Era el nuevo vecino un gallardo mancebo que, así por lo agraciado de su figura como por lo ameno de su conversación, conquistóse en breve general simpatía; y tanto, que a los tres años de residencia fué nombrado alcalde del Cabildo.
La celda del comendador de la Merced era, tres noches por semana, el sitio donde se reunía lo más granado, la crème, como hoy se dice, del sexo feo ayacuchano. La tertulia comenzaba a las siete, sirviéndose a medida que iban llegando los amigos un mate bien cebado de hierba del Paraguay, que era el café de nuestros abuelos. Después de media hora de charla sobre agotados temas, que la ciudad pocas novedades ofrecía, salvo cuando de mes en mes llegaba el correo de Lima, armábanse cuatro o cinco mesas de malilla abarrotada, y una o dos{255} partidas de chaquete. Con la primera campanada de las nueve, dos legos traían en sendas salvillas de plata colmados cangilones de chocolate y los tan afamados como apetitosos bizcochuelos de Huamanga. Tan luego como en un reloj de cuco sonaban las diez, el comendador decía:
—Caballeros, a las cuatro últimas.
Y diez minutos más tarde la portería del convento se cerraba con llave y cerrojo, guardando aquélla bajo la almohada el padre comendador.
Habrá adivinado el lector que el alcalde Rozas era uno de los tertulios constantes, amén de que entre él y su paternidad reinaba la más íntima confianza. Eran uña y carne, como se dice.
Pero está visto desde que el mundo es mundo que para desunir amigos y romper lazos de afecto, el diablo se vale siempre de la mujer. Y fué el caso que el gentil joven alcalde y el no menos bizarro comendador, que aunque fraile y con voto solemne de castidad era un Tenorio con birrete, se enamoraron como dos pazguatos de la misma dama, la cual sonreía con el uno a la vez que guiñaba el ojo al otro. Era una coqueta de encargo.
Hubo de advertir Rozas alguna preferencia o ventajita que acordara la hija de Eva al bienaventurado fraile, y la cosa prodújole escozor en los entrecijos del alma. Dígolo porque de pronto empezó a notarse frialdad entre el galán civil y el galán eclesiástico, si bien aquél, para no ponerse en ridículo rompiendo por completo relaciones con el amigo, continuó concurriendo de vez en cuando a la tertulia de su rival.
Un día, y como bando de buen gobierno, hizo el alcalde promulgar uno prohibiendo que después de las diez de la noche, alma viviente, exceptuadas la autoridad y alguaciles de ronda, anduviese por las calles. La tertulia terminó desde entonces a las nueve y media, y ya, no el comendador, sino el alcalde era quien decía:
—Caballeros, el bando es bando para todos, y para mí el primero. A rondar me voy.
Y todos cogían capa y sombrero camino de la puerta.
Una de esas noches, que lo era de invierno crudo y en que las nubes lagrimeaban gordo y el viento clamoreaba pulmonías, a poco de sonar las campanadas de las doce, vióse dos bultos que aproximaron una escala a la puerta de la iglesia, penetrando uno de ellos por la ventana del coro, de donde descendió al convento. Recorrió con cautelosa pisada el claustro, hasta llegar a la puerta de la celda del comendador, la que abrió con un llavín o ganzúa. Ya en la sala de la celda, encendió un cerillo y encaminóse al dormitorio, donde frailunamente roncaba su paternidad, y le clavó una puñalada en el pecho. Robusto y vigoroso era el fraile, y aunque tan bruscamente despertado, brincó de la cama con la velocidad de un pez y se aferró del asesino.
Así luchando brazo a brazo, y recibiendo siete puñaladas más el comendador, salieron al claustro, que empezaba a alborotarse con los gritos de la víctima. Cayó al fin ésta, y el matador consiguió escaparse por el coro descendiendo por la escala a la calle; pues los alelados frailes no habían en el primer momento pensado en perseguirlo, sino en socorrer al moribundo.
En el fragor de la lucha había perdido el asesino un zapato de terciopelo negro con hebilla de oro, lo que probaba que el delincuente no era ningún destripaterrones, sino persona de copete.
Amaneció Dios y Ayacucho era un hervidero. ¡Todo un comendador de la Merced asesinado! Háganse ustedes cargo de si tenía o no el vecindario motivo legítimo para alborotarse.
A las ocho de la mañana el Cabildo, presidido por el alcalde Rozas, estaba ya funcionando y ocu{257}pándose del asunto, cuando los frailes llegaron en corporación, y el más caracterizado dijo:
—Ilustrísimos señores: La justicia de Dios ha designado la condición social del reo. Toca a la justicia de los hombres descubrir el pie a que ajusta este zapato.
Y lo puso sobre la mesa.
Como entre los vecinos de Ayacucho no excedían de sesenta las personas con derecho a calzar terciopelo, proveyó el Cabildo convocarlas para el día siguiente a fin de probar en todas el zapato, lo que habría sido actuación entretenida.
Por lo pronto se llamó a declarar al zapatero de obra fina que trabajaba el calzado del señorío ayacuchano, y éste dijo que la prenda correspondía a la horma llamada chapetona, cuarenta puntos largos, que es pata de todo español decente. La horma de los criollos aristócratas se llamaba la disforzada, treinta y ocho puntos justitos.
Con las declaraciones resultaban presuntos reos treinta españoles por lo menos.
El alcalde, manifestando mucho sentimiento por el difunto, ofreció a los frailes desplegar toda actividad y empeño hasta dar en chirona con el criminal; pero ya entre las paredes de su casa algo debió escarabajearle en la conciencia; porque en la noche emprendió fuga camino del Cuzco, pasóse a las montañas de los yungas, y no dió cómodo descanso al cuerpo hasta pisar la región paraguaya.
![]()
Doña Catalina de Chávez era la viudita más apetitosa de Chuquisaca. Rubia como un caramelo, con una boquita de guinda y unos ojos que más que ojos eran alguaciles que cautivaban al prójimo. Suma y sigue. Veintidós años muy frescos, y un fortunón en casas y haciendas de pan llevar.
Háganse ustedes cargo si con sumandos tales habría pocos aritméticos cristianamente encalabrinados en realizar la operación, y en que nuestra viuda cambiase las tocas por las galas de novia.
Pero así como no hay cielo sin nubes, no hay belleza tan perfecta que no tenga su defectillo; y el de doña Catalina era tener dislocada una pierna, lo que al andar la daba el aire de goleta balanceada por mar boba.
Como diz que el amor es ciego, los aspirantes no desesperanzados afirmaban que aquella era una cojera graciosa, y que constituía un hechizo más en dama que los tenía por almudes y para dar y prestar; a lo que como la despechada zorra que no alcanzó al racimo, contestaban los galanes desahuciados:
A pesar de todo, era mi señora doña Catalina una de las reinas de la moda; y no digo la reina, porque habitaba también en la ciudad doña Francisca Marmolejo, esposa de D. Pedro de Andrade, caballero del hábito de Santiago y de la casa y familia de los condes de Lemos.
Doña Francisca, aunque menos joven que doña Catalina y de opuesto tipo, pues era morena como Cristo nuestro bien, era igualmente hermosa y vestía con idéntica elegancia; porque a ambas las traían trajes y adornos, no desde París, pero sí desde Lima, que era entonces el cogollito del buen gusto.
Hija de un minero de Potosí, llevó al matrimonio una dote de medio millón de pesos ensayados, sin que faltara por eso quien tildara de roñoso al suegro, comparándolo con otros que, según el cronista Martínez Vela, daban dos o tres milloncejos a cada muchacha al casarlas con hidalgos sin blanca, pero provistos de pergaminos; que la gran aspiración de mineros era comprar para sus hijas maridos titulados y del riñón de Asturias y Galicia, que eran los de nobleza más acuartelada.
El diablo, que en todo mete la cola, hizo que doña Francisca tuviera aviso de que su dichoso marido era uno de los infinitos que hacían la corte a la viuda, y el comején de los celos empezó a labrar en su corazón como polilla en pergamino. En{260} guarda de la verdad y a fuer de honrado tradicionista, debo también consignar que doña Catalina encontraba en el de Andrade olor, no a palillo, que es perfume de solteros, sino a papel quemado, y maldito el caso que hacía de sus requiebros.
Al principio la rivalidad entre las dos señoras no pasó de competir en lujo; pero constantes chismecillos de villorrio llegaron a producir completa ruptura de hostilidades. En el estrado de doña Francisca se desollaba viva a la Catuja, y en el salón de doña Catalina trataban a la Pancha como a parche de tambor.
En esta condición de ánimos las encontró el Jueves Santo de 1616.
El monumento del templo de San Francisco estaba adornado con mucho primor, y allí se había congregado toda la primera sociedad de Chuquisaca. Por supuesto, que en el paso de la cena y en el del prendimiento figuraban el rubio Judas, con un ají en la boca, y los sayones de renegrido rostro.
Apoyadas en la balaustrada que servía de barra al monumento, encontráronse a las tres de la tarde nuestras dos heroínas. Empezaron por medirse de arriba abajo y esgrimir los ojos como si fuesen puñales buidos. Luego, a guisa de guerrillas, cambiaron toses y sonrisas despreciativas, y adelantando la escaramuza, se pusieron a cuchichear con sus dueñas.
Doña Francisca se resolvió a comprometer batalla en toda la línea, y simulando hablar con su dueña dijo en voz alta:
—No pueden negar las catiris (rubias) que descienden de Judas, y por eso son tan traicioneras.
Doña Catalina no quiso dejar sin respuesta el cañonazo, y contestó:
—Ni las cholas que penden de los sayones judíos, y por eso tienen la cara tan ahumada como el alma.
—Calle la coja zaramullo, que ninguna señora se rebaja a hablar con ella—replicó doña Francisca.
¡Zapateta! ¿Coja dijiste? ¡Téngame Dios de su{261} mano! La nerviosa viudita dejó caer la mantilla, y uñas en ristre se lanzó sobre su rival. Esta resistió con serenidad la furiosa embestida, y abrazándose con doña Catalina la hizo perder el equilibrio y besar el suelo. En seguida se descalzó el diminuto chapín, levantó las enaguas de la caída poniendo a expectación pública los promontorios occidentales, y la plantó tres soberbios zapatazos, diciéndola:
—Toma, cochina, para que aprendas a respetar a quien es más persona que tú.
Todo aquello pasó, como se dice, en un abrir y cerrar de ojos, con gran escándalo y gritería de la multitud reunida en el templo. Arremolináronse las mujeres y hubo más cacareo que en corral de gallinas. Las amigas de las contendientes lograron con mil esfuerzos separarlas y llevarse a doña Catalina.
No hubo lágrimas ni soponcios, sino injuria y más injuria; lo que me prueba que las hembras de Chuquisaca tienen bien puestos los menudillos.
Mientras tanto, los varones acudían a informarse del suceso, y en el atrio de la iglesia se dividieron en grupos. Los partidarios de la rubia estaban en mayoría.
Doña Francisca, temiendo de éstos un ultraje, no se atrevía a salir de la iglesia hasta que a las ocho de la noche vino su marido con el corregidor D. Rafael Ortiz de Sotomayor, caballero de la orden de Malta, y una jauría de ministriles para escoltarla hasta su casa.
Aproximábanse a la plaza Mayor, cuando el choque de espadas y la algazara de una pendencia entre los amigos de la rubia y de la morena pusieron al corregidor en el compromiso de ir con sus corchetes a meter paz, abandonando la custodia de la dama.
Los curiosos corrían en dirección a la plaza, y apenas podía caminar doña Francisca apoyada en el brazo de su marido.
En este barullópolis un indio pasó a todo correr, y al enfilar con la señora, levantó el brazo armado de una navaja e hízola en la cara un chirlo como una Z, cortándola mejilla, nariz y barba.
Entre la obscuridad, tropel y confusión, se volvió humo el infame corta-rostro.
Como era natural, la justicia se echó a buscar al delincuente, que fué como buscar un ochavo en un arenal, y el alcalde del crimen se presentó el lunes de Pascua en casa de doña Catalina, presunta instigadora del crimen.
Después de muchos rodeos y de pedirla excusa por la misión que traía, y a la que sólo sus deberes de juez lo compelieran, la preguntó si sabía quiénes eran los que en la noche del Jueves Santo habían acuchillado a doña Francisca Marmolejo.
—Sí lo sé, señor alcalde, y también lo sabe su señoría—contestó la viuda sin inmutarse.
—¿Cómo que yo lo sé? ¿Es decir, que yo soy cómplice del delito?—interrumpió amostazado el alcalde D. Valentín Trucíos.
—No digo tanto, señor mío—repuso sonriendo doña Catalina.
—Pues concluyamos: ¿quién ha herido a esa señora?
—Una navaja manejada por un brazo.
—¡Eso lo sabía yo!—murmuró el juez.
—Pues eso es también lo que yo sé.
La justicia no pudo avanzar más. Sobre doña Catalina no recaían sino presunciones, y no era posible condenarla sin pruebas claras.
Sin embargo, las dos rivales siguieron pleito mientras les duró la vida; y aun creo que algo quedó por espulgar en el proceso para sus hijos y nietos.
Esto no lo dice D. Joaquín María Ferrer, capitán del regimiento Concordia de Lima y más tarde mi{263}nistro de Relaciones exteriores en España, bajo la regencia de Espartero, que es quien, en un curioso libro que publicó en 1828, garantiza la verdad de esta tradición; pero es una sospecha mía, y muy fundada, teniendo en cuenta que muchos litigan más por el fuero que por el huevo.
Entretanto, doña Catalina decía a sus amigos y comadres de la vecindad que con las faldas tapaba los cardenales de los zapatazos, si es que con paños de agua alcanforada no se habían borrado; pero que doña Francisca no tendría nunca cómo esconder el costurón que la afeaba el rostro.
De todo lo dicho resulta que las dos señoras de Chuquisaca fueron... un par de palomitas sin hiel.
![]()
Sí, señor. ¿Y por qué no he de contar aventuras de un fraile que si pecó, murió arrepentido y como bueno? Vamos a ver, ¿por qué?
Vaya. ¡Pues no faltaba más! Coronista soy, y allá donde pesco una agudeza, a plaza la saco; que en mi derecho estoy y no cobro alcabala para ejercerlo.
Dejo para otros ingenios la tarea de escribir la biografía del padre Chuecas, que ni abundo en datos ni en voluntad por ahora. Sin embargo, consignaré lo poco que sobre su vida he alcanzado a sacar en limpio de los apuntamientos que existen en el archivo de los padres seráficos.
Fray Mateo Chuecas y Espinosa nació en Lima el 20 de septiembre de 1788, y vistió el hábito de novicio el 8 de julio de 1802. A los diez y ocho años de edad era tenido por uno de los primeros latinistas de Lima, y manejaba el hexámetro y el pentámetro con el mismo desenfado que el mejor de los poetas clásicos del Lacio.
Desgraciadamente, desde los claustros del noviciado empezó a revelar, con la frecuencia de sus escapatorias escalando muros, tendencia al libertinaje.
Apenas ordenado de subdiácono, hizo tales locuras que el provincial, por vía de castigo, tuvo que enviarlo a las misiones de la montaña, donde en una ocasión salvó milagrosamente de ser destrozado por un tigre y en otra de ahogarse en el Amazonas.
Regresó a su convento algo reformado en costumbres, recibió la orden del sacerdocio, y durante el primer año desempeñó el cargo de maestro de novicios; pero cansóse pronto de la vida austera y se lanzó a dar escándalo por mayor.
La sociedad que él prefería era de los militares, lo que prueba que su paternidad había equivocado la vocación.
Del padre Chuecas podía decirse lo que el tirano Lope de Aguirre, refiriéndose a los frailes del Perú en 1560, consigna en la célebre carta que dirigió al rey Felipe II: La vida de los frailes es tan áspera, que cada uno tiene por cilicio y penitencia una docena de mozas.
Jugador impertérrito y libertino como un Tenorio, encontrábase rara vez en su convento y con frecuencia en los garitos y lupanares. Manejaba la daga y el puñal con la destreza y agilidad de un maestro de armas; y cuando en una jarana se armaba pendencia y él estaba en copas, no escapaban de puñalada recia y corte limpio ni las cuerdas de la guitarra.
Gran parte del año la pasaba el padre Chuecas recluso por mandato de sus superiores en la Recolección de los descalzos. Entonces consagrábase al estudio y robustecía su reputación de profundo teólogo y de eximio humanista. El, que por su talento e ilustración era digno de merecer las consideraciones sociales y de aspirar a los primeros cargos en su comunidad, prefirió conquistarse renombre de libertino; pues tan luego como era puesto{266} en libertad, volvía con nuevos bríos a las antiguas mañas. La moral era para Chuecas otra tela de Penélope; pues si avanzaba algo en el buen camino durante los meses de encierro, lo desandaba al poner la planta en los barrios alegres de la ciudad.
El que esto escribe conoció al padre Chuecas (ya bastante duro de cocer, pues frisaba en los sesenta) allá por los años de 1860. El franciscano no era ya ni sombra de lo que la fama vocinglera contaba de él. Casi ciego, apenas si salía de su celda; y gustaba conversar sobre literatura clásica, en la que era sólidamente conocedor. Evitaba hablar de los versos que había escrito, y hurgado un día por nuestra entonces juvenil cháchara, nos dijo: «Las musas y las mozas fueron mi diablo y mi flaco: hoy las abomino y hago la cruz: basta de escándalo.» El padre Chuecas estaba en la época del arrepentimiento y de la penitencia: había condenado a la hoguera sus versos latinos y castellanos. Debímosle el obsequio de un libro, ingenioso por la abundancia de retruécanos, titulado Vida de San Benito escrita en seguidillas. Recordamos que el poeta autor del libro se apellidaba Benegassi Luján, y que las seguidillas, que excedían de trescientas, nos parecieron muy graciosas y muy bien ejecutadas.
Fué el padre Chuecas quien nos contó que para catequizar a un curaca salvaje, lo llevaron a una capilla en momentos de celebrarse misa, y concluída ésta le preguntaron qué le había parecido la misa.
—Tiene de todo su poquito—contestó el curaca.—Su poquito de comer, su poquito de beber y su poquito de dormir.
Las producciones del padre Chuecas se han perdido, y apenas si algunas de sus chispeantes letrillas se conservan en listines de toros, en la memoria del pueblo o en el archivo de tal cual aficionado a antiguallas. Ocho o diez de sus com{267}posiciones religiosas existen manuscritas en poder de un franciscano.
En nuestro archivo particular conservamos autógrafa la siguiente glosa, bellísima bajo varios conceptos:
El autor de un bonito y espiritual artículo, que con el título Bohemia literaria apareció en un almanaque para 1878, dice: «¡Aquí está el padre Chuecas! Y un murmullo de contento y admiración recorría el círculo de color honesto que formaba una jarana. Y tenían razón. Nadie como el padre Chuecas sabía improvisar esos sencillos y elocuentes cantares, que son el lenguaje con que expresa el pueblo su pasión amorosa. Sus canciones animaban en el acto la tambarria, y repetidas a golpe de caja, arpa y guitarra por los concurrentes, pasaban a todos los arrabales de Lima. Tenía algunos puntos de contacto con el célebre cura que pinta Espronceda en su Diablo-Mundo, y sus consejos, que no escaseaba a los poetas populares, tenían gran analogía con los que daba el padre de la Salada al imberbe Adán.»
El padre Chuecas, si la memoria no nos engaña, vivió hasta 1868, poco más o menos. Su muerte fué tan penitente como licenciosa había sido su juventud.
Todavía existe en el convento de los descalzos un fresco, de pobre pincel, representando a Cristo sentado en un banquillo y apoyado el codo sobre una mesa. Debajo se lee esta redondilla del padre Chuecas:
Pasemos a la tradición, ya que a grandes rasgos queda dibujado el protagonista.
Por los tiempos en que el padre Chuecas andaba tras la flor del berro y parodiando en lo conquistador a Hernán Cortés, vivía en la calle de Malambo una mocita de medio pelo y todavía en estado de merecer. De ella podía decirse:
Llamábase la chica Nieves Frías, y no me digan que invento nombre y apellido, pues hay mucha gente que conoció a la individua, y a su testimonio apelo. Su paternidad el franciscano bailaba el Agua de nieve por adueñarse del corazón de la muchacha, y en vía de cantar victoria estaba, cuando se le atravesó en la empresa un argentino, traficante en mulas, hombre burdo, pero muy provisto de monedas.
Llegó el cumpleaños de Nieves Frías, que era bonita como una pascua de flores, y como era consiguiente hubo bodorrio en la casa y zamacueca borrascosa.
Habíanse ya trasegado a los estómagos muchas botellas del busca-pleitos, cuando antojósele a la vieja, que viejas son pedigüeñas, pedir que brindase el padre Chuecas.
—Eso es, que diga algo fray Mateo—exclamaron en coro las muchachas, que gustan siempre de oir palabritas de almíbar.
—¡Acurrucutú manteca!—añadió haciendo piruetas un mocito de la hebra.—Y que brinde con pie forzado.
—¡Sí! ¡Sí! ¡Que brinde! ¡Que le den el pie!—gritaron hombres y mujeres.
El padre Chuecas, sin hacerse de rogar, se sirvió una copa y pidió el pie forzado. La madre de la niña, que por aquello de dádivas quebrantan peñas, favorecía las pretensiones del ricachón argentino, dijo:
—Padre, tome este pie: Córdoba del Tucumán.
El franciscano se paró delante de la Dulcinea y dijo con clara entonación:
Un aplauso estrepitoso acogió la bien repiqueteada décima, y el satirizado pretendiente, aunque tragando saliva, tuvo que sonreir y dar un ¡bravo! al improvisador. Llególe turno de brindar, y quiso también echarla de poeta o payador gaucho con esta redondilla o quisicosa sin rima ni medida, pero de muy explícito concepto:
Ello no era verso, ni con mucho, pero era una banderilla de fuego sobre el cerviguillo de Chuecas. Este no aguantó la púa y corcoveó en el acto:
Una carcajada general y un ¡viva el padre! contestaron a la valiente octava. El argentino perdió los estribos de la sangre fría, y desenfundando el alfiler o limpiadientes, se fué sobre el fraile, quien esperaba la embestida daga en mano. Armóse la marimorena: chillaron las mujeres y arremolináronse los hombres. Por fortuna la policía acudió a tiempo para impedir que los adversarios se abriesen ojales en el pellejo y los condujo a chirona.
El padre Chuecas pasó seis meses de destierro en Huaraz. A su regreso supo que la paloma había emprendido vuelo a Córdoba del Tucumán.
![]()
Era el 1.º de enero de 1826.
La iglesia de las monjas mónicas, en Chuquisaca, resplandecía de luces, y nubes de incienso, quemado en pebeteros de plata, entoldaban la anchurosa nave.
Cuanto la entonces naciente nacionalidad boliviana tenía de notable en las armas y en las letras, la aristocracia de los pergaminos y la del dinero, la belleza y la elegancia, se encontraba congregado para dar mayor solemnidad a la fiesta.
Allí estaba el vencedor de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en el apogeo de su gloria y en lo más lozano de la edad viril, pues sólo contaba treinta y dos años.
En su casaca azul no abundaban los bordados de oro, como en las de los sainetescos espadones de la patria nueva, que van, cuando se emperejilan, como dijo un poeta:
Sucre, pomo hombre de mérito superior, era modesto hasta en su traje, y rara vez colocaba sobre su pecho alguna de las condecoraciones conquistadas, no por el favor ni la intriga, sino por su habilidad estratégica y su incomparable denuedo en los campos de batalla, en quince años de titánica lucha contra el poder militar de España.
Rodeaban al que en breve debía ser reconocido como primer presidente constitucional de Bolivia: el bizarro general Córdova, cuya proclama de elocuente laconismo ¡armas a discreción y paso de vencedores! vivirá mientras la historia hable del combate que puso fin al dominio castellano en Sud-América; el coronel Trinidad Morán, el bravo que en una de nuestras funestas guerras civiles fué fusilado en Arequipa, en diciembre de 1854, precisamente al cumplirse los treinta años de la acción de Matará, en que su impávido valor salvara al ejército patriota de ser deshecho por los realistas; el coronel Galindo, soldado audaz y entendido político que, casado en 1826 en Potosí, fué padre del poeta revolucionario Nestor Galindo, muerto en la batalla de la Cantería; sus ayudantes de campo, el fiel Alarcón, destinado a recibir él último suspiro del justo Abel victimado vilmente en las montañas de Berruecos, y el teniente limeño Juan Antonio Pezet, muchacho jovial, de gallarda apostura, de cultas maneras, cumplidor del deber y que, corriendo los tiempos, llegó a ser general y presidente del Perú.
Aquel año 26 Venus tejió muchas coronas de mirto. De poco más de cien oficiales colombianos que acompañaron a Sucre en la fiesta de las monjas mónicas, cuarenta pagaron tributo al dios Himeneo en el espacio de pocos meses. No se diría sino{274} que los vencedores en Ayacucho llevaron por consigna: «¡Guerra a las bolivianas!»
Por entonces un magno pensamiento preocupaba a Bolívar, hacer la independencia de la Habana; y para realizarla contaba con que Méjico proporcionaría un cuerpo de ejército que se uniría a los ya organizados en Colombia, Perú y Bolivia. Pero la Inglaterra se manifestó hostil al proyecto, y el Libertador tuvo que abandonarlo.
Los argentinos se preparaban para la guerra que se presentaba como inminente con el Brasil; y conocedores de la ninguna simpatía de Bolívar por el imperio americano, enviaron al general Alvear a Bolivia, con el carácter de ministro plenipotenciario, para que conferenciase con Sucre y con el Libertador, que acababa de emprender su triunfal paseo de Lima a Potosí. Bolívar, aunque preocupado a la sazón con la empresa cubana, no desdeñó las proposiciones del simpático Alvear; pero teniendo que regresar al Perú y sin tiempo para discutir, autorizó a Sucre para que ajustase con el plenipotenciario las bases del pacto.
D. Carlos María de Alvear es una de las más prominentes personalidades de la revolución argentina. Nacido en Buenos Aires y educado en España, regresó a su patria con la clase de oficial de las tropas reales en momento oportuno para encabezar con San Martín la revolución de octubre del año 12. Presidente de la primera asamblea constituyente, fué él quien propuso en 1813 la primera ley que sobre libertad de esclavos se ha promulgado en América. En la guerra civil que surgió a poco, Alvear, apoyado en la prensa por Monteagudo, asumió la dictadura, y la ejerció hasta abril de 1815 en que el Cabildo de Buenos Aires lo depuso y desterró. Con varia fortuna, vencido hoy y vencedor mañana, hizo casi toda la guerra de independencia. Ni es nuestro propósito ni la índole de esta leyenda nos permite ser más extensos en{275} noticias históricas. Nos basta con presentar el perfil del personaje.
Soldado intrépido, escritor de algún brillo, político hábil, hombre de bella y marcial figura, desprendido del dinero, de fácil palabra, de vivaz fantasía, como la generalidad de los bonaerenses, e impetuoso, así en las lides de Marte como en las de Venus, tal fué D. Carlos María de Alvear. Falleció en Montevideo en 1854, después de haber representado a su patria en Inglaterra y Estados Unidos.
La misión confiada a Alvear cerca de Sucre habría sido fructífera, si entre los que acompañaron al fundador de Bolivia en la iglesia de las monjas mónicas no se hubiera hallado el diplomático argentino.
¿Quién es ella? Esta ella va a impedir alianzas de gobiernos, aplazar guerra y... lo demás lo sabrá quien prosiga leyendo.
Las notas del órgano sagrado y el canto de las monjas hallaban eco misterioso en los corazones. El sentimiento religioso parecía dominarlo todo.
Sucre y su lucida comitiva de oficiales en plena juventud, pues ni el general Córdova podía aún lanzar el desesperado apóstrofe de Espronceda ¡malditos treinta años!, ocupaban sitiales y escaños a dos varas de la no muy tupida reja del coro.
Gran tentación fué aquella para los delicados nervios de las esposas de Jesucristo. Mancebos gentiles, héroes de batallas cuyas acciones más triviales adquirían sabor legendario al ser relatadas por el pueblo, tenían que engrandecerse y tomar tinte poético en la fantasía de esas palomas, cuyo apartamiento del siglo no era tanto que hasta ellas no llegase el ruido del mundo externo.
Hubo un momento en que una monja que ocupaba {276}reclinatorio vecino al de la abadesa, entonó un himno con la voz más pura, fresca y melodiosa que oídos humanos han podido escuchar.
Todas las miradas se volvieron hacia la reja del coro.
El delicioso canto de la monja se elevaba al cielo; pero sus ojos, al través del tenue velo que la cubría el rostro y acaso su espíritu, vagaban entre la multitud que llenaba el templo. De pronto y de en medio del brillante grupo oficial, levantóse un hombre de arrogantísimo aspecto, en cuya casaca recamada de oro lucían los entorchados de general, asióse a la reja del coro, lanzó atrevida mirada al interior, y olvidando que se hallaba en la casa del Señor, exclamó con el entusiasmo con que en un teatro habría aplaudido a una prima-donna.
—¡Canta como un ángel!
¿La monja oyó o adivinó la galantería? No sabré decirlo; pero levantó un extremo del velo, y los ojos de aquel hombre y los suyos se encontraron.
Cesó el canto. El Satanás tentador se apartó entonces de la reja, murmurando: «¡Hermosa, hermosísima!,» y volvió a ocupar su asiento a la derecha de Sucre.
Para los más, aquello fué una irreverencia de libertino; y para los menos, un arranque de entusiasmo filarmónico.
Para las monjitas, desde la abadesa a la refitolera, hubo tema no sé si de conversación o de escándalo. Sólo una callaba, sonreía y... suspiraba.
La revolución de 1809 en Chuquisaca contra el presidente de la Audiencia García Pizarro, hizo al doctor Serrano, impertérrito realista, contraer el compromiso de casar a su hija Isabel con un acaudalado comerciante que lo amparara en los días de infortunio. En 1814 cumplió Isabel sus diez y siete primaveras, y fué esa la época escogida por el{277} doctor Serrano para imponer a la niña su voluntad paterna; pero la joven, que presentía el advenimiento del romanticismo, se revelaba contra todo yugo o tiranía. Además, era el novio hombre vulgar y prosaico, una especie de asno con herrajes de oro; y siendo la chica un tanto poética y soñadora, dicho está que, antes de avenirse a ser, no diré la media naranja dulce, pero ni el limón agrio de tal mastuerzo, haría mil y una barrabasadas. El padre era áspero de genio y muy montado a la antigua. El viejo se metió en sus calzones y la damisela en sus polleritas. «O te casas o te enjaulo en un convento,» dijo su merced. «Al monjío me atengo,» contestó con energía la doncella. Y no hubo más. Isabel fué al monasterio de las mónicas, y en 1820 se consumó el suicidio moral llamado monjío.
Como Isabel había profesado sin verdadera vocación por el claustro, como el ascetismo monacal no estaba encarnado en su espíritu, y como la regla de las mónicas en Chuquisaca no era muy rigurosa, nuestra monjita se economizaba mortificaciones, asimilando, en lo posible, la vida del convento a la del siglo. Vestía hábito de seda y entre las anchas mangas de su túnica dejábase entrever la camisa de fina batista con encajes.
En su celda veíanse todos los refinamientos del lujo mundano, y el oro y la plata se ostentaban en cincelados pebeteros y artística vajilla. Dotada de una voz celestial, acompañábase en el clave, la vihuela o el arpa, que era hábil música, cantando con suma gracia cancioncitas profanas en la tertulia que de vez en cuando la permitía dar la superiora, cautivada por el talento, la travesura y la belleza de Isabel. Esas tertulias eran verdaderas fiestas, en las que no escaseaban los manjares y las más exquisitas mistelas y refrescos.
Pocos días después de la fiesta del año nuevo, fiesta que había dejado huella profunda en el alma de la monja, se le acercó la demandadera del con{278}vento, seglar autorizada en ciertos monasterios de América para desempeñar las comisiones callejeras, y la guiñó un ojo como en señal de que algo muy reservado tenía que comunicarla. En efecto, en el primer momento propicio puso en manos de Isabel un billete. La hermana demandadera era una celestina forrada en beata; es decir, que pertenecía a lo más alquitarado del gremio de celestinas.
La joven se encerró en su celda, y leyó: «Isabel, te amo, y anhelo acercarme a ti. Las ramas de un árbol del jardín caen fuera del muro del convento y sobre el tejado de la casa de un servidor mío. ¿Me esperarás esta noche después de la queda?»
Isabel se sintió desfallecer de amor, como si hubiera apurado un filtro infernal, con la lectura de la carta del desconocido.
¡Desconocido! No lo era para ella. La chismografía del convento la había hecho saber que su amante era el general D. Carlos María de Alvear, el prestigioso dictador argentino en 1814, el rival de Artigas y San Martín, el vencedor de los españoles en varias batallas, el plenipotenciario, en fin, de Buenos Aires cerca del gobierno de Bolivia.
Antes de ponerse el sol recibía Alvear uno de esos canastillos de filigrana con la perfumada mixtura de flores que sólo las monjas saben preparar.
La demandadera, conductora del canastillo, no traía carta ni mensaje verbal. El galán la obsequió, por vía de alboroque, una onza de oro. Así me gustan los enamorados, rumbosos y no tacaños.
Alvear examinó prolijamente una flor y otra flor, y en una de las hojas de un nardo alcanzó a descubrir, sutilmente trazada con la punta de un alfiler, esta palabra: Sí.
Durante dos días Alvear no fué visto en las calles de Chuquisaca.
Urgía a Sucre hablar con él sobre unos pliegos{279} traídos por el correo, y fué a buscarlo en su casa; pero el mayordomo le contestó que su señor estaba de paseo en una quinta a tres leguas de la ciudad. ¡Vivezas de buen criado!
Amaneció el tercer día, y fué de bullanga popular.
La superiora de las mónicas acababa de descubrir que un hombre había profanado la clausura. Cautelosamente echó llave a la puerta de la celda, dió aviso al gobernador eclesiástico y alborotó el gallinero.
El pueblo, azuzado en su fanatismo por algunos frailes realistas, se empeñaba en escalar muros o romper la cancela y despedazar al sacrílego. Y habríase realizado barbaridad tamaña, si llegando la noticia del tumulto a oídos de Sucre no hubiera éste acudido en el acto, calmado sagazmente la exaltación de los grupos y rodeado de tropa el monasterio.
A las diez de la noche, y cuando ya el vecindario estaba entregado al reposo, Sucre, seguido de su ayudante el teniente Pezet, y acompañado del gobernador eclesiástico, fué al convento, platicó con la abadesa y monjas caracterizadas, las aconsejó que echasen tierra sobre lo sucedido, y se despidió llevándose al Tenorio argentino.
Un criado, con un caballo ensillado, los esperaba a media cuadra del convento.
Alvear estrechó la mano de Sucre, y le dijo:
—Gracias, compañero. Vele por Isabel.
—Vaya usted tranquilo, general—contestó el héroe de Ayacucho;—que mientras yo gobierne en Bolivia, no consentiré que nadie ultraje a esa desventurada joven.
Alvear le tendió los brazos y lo estrechó contra su corazón, murmurando:
—¡Tan valiente como caballero! ¡Adiós!
Y saltando ágilmente sobre el cortel, tomó el camino que lo condujo a la patria argentina, y un{280} año después, el 20 de febrero de 1827, a coronar su frente con los laureles de Ituzaingó.
En el tomo I de las Memorias de O’Leary, publicado en 1879, hallamos una carta del mariscal Sucre a Bolívar, fechada en Chuquisaca el 27 de enero de 1826, y de la cual, a guisa de comprobante histórico de este aventura amorosa, copiaremos el acápite pertinente: «El general Alvear salió el 17. Debo decir a usted, en prevención de lo que pudiera escribírsele por otros, que este señor tuvo la imprudencia de verificar su entrada en las mónicas, y sorprendido por la superiora, tuve yo que poner manos en el asunto para evitar escándalos. Pude hacer que saliese sin que la cosa hiciese gran alboroto; pero no hay títere en la ciudad que no esté impuesto del hecho.»
![]()
Si nuestros abuelos volvieran a la vida, a fe que se darían de calabazadas para convencerse de que el Lima de hoy es el mismo que habitaron los virreyes. Quizá no se sorprenderían de los progresos materiales tanto como del completo cambio en las costumbres.
El salón de más lujo ostentaba entonces larguísimos canapés forrados en vaqueta, sillones de cuero de Córdoba adornados con tachuelas de metal y, pendiente del techo, un farol de cinco luces con los vidrios empañados y las candilejas cubiertas de sebo. En las casi siempre desnudas paredes se veía un lienzo, representando a San Juan Bautista o a Nuestra Señora de las Angustias, y el retrato del jefe de la familia con peluca, gorguera y espadín. El verdadero lujo de las familias estaba en las alhajas y vajilla.
La educación que se daba a las niñas era por demás extravagante. Un poco de costura, un algo{282} de lavado, un mucho de cocina y un nada de trato de gentes. Tal cual viejo, amigo íntimo de los padres, y el reverendo confesor de la familia, eran los únicos varones a quienes las chicas veían con frecuencia. A muchas no se las enseñaba a leer para que no aprendiesen en libros prohibidos cosas pecaminosas, y a la que alcanzaba a decorar el Año Cristiano no se le permitía hacer sobre el papel patitas de mosca o garrapatos anárquicos por miedo de que, a la larga, se cartease con el percunchante.
Así cuando llegaba un joven a visitar al dueño de casa, las muchachas emigraban del salón como palomas a vista del gavilán. Esto no impedía que por el ojo de la llave, a hurtadillas de señora madre, hicieran minucioso examen del visitante. Las muchachas protestaban, in pecto, contra la tiranía paternal; que, al fin, Dios creó a ellas para ellos y al contrario. Así todas rabiaban por marido; que el apetito se les avivaba con la prohibición de atravesar palabra con los hombres, salvo con los primos, que para nuestros antepasados eran tenidos por seres del género neutro, y que de vez en cuando daban el escándalo de cobrar primicias o hacían otras primadas minúsculas. A las ocho de la noche la familia se reunía en la sala para rezar el rosario, que por lo menos duraba una hora, pues le adicionaban un trisagio, una novena y una larga lista de oraciones y plegarias por las ánimas benditas de toda la difunta parentela. Por supuesto, que el gato y el perro también asistían al rezo.
La señora y las niñas, después de cenar su respectiva taza de champuz de agrio o de mazamorra de la mazamorrería, pasaban a ocupar la cama, subiendo a ella por una escalerita. Tan alto era el lecho que, en caso de temblor, había peligro de descalabrarse al dar un brinco.
En los matrimonios no se había introducido la moda francesa de que los cónyuges ocupasen lecho separado. Los matrimonios eran a la antigua es{283}pañola, a usanza patriarcal, y era preciso muy grave motivo de riña para que el marido fuese a cobijarse bajo otra colcha.
En esos tiempos era costumbre dejar las sábanas a la hora en que cacarean las gallinas, causa por la que entonces no había tanta muchacha tísica o clorótica como en nuestros días. De nervios no se hable. Todavía no se habían inventado las pataletas, que hoy son la desesperación de padres y novios; y a lo sumo, si había alguna prójima atacada de gota coral, con impedirla comer chancaca o casarla con un pulpero catalán, se curaba como con la mano; pues parece que un marido robusto era santo remedio para femeniles dolamas.
No obstante la paternal vigilancia, a ninguna muchacha le faltaba su chichisbeo amoroso; que sin necesidad de maestro, toda mujer, aun la más encogida, sabe en esa materia más que un libro y que San Agustín y San Jerónimo y todos los santos padres de la Iglesia que, por mi cuenta, debieron ser en sus mocedades duchos en marrullerías. Toda limeña encontraba minuto propicio para pelar la pava tras la celosía de la ventana o del balcón.
Lima, con las construcciones modernas, ha perdido por completo su original fisonomía entre cristiana y morisca. Ya el viajero no sospecha una misteriosa beldad tras las rejillas, ni la fantasía encuentra campo para poetizar las citas y aventuras amorosas. Enamorarse hoy en Lima, es lo mismo que haberse enamorado en cualquiera de las ciudades de Europa.
Volviendo al pasado, era señor padre, y no el corazón de la hija, quien daba a ésta marido. Esos bártulos se arreglaban entonces automáticamente. Toda familia tenía en el jefe de ella un czar más despótico que el de las Rusias. ¡Y guay de la demagoga que protestara! Se la cortaba el pelo, se la encerraba en el cuarto obscuro o iba con títeres y petacas a un claustro, según la importancia{284} de la rebeldía. El gobierno reprimía la insurrección con brazo de hierro y sin andarse con paños tibios.
En cambio, la autoridad de un marido era menos temible, como van ustedes a convencerse por el siguiente relato histórico.
Marianita Belzunce contaba (según lo dice Mendiburu en su Diccionario Histórico) allá por los años de 1755 trece primaveras muy lozanas. Huérfana y bajo el amparo de su tía, madrina y tutora doña Margarita de Murga y Muñatones, empeñóse ésta en casarla con el conde de Casa-Dávalos D. Juan Dávalos y Ribera, que pasaba de sesenta octubres y que era más feo que una excomunión. La chica se desesperó; pero no hubo remedio. La tía se obstinó en casar a la sobrina con el millonario viejo, y vino el cura y laus tibi Christi.
Para nuestros abuelos eran frases sin sentido las de la copla popular:
Cuando la niña se encontró en el domicilio conyugal, a solas con el conde, le dijo:
—Señor marido, aunque vuesa merced es mi dueño y mi señor, jurado tengo, en Dios y en mi ánima, no ser suya hasta que haya logrado hacerse lugar en mi corazón; que vuesa merced ha de querer compañera y no sierva. Haga méritos por un año, que tiempo es sobrado para que vea yo si es cierto lo que dice mi tía; que el amor se cría.
El conde gastó súplicas y amenazas, y hasta la echó de marido; pero no hubo forma de que Marianita apease de su ultimátum.
Y su señoría (¡Dios lo tenga entre santos!) pasó un año haciendo méritos, es decir, compitiendo con{285} Job en cachaza y encelándose hasta del vuelo de las moscas, que en sus mocedades había oído el señor conde este cantarcillo:
La víspera de vencerse el plazo desapareció la esposa de la casa conyugal, y púsose bajo el patrocinio de su prima la abadesa de Santa Clara. El de Casa-Dávalos tronó, y tronó gordo. Los poderes eclesiástico y civil tomaron parte en la jarana; gastóse, y mucho, en papel sellado, y D. Pedro Bravo de Castilla, que era el mejor abogado de Lima, se encargó de la defensa de la prófuga.
Sólo la causa de divorcio que en tiempo de Abascal siguió la marquesa de Valdelirios (causa de cuyos principales alegatos poseo copia, y que no exploto porque toda ella se reduce a misterios de alcoba subiditos de color), puede hacer competencia a la de Marianita Belzunce. Sin embargo, apuntaré algo para satisfacer curiosidades exigentes.
Doña María Josefa Salazar, esposa de su primo hermano el marqués de Valdelirios D. Gaspar Carrillo, del orden de San Carlos y coronel del regimiento de Huaura, se quejaba en 1809 de que su marido andaba en relaciones subversivas con las criadas, refiere muy crudamente los pormenores de ciertas sorpresas, y termina pidiendo divorcio porque su libertino consorte hacía años que, ocupando el mismo lecho que ella, la volvía la espalda.
El señor marqués de Valdelirios niega el trapicheo con las domésticas; sostiene que su mujer, si bien antes de casarse rengueaba ligeramente, después de la bendición echó a un lado el disimulo y dió en cojear de un modo horripilante; manifiéstase celoso de un caballero de capa colorada, que siempre se aparecía con oportunidad para dar la mano a la marquesa al bajar o subir al carruaje,{286} y concluye exponiendo que él, aunque la iglesia lo mande, no puede hacer vida común con mujer que chupa cigarro de Cartagena de Indias.
Por este apunte imagínense el resto los lectores maliciosos. En ese proceso hay mirabilia en declaraciones y careos.
Sigamos con la causa de la condesita de Casa-Dávalos.
Fué aquélla uno de los grandes sucesos de la época. Medio Lima patrocinaba a la rebelde, principalmente la gente moza que no podía ver de buen ojo que tan linda criatura fuera propiedad de un vejestorio. ¡Pura envidia! Estos pícaros hombres son a veces de la condición del perro del hortelano.
Constituyóse un día el provisor en el locutorio del monasterio, y entre él, que aconsejaba a la rebelde volviese al domicilio conyugal, y la traviesa limeña se entabló este diálogo:
—Dígame con franqueza, señor provisor, ¿tengo yo cara de papilla?
—No, hijita, que tienes cara de ángel.
—Pues si no soy papilla, no soy plato para viejo; y si soy ángel, no puedo unirme al demonio.
El provisor cerró el pico. El argumento de la muchacha era de los de chaquetilla ajustada.
Y ello es que el tiempo corría, y alegatos iban y alegatos venían, y la validez o nulidad del matrimonio no tenía cuando declararse. Entretanto, el nombre del buen conde andaba en lenguas y dando alimento a coplas licenciosas, que costumbre era en Lima hacer versos a porrillo sobre todo tema que a escándalo se prestara. He aquí unas redondillas que figuran en el proceso, y de las que se hizo mérito para acusar de impotencia al pobre conde:
Convengamos en que los poetas limeños, desde Juan de Caviedes hasta nuestros días, han tenido chispa para la sátira y la burla.
Cuando circularon manuscritos estos versos, amostazóse tanto el agraviado, que fuese por desechar penas o para probar a su detractor que era aún hombre capaz de quemar incienso en los altares de Venus, echóse a la vida airada y a hacer conquistas, por su dinero, se entiende, ya que no por la gentileza de sus personales atractivos.
Tal desarreglo lo llevó pronto al sepulcro y puso fin al litigio.
Marianita Belzunce salió entonces del claustro, virgen y viuda. Joven, bella, rica e independiente, presumo que (esto no lo dicen mis papeles) encontraría prójimo que, muy a gusto de ella, entrase en el pleno ejercicio de las funciones maritales, felicidad que no logró el difunto.
![]()
A poco más de veinticinco leguas de Lima hay un pueblo delicioso por lo benigno de su temperamento, por la fertilidad de su campiña, por lo sabroso de su fruta y, más que todo, por la sencillez patriarcal de sus habitantes; si bien es cierto que esta última cualidad empieza a desaparecer, para dar posada a los resabios y dobleces que son obligado cortejo de la civilización.
Modesta villa de pescadores y labriegos, Huacho se encuentra situada en la ribera del mar y a una legua de Huaura, lugar famoso de los anales de nuestra guerra de independencia por el asilo que durante largos meses prestó al general San Martín y la reducida hueste de patriotas con que mantuvo en constante alarma al poderoso ejército realista.
Sin embargo de su proximidad a la capital de la república, los huachanos creen en el diablo y en las brujas; y notorio es que Huacho es el único punto del mundo donde se conoce al maligno con el nombre de D. Dionisio el cigarrero.
Añeja costumbre es en nuestros pueblos hacer por Pascua de Resurrección un auto de fe con la efigie del apóstol que vendió a su Divino Maestro por la miseria de treinta dineros. Pero los huachanos no condenan al pobre Judas a la chamusquina; antes bien lo compadecen y perdonan, pensando piadosamente cuán grandes serían los atrenzos de su merced cuando por tan roñosa suma cometió tan feo delito. ¡Quizá la situación de Judas era idéntica a la que hogaño aflige a los pensionistas del Estado!
La víctima que sacrifican los huachanos es la imagen del desventurado D. Dionisio.
El huachano no concibe que sea honrado ni buen creyente el prójimo que tuvo la mala suerte de recibir con la sal del bautismo el nombre de Dionisio; y es fama que habiendo pasado por el pueblo en 1780 D. Dionisio de Ascasibar, visitador por su majestad de las reales cajas del virreinato, se arremolinaron los habitantes y resolvieron ejecutar con tan caracterizada persona una de pópulo bárbaro. Por fortuna su señoría tuvo oportuno aviso del zipizape que iba a armarse, y anocheció y no amaneció en poblado. Y luego dirán que es bellaquería de poeta aquello que dijo Espronceda de que
Yo de mío he sido siempre dado a andar de zoca en colodra con los refranes y consejas populares. Tanto oí nombrar al Cigarrero de Huacho en las diversas ocasiones que he vivido en amor y compaña con las honradas gentes de Luariama y la Cruz Blanca, que a la postre me invadió la comezón de conocer la historia del supradicho Don Dionisio, y hela aquí tal cual de mis afanes rebuscadores aparece.
Cúponos en fortuna o en desgracia nacer en este siglo de carbón de piedra, tan dado al romanticismo de Víctor Hugo como poco amante del que se estilaba en los días de D. Pedro Calderón de la Barca. Y a fe que si ahora cuando se escribe una relación de amores, precisamente han de entrar en ella puñal y veneno, en los benditos tiempos de la capa y espada, tiempos de babador y bombilla para la humanidad, todo era serenatas y tal cual zurra a los alguaciles de la ronda. No embargante, si alguna vez relucía la fina hoja de Toledo era en caballeresca lid, y los desafíos se realizaban en apartado campo hasta teñirse en sangre el hierro.
Parece que el romanticismo de nuestros abuelos no había descubierto que las más guapas armas para un combate son dos botellas de lo tinto, y el mejor palenque una buena mesa provista de un suculento almuerzo con trufas, ancas de ranas y pechuguillas de gorrión. Dios, el rey y la dama constituían el código de la honra. ¡Qué atraso y qué tontuna de gente! Hoy armamos un lance con el lucero del alba sobre la propiedad de una pirueta del can-can, y aunque la sangre no llega al río, convengamos en que esto es saber apreciar la negra honrilla, y que lo de nuestros abuelos era burbujas y chiribitas.
Por entonces estaba aún en el lindo y no se conocía en este cacho de mundo el respetable gremio que hoy se llama de las madres jóvenes, asociación compuesta de muy talluditas jamonas, constituídas en confidentes de las coqueterías y picardihuelas de sus hijas, y que por cuenta propia saben también dar un cuarto de escándalo al pregonero.
Antiguamente, es decir, antes de la independencia, una madre era lo que había que ser. ¿Sacaba una hija los pies del plato? Tijera con ella y pelo abajo, que los hombres no gustan de motilonas. ¿Se quedaba dormida en el interminable rosario? Sin{291} disputa, la niña debía tener la cabeza llena de pensamientos mundanos, y para hacerla entrar en vereda la encerraban en el cuarto obscuro hasta que, obtenida licencia del provisor, iba a un monasterio, donde la enseñaban a hacer pastillas de briscado, niños de cera, mazapán, confitados y tortitas. Además, por justos o verenjustos, el palo de la escoba andaba bobo, y había cada pellizco o mojicón, que no un cardenal, sino un conclave de cardenales formaba en los delicados cuerpos de las muchachas. Una madre no tenía más rey ni roque que su soberana voluntad. ¡Aquella sí era autocracia, y no la del czar de Rusia! En Dios y en mi ánima, bellas lectoras, que hay por qué felicitaros de no haber alcanzado la época del faldellín. Ahora, bajo el imperio de la crinolina y otros postizos, cuando la hija habla tú por tú a los que la dieron el ser, una madre tiene que hilar muy delgado, y a nadie se asusta con antiguallas. ¡Bonito genio gastamos en el siglo XIX, para que os vengan con rapaduras, encierros y coscorrones!
Era, a mediados del pasado siglo, la noche de la verbena de San Juan. Como costumbre española, se había introducido entre nosotros la de que toda niña de más de quince abriles encendiese aquella noche un cirio ante la imagen del precursor de Cristo. Al sonar las doce, las muchachas asomábanse presurosas a los balcones y ventanas, y eran agradablemente sorprendidas por los galanes que, al son de una bandurria o vihuela, cantaban amorosas endechas y quejumbrosos yaravíes. Ellas creían que el cantor había caído como llovido del cielo, y harto cristianas eran para darle calabazas.
Hacía dos meses que doña Angustias Ambulodegui de Iturriberrigorrigoicoerrotaberricoechea, viuda de un viscaíno empleado en el real Estanco, se había establecido en Huacho en compañía de su hija Edu{292}vigis, muchacha capaz de sacar de sus casillas al mismísimo San Jerónimo, y de hacerle arrojar a un pozo la piedra y la disciplina con que se atormentaba en el desierto.
No osaré jurar que aquella noche había encendido Eduvigis una candelilla a San Juan para que la favoreciese con un quebradero de cabeza; pero sí que la chica se encontraba aún despierta y vestida a media noche, y que se asomó al ventanillo apenas oyó los acordes de una guitarra, manejada con mucho rumbo y salero. De seguro que el de la serenata no cantaría coplas como la que oímos a un galancete de villorrio:
sino tan salerosas e intencionadas como esta:
Seguidilla va y seguidilla viene, el cantor llevaba trazas de esperar a que despuntase el alba para poner punto a las ponderaciones y extremos de su amor; pero vino a aguar la fiesta el ruido estridente de un bofetón y una voz catarrienta que decía:
—¿Te gustan villancicos, descocada? Pues sábete que rondador que te requiera de amores ha de entrar por la puerta sin escandalizar el barrio. ¡Charquito de agua, no serás brazo de mar!
Y semejante a las brujas de Macbeth, asomó por el ventanillo un escuerzo en enaguas, con un rostro{293} adornado por un par de colmillos de jabalí que servían de muletas a las quijadas, como dijo Quevedo.
—¡Arre allá, señor de los ringorrangos, dominguillo de higueral, y vaya vuesa merced a trabucar el juicio a mozas casquilucias y de menos trastienda que mi hija!
No sabemos si el susto que le inspiró tan infernal aparición o una ráfaga de viento arrancó al galán el embozo, y a la escasa luz que salía por el ventanillo reconocieron la asendereada Eduvigis y la furiosa viuda de Iturriberrigorrigoicoerrotaberricoechea al personaje de quien hablaremos en capítulo aparte.
Por la misma época en que doña Angustias y su hija se establecían en Huacho, llegó al lugar un mancebo de veinticinco años, buen mozo, de aire truhán y picaresco y que probó ser hombre de escasos haberes, pues arrendó un miserable tenducho en el que estableció una humildísima cigarrería. La curiosidad de los vecinos no dejaba en reposo al forastero, quien, dicho sea de paso, no gustaba de poca ni mucha conversación con los huachanos. Un mozo tan nada amigo de amigos tenía que ser la comidilla de la murmuración.
Una tarde llegaron dos viejas a la tienda, y después de comprar cigarros se propusieron meter letra con el forastero, y entre otras preguntas, más o menos impertinentes, hubo las que consigna este diálogo.
—¿Y desde dónde ha venido usarced?
—Desde el Purgatorio.
La interpelante dió un salto, imaginándose que era ánima en pena quien en realidad había residido en un frigidísimo mineral de Cajamarca llamado Purgatorio. Repuesta de su espanto la curiosa vieja, aventuró otra pregunta.
—¿Y qué piensa usarced hacer en Huacho?
—Cigarros y diabluras.
Nueva sorpresa para las viejas.
—¿Y qué edad tiene?
—¡La del demonio!—contestó fastidiado D. Dionisio.
Aquí las viejas se santiguaron y salieron a escape de la tienda. Las contestaciones del cigarrero corrieron de boca en boca con notas y comentarios, llevando a todos los ánimos la convicción de que el forastero era por lo menos hereje y que el mejor día tendría Huacho la visita de algún comisario de la Santa. Contribuyó también a que el vecindario lo mirase como huésped peligroso la circunstancia de que no le besaba la mano al padre cura ni asistía a la misa dominical, pecadillos que en aquel siglo bastaban para que un prójimo tuviese que habérselas con los torniceros de la Inquisición.
Alguien dijo que la mujer es espíritu de contradicción. El bofetón, bien sonado y mejor recibido, bastó para que la chica tomara a capricho corresponder al cigarrero, y entendido se está que si no se repitió la serenata fué porque los billeticos y las citas misteriosas por la puerta falsa menudeaban que era una maravilla.
Una noche encontróse doña Angustias con que la paloma había volado del nido, y aquí fué el tirarse de las greñas y dar desaforados gritos.
—¡Hija descastada! Permita Dios que cargue con ella el patudo.
—¡Jesús! ¡Jesús! ¡Alabemos que alzan!—decían escandalizadas las vecinas.—No eche, señora, maldiciones; que al fin la muchacha ha salido de sus entrañas.
—¡Sí! ¡Sí!—insistía la inflexible vieja.—¡Que la alcancen mis palabras! ¡Que se la lleve el demonio!
Y no hubo acabado de proferir esta frase cuando sintióse una detonación. La cigarrería de D. Dionisio era presa de las llamas, y es fama que la atmósfera trascendía a azufre. Para los huachanos fué desde entonces artículo de fe que el diablo, y no un galán de carne y hueso, era el que había cargado con la muchacha desobediente y casquivana.
Aunque nadie volvió a tener en Huacho noticia de Eduvigis ni de su amante, yo te diré, lector, en confianza, que el incendio fué un suceso casual; que no hubo tal azufre ni cuerno quemado sino en la sencilla preocupación del pueblo; que D. Dionisio no tenía de diablo más que lo que tiene todo mozo calavera que se encalabrina por un regular coramvobis; y que, huyendo de las iras de doña Angustias, se dirigieron las amorosas tórtolas a Trujillo, donde una tía del galán les brindó generoso amparo.
Guárdame, lector, secreto sobre lo que acabo de confiarte; pues no quiero tomas ni dacas, dimes ni diretes con mis amigos de Huacho. ¿Qué me va ni qué me viene en este fregado para meterme a contradecir la popular creencia? Yo no he de ser como el cura de Trebujena, a quien mataron penas, no propias, sino ajenas. Lo dicho: D. Dionisio fué el mismo Satanás con garras, rabo y cornamenta.
Si los huachanos creen a pie juntillas que el diablo les vendió cigarros, no he de ser yo el guapo que me exponga a una paliza por ponerlo en duda. ¡Sobre que un mi amigo de esa villa guarda como reliquia un par de puros elaborados por D. Dionisio!...
![]()
De fijo, lector mío, que muchas veces has oído decir: Puneña, zurrón-currichi[D] aplicado a las hijas de San Carlos de Puno, apóstrofe que, francamente, es la mayor injuria que hacerse puede a las allí nacidas, porque equivale a llamarlas brujas, y harían muy bien en beberle la sangre a sorbos al malandrín que tan pícaramente las agravia.
Yo no diré que la cosa tenga mucho fundamento; pero alguno ha de tener, estando la ciudad a las faldas del Laycacota, que quiere decir, en castellano de Cervantes, algo así como Guarida de brujas.
Sin embargo, rebuscando en mis Anales de la Inquisición de Lima, librejo que escribí y publiqué no recuerdo cuándo ni cómo, no encuentro que jamás el Santo Oficio hubiera penitenciado una sola bruja de Puno; y eso que la lista que de ellas consigné, con todas sus habilidades y circunstancias, es larguita y minuciosa.
Pero si la tradición dice que en Puno hubo brujas, no es decir (y aquí me pongo en buen predicamento con las muchachas que actualmente comen pan en Puno) que hogaño también las haya; y si las hay, mía la cuenta si no hacen uso de otro hechizo que el que Dios puso en sus ojos de gacela y en su boquita de coral partido.
Después de esta introducción, me parece que puedo, sin peligro de que me arañen, referir el cuento o sucedido.
¡Niñas, niñas, lo que no fué en vuestro año no es en vuestro daño!
Era el año de 1672, y aunque recientemente fundada por el virrey conde de Lemos, la villa de San Carlos de Puno conservaba restos de la opulencia que cinco años antes esparciera por la comarca el rico mineral de Salcedo. De todos los rincones del Perú habían afluído a las riberas del Titicaca aventureros ganosos de enriquecerse en poco tiempo y mercaderes que realizaban en breve su comercio con un ciento por ciento de provecho.
D. Nuño Gómez de Baeza fué uno de esos tantos que estableció tienda en la villa, dedicándose al rescate de lanas y venta de zurrones de nueces y cocos, que un su socio le remitía desde Chile para que él cuidase de proveer algunas de las poblaciones del Alto-Perú.
Era D. Nuño mozo que aún no llegaba a los treinta, gallardo como no había otro en la villa, generoso como un nabab, de amena y fácil conversación y muy gran aficionado al comistrajo o golosina del Paraíso. «Amor trompetero, cuantas veo tantas quiero; que en teniendo cuello y mangas, todo trapito es camisa.»
Gobernador de la villa era D. Gracián Díez Merino, del hábito de Alcántara, caballero moral y religioso, que se desvivía para castigar todo escán{298}dalo y que, obedeciendo instrucciones que le comunicaran de Lima, consiguió que la población estuviera más tranquila que claustro de cartujos. Con tal fin promulgó bando previniendo que después del toque de queda nadie fuera osado a asomar el bulto por la calle, bajo pena de multa y prisión. Item, se empeñó en que todo títere había de vivir como la Iglesia manda; pues en su jurisdicción no toleraba amancebamiento, barraganía ni cosa que a pecado contra la honestidad trascendiese.
Había en el lugar una señora viuda de un cabildante, jamón apetitoso todavía a pesar de los tres quinces que peinaba, la cual gozaba fama de ser cumplidora del precepto evangélico que manda ejercer la caridad dando de beber al sediento. El señor gobernador la rodeó de espías, jurando que, al primer gatuperio en que la atrapase, tenía de maridarla con su cómplice.
Por fin una noche dióle aviso un alguacil de que, después de la queda, había doña Valdetrudes entreabierto cautelosamente la puerta de su casa y dado paso franco a un galán en quien, no embargante el embozo, había creído reconocer a D. Nuño Gómez de Baeza.
Su señoría se reconcomió de gusto y se restregó las manos, diciendo:
—De esta no libra de que la case y bien casada, que aunque ella no es pobre, el D. Nuño varea la plata y es mozo como unas perlas. Conviene que en todo matrimonio si el marido lleva para el puchero, la mujer no sea tan calva que no lleve siquiera para el chocolate.
Y seguido de alguaciles llamó enérgicamente a la puerta de doña Valdetrudes, diciendo:
—¡Por el rey! Abran a la justicia.
D. Nuño tuvo un susto mayúsculo; mientras ella, sin revelar la menor zozobra, dijo en voz baja a su amante:
—(Ponte detrás de la puerta y escapa tan luego como yo abra). Y ¿qué busca la justicia en mi casa?
—Abra y lo sabrá; y que sea pronto, antes que lo roto resulte peor que lo descosido.
—Pues vuesa merced espere que me eche encima una saya y en seguida voy a abrirle.
Mientras duró el diálogo húbose D. Nuño vestido a las volandas, y después de embozarse en la capa se puso detrás de la puerta.
Al abrirse ésta por doña Valdetrudes, avanzó su señoría con un farolillo en la mano y dió un rudo traspiés, empujado por un bulto que se deslizaba.
—¡Canario con el gatazo!—exclamó el gobernador.—Si no me hago a un lado me descrisma sin remedio.
Y en efecto, vieron los alguaciles que un gato negro escapaba calle arriba a todo correr.
D. Gracián Díez Merino, después de practicar escrupuloso registro en la casa, que era pequeña, tuvo que retirarse pidiendo mil perdones a doña Valdetrudes por su importuna visita.
Al llegar a la esquina dió un tirón de orejas al alguacil que le llevara el aviso, y díjole:
—Sin duda viste entrar al gato y se te antojó persona. Mira, bribón, otro día asegúrate mejor para que no hagas caer en renuncio a la justicia del rey nuestro señor.
Al siguiente día no se hablaba en San Carlos de Puno sino de la estéril pesquisa del gobernador y del gato negro que por un tris descalabraba a su señoría.
Sea que a D. Nuño Gómez de Baeza maldita la{300} gracia que le hiciera el que lo hubieran metamorfoseado en gato, o que no quisiera tracamandanas con la justicia, o lo que es más probable, que no lo cautivaran los trashumados hechizos de la dama, la verdad es que no volvió a ocuparse de ella, dejando sin respuesta (el muy mal criado) sus amorosos billetes y desairando las citas que en ellos le proponían.
Mis lectoras convendrán conmigo en que la descortesía del mancebo lo hacía merecedor de castigo; pues, aunque todo sea barro, no es lo mismo la tinaja que el jarro.
Convencida, al cabo, Valdetrudes de que el galán se negaba a volver a las andadas, resolvió emprender la conquista valiéndose de malas artes; pues, como dice el refrán, «a caballo que se empaca, darle estaca.»
Una mañana llamó a Pascualillo, el barbero de la villa, que era un andaluz con más agallas que un pez, y le dijo:
—¿Quisieras ganarte un par de ducados de oro?
—¡Pues no he de querer! No gano tanto, señora, en un mes de rapar barbas, abrir cerquillos, aplicar clisteres, sacar muelas y poner ventosas y cataplasmas.
—Entonces toma a cuenta un ducado, y sin que lo sepa alma viviente, me traes mañana domingo una guedeja de cabellos de D. Nuño Baeza.
Cerrado el trato, volvióse el barbero a su tenducho y dióse a cavilar en lo que aquella pretensión, a tan alto precio pagada, podría significar.
—¡No! Pues yo no lo hago—se dijo el andaluz, como síntesis de sus cavilaciones.—¡Sobre que el mechón de pelo podría servir para que sobreviniera algún daño a ese caballero de tanto rumbo, que me paga una columnaria por su barba, lo que no hacen otros roñosos que andan por ahí más huecos que si llevaran al rey dentro del cuerpo! ¡Voto va por Mahudes y Zugarramurdi, que son en España señoríos de brujas! Pero también es cosa fuerte{301} devolver el ducado de oro con que puedo feriar a mi Aniceta, para la fiesta del Corpus, una caperuza de filipichín y una falda de angaripola. ¡Eh! Ya veremos lo que se ingenia; que de aquí a mañana más horas hay que longanizas.
Al otro día Pascual afeitaba y aliñaba el pelo a D. Nuño, que tenía costumbre de asistir a misa mayor hecho un gerifalte por lo pulcro y acicalado. Pero el barberillo era mozo de conciencia; porque, pudiendo a mansalva cortar cabello y esconderlo en el delantal, resistió vigorosamente a la tentación.
Al salir del cuarto de D. Nuño, pasó Pascual por la tienda, y con el pretexto de coger un puñado de cocos y otro de nueces, detúvose delante de dos zurrones de piel de cabra, y con las tijeras que en la mano traía cortó de cada uno un poco de pelo, envolviólo en un pedazo de papel, y muy orondo se dirigió a casa de doña Valdetrudes, murmurando para sí:
—Todo va bien, con tal que ella no repare en que estas hebras son rubias y que el cabello de su merced es de un negro alicuervo.
Doña Valdetrudes pagó el otro ducado prometido, y tanta era su complacencia por tener prenda corporal de su ingrato amador, que añadió, por vía de alboroque, una monedita de plata.
Dicen bien, que amor tiene cataratas; porque madama no paró mientes en el color del pelo, y echando llave y cerrojo, púsose a invocar al diablo y a preparar el hechizo.
Créanme ustedes. Yo, que en achaques de brujería aprendí, para escribir mi susodicho librejo de Anales de la Inquisición, hasta la manera de atar la agujeta y correr el hilo respondón, que es cuanto hay que saber en la materia, no he podido averiguar qué clase de menjurje o filtro confeccionó Valdetrudes; pues eso de enredar pelos en piedra imán para hacerse amar de un hombre, es propio de brujillas de tres al cuarto y no de catedráticas,{302} como diz que lo fué mi señora la viuda del cabildante.
Probablemente no tuvo a mano Valdetrudes un botecito de agua cuyana, que en ese siglo era todavía remedio infalible para hacerse amar.
Cuando el hechizo estuvo terminado, emperejilóse doña Valdetrudes, echándose encima el fondo del baúl, y muy sandunguera y con mucho rejo salió a dar un paseo por la calle de D. Nuño, segura, segurísima de que éste al verla se vendría tras ella como el ratón tras el queso, pues la brujería no podía marrar.
Hallábase Gómez de Baeza en la puerta de su tienda, conversando con un amigo, cuando apareció por la esquina la jamona; y maldito si el mancebo sintió el más leve movimiento revolucionario en las entretelas del alma. Y eso que ella, al pasar delante de él, le disparó una de esas miradas que dicen clarito como en un libro: «piloto quiere este barco,» y se sonrió, como diría Tomé de Burguillos, con
De repente y cuando doña Valdetrudes no habría adelantado media cuadra, un zurrón de nueces y otro de cocos empezaron a bailar la zarabanda corriendo tras de la bruja. Asustada ella del ruido y de la gritería de los muchachos, que no perdieron la oportunidad de recoger cocos y nueces, emprendió la carrera en dirección a la laguna; y mientras más apuraba ella el paso, menos se detenían los zurrones, que con doña Valdetrudes fueron al fin a sumergirse para siempre en el Titicaca.
Desde entonces (y ya hace fecha) nació el apóstrofe Puneña, zurrón-currichi.
![]()
Entre el señor conde de San Javier y Casa-Laredo y la cuarta hija del conde de la Dehesa de Velayos existían por los años de 1780 los más volcánicos amores.
El de la Dehesa de Velayos, fundadas o infundadas, sus razones tenía para no ver de buen ojo la afición del de San Javier por su hija doña Rosa, y esta terquedad paterna no sirvió sino para aumentar combustible a la hoguera. Inútil fué rodear a la joven de dueñas y rodrigones, argos y cerveros, y aun encerrarla bajo siete llaves, que los amantes hallaron manera para comunicarse y verse a hurtadillas, resultando de aquí algo muy natural y corriente entre los que bien se quieren. Las cuentas claras y el chocolate espeso... Doña Rosa tuvo un hijo de secreto.
Entretanto corría el tiempo como montado en velocípedo, y fuese que en el de San Javier entrara el resfriamiento, dando albergue a nueva pasión, o que motivos de conveniencia y de familia pesaran{304} en su ánimo, ello es que de la mañana a la noche salió el muy ingrato casándose con la marquesita da Casa-Manrique. Bien dice el cantarcillo:
Doña Rosa tuvo la bastante fuerza de voluntad para ahogar en el pecho su amor y no darse para con el aleve por entendida del agravio, y fué a devorar sus lágrimas en el retiro de los claustros de Santa Clara, donde la abadesa, que era muy su amiga, la aceptó como seglar pensionista, corruptela en uso hasta poco después de la independencia. Raras veces se llenaba la fórmula de solicitar la aquiescencia del obispo o del vicario para que las rejas de un monasterio se abriesen, dando libre entrada a las jóvenes o viejas que por limitado tiempo decidían alejarse del mundo y sus tentaciones.
Algo más. En 1611 concedióse a la sevillana doña Jerónima Esquivel que profesase solemnemente en el monasterio de las descalzas de Lima, sin haber comprobado en forma su viudedad. A poco llegó el marido, a quien se tenía por difunto, y encontrando que su mujer y su hija eran monjas descalzas, resolvió él meterse fraile franciscano, partido que también siguió su hijo. Este cuaterno monacal pinta con elocuencia el predominio de la Iglesia en aquellos tiempos, y el afán de las comunidades por engrosar sus filas, haciendo caso omiso de enojosas formalidades.
No llevaba aún el de San Javier un año de matrimonio, cuando aconteció la muerte de la marquesita. El viudo sintió renacer en el alma su antigua pasión por doña Rosa, y solicitó de ésta una entrevista, la que después de alguna resistencia, real o simulada, se le acordó por la noble reclusa.
El galán acudió al locutorio, se confesó arrepentido de su gravísima falta, y terminó solicitando la merced de repararla casándose con doña Rosa. Ella no podía olvidar que era madre, y accedió a la demanda del condesito; pero imponiendo la condición sine qua non de que el matrimonio se verificase en la portería del convento, sirviendo de madrina la abadesa.
No puso el de San Javier reparos, desató los cordones de la bolsa, y en una semana estuvo todo allanado con la curia y designado el día para las solemnes ceremonias de casamiento y velación.
Un altar portátil se levantó en la portería, el arzobispo dió licencia para que penetrasen los testigos y convidados de ambos sexos, gente toda de alto coturno; y el capellán de las monjas, luciendo sus más ricos ornamentos, les echó a los novios la inquebrantable lazada.
Terminada la ceremonia, el marido, que tenía coche de gala para llevarse a su costilla, se quedó hecho una estantigua al oir de los labios de doña Rosa esta formal declaración de hostilidades:
—Señor conde, la felicidad de mi hijo me exigía un sacrificio y no he vacilado para hacerlo. La madre ha cumplido con su deber. En cuanto a la mujer, Dios no ha querido concederla que olvide que fué vilmente burlada. Yo no viviré bajo el mismo techo del hombre que despreció mi amor, y no saldré de este convento sino después de muerta.
El de San Javier quiso agarrar las estrellas con la mano izquierda, y suplicó y amenazó. Doña Rosa se mantuvo terca.
Acudió la madrina, y el marido, a quien se le hacía muy duro no dar un mordisco al pan de la boda, la expuso su cuita, imaginándose encontrar en la abadesa persona que abogase enérgicamente en su favor. Pero la madrina, aunque monja era{306} mujer, y como tal comprendía todo lo que de altivo y digno había en la conducta de su ahijada.
—Pues, señor mío—le contestó la abadesa,—mientras estas manos empuñen el báculo abacial, no saldrá Rosa del claustro sino cuando ella lo quiera.
El conde tuvo a la postre que marcharse desahuciado. Apeló a todo género de expedientes e influencias para que su mujer amainase, y cuando se convenció de la esterilidad de su empeño, por vías pacíficas y conciliatorias acudió a los tribunales civiles y eclesiásticos.
Y el pleito duró años y años, y se habría eternizado si la muerte del de San Javier no hubiera venido a ponerle término.
El hijo de doña Rosa entró entonces en posesión del título y hacienda de su padre; y la altiva limeña, libre ya de escribanos, procuradores, papel de sello y demás enguinfingalfas que trae consigo un litigio, terminó tranquilamente sus días en los tiempos de Abascal, sin poner pie fuera del monasterio de las clarisas.
¡Vaya una limeñita de carácter!
![]()
Mariquita Castellanos era todo lo que se llama una real moza, bocado de arzobispo y golosina de oidor. Era como para cantarla esta copla popular:
¿No la conociste, lector?
Yo tampoco; pero a un viejo que alcanzó los buenos tiempos del virrey Amat, se me pasaban las horas muertas oyéndole referir historias de la Marujita, y él me contó la del refrán que sirve de título a este artículo.
Mica Villegas era una actriz del teatro de Lima, quebradero de cabeza del Excmo. Sr. virrey de estos reinos del Perú por S. M. Carlos III, y a quien su esclarecido amante, que no podía sentar plaza de académico por su corrección en eso de pro{308}nunciar la lengua de Castilla, apostrofaba en los ratos de enojo, frecuentes entre los que bien se quieren, llamándola Perricholi. La Perricholi, de quien pluma mejor cortada que la de este humilde servidor de ustedes ha escrito la biografía, era hembra de escasísima belleza. Parece que el señor virrey no fué hombre de paladar muy delicado.
María Castellanos, como he tenido el honor de decirlo, era la más linda morenita limeña que ha calzado zapaticos de cuatro puntos y medio.
Tal rezaba una copla popular de aquel tiempo, y a fe que debió ser Marujilla la musa que inspiró al poeta. Decíame, relamiéndose, aquel súbdito de Amat que hasta el sol se quedaba bizco y la luna boquiabierta cuando esa muchacha, puesta de veinticinco alfileres, salía a dar un verde por los portales.
Pero así como la Villegas traía al retortero nada menos que al virrey, la Castellanos tenía prendido a sus enaguas al empingorotado conde de ppp, viejo millonario, y que, a pesar de sus lacras y diciembres, conservaba afición por la fruta del paraíso. Si el virrey hacía locuras por la una, el conde no le iba en zaga por la otra.
La Villegas quiso humillar a las damas de la aristocracia, ostentando sus equívocos hechizos en un carruaje y en el paseo público. La nobleza toda se escandalizó y arremolinó contra el virrey. Pero la cómica, que había satisfecho ya su vanidad y capricho, obsequió el carruaje a la parroquia de San Lázaro para que en él saliese el párroco conduciendo el Viático. Y téngase presente que por entonces un carruaje costaba un ojo de la cara, y el de la Perricholi fué el más espléndido entre los que lucieron en la Alameda.
La Castellanos no podía conformarse con que su rival metiese tanto ruido en el mundo limeño con motivo del paseo en carruaje.
—¡No! Pues como a mí se me encaje entre ceja y ceja, he de confundir el orgullo de esa pindonga. Pues mi querido no es ningún mayorazgo, de perro y escopeta, ni aprendió a robar como Amat de su mayordomo, y lo que gasta es suyo y muy suyo sin que tenga que dar cuenta al rey de dónde salen esas misas. ¡Venirme a mí con orgullitos y fantasías, como si no fuera mejor que ella, la muy cómica! ¡Miren el charquito de agua que quiere ser brazo de río! ¡Pues bonita soy yo, la Castellanos!
Y va de digresión. Los maldicientes decían en Lima que durante los primeros años de su gobierno, el Excmo. Sr. virrey D. Manuel de Amat y Juniet, caballero del hábito de Santiago y condecorado con un cementerio de cruces, había sido un dechado de moralidad y honradez administrativas. Pero llegó un día en que cedió a la tentación de hacerse rico, merced a una casualidad que lo hizo descubrir que la provisión de corregimientos era una mina más poderosa y boyante que las de Pasco y Potosí Véase cómo se realizó tan portentoso descubrimiento.
Acostumbraba Amat levantarse con el alba (que, como dice un escritor amigo mío, el madrugar es cualidad de buenos gobernantes), y envuelto en una zamarra de paño burdo descendía al jardín de palacio, y se entretenía hasta las ocho de la mañana en cultivarlo. Un pretendiente al corregimiento de Saña o Jauja, los más importantes del virreinato, abordó al virrey en el jardín, confundiéndolo con su mayordomo, y le ofreció algunos centenares de peluconas por que emplease su influjo todo con su excelencia a fin de conseguir que él se calzase la codiciada prebenda.
—¡Por vida de Santa Cebollina, virgen y mártir, abogada de los callos! ¿Esas teníamos, señor mayordomo?—dijo para sus adentros el virrey; y, des{310}de ese día se dió tan buenas trazas para hacer su agosto sin necesidad de acólito, que en breve logró contar con fuertes sumas para complacer en sus dispendiosos caprichos a la Perricholi, que, dicho sea de paso, era lo que se entiende por manirrota y botarate.
Volvamos a la Castellanos. Era moda que toda mujer que algo valía tuviese predilección por un faldero. El de Marujita era un animalito muy mono, un verdadero dije. Llegó a la sazón la fiesta del Rosario, y asistió a ella la querida del conde muy pobremente vestida y llevando tras sí una criada que conducía en brazos al chuchito. Ello dirás, lector, que nada tenía de maravilloso; pero es el caso que el faldero traía un collarín de oro macizo con brillantes como garbanzos.
Mucho dió que hablar durante la procesión la extravagancia de exhibir un perro que llevaba sobre sí tesoro tal; pero al asombro subió de punto cuando terminada la procesión se supo que Cupido con todos sus valiosos adornos había sido obsequiado por su ama a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta de rentas estaba poco menos que al cerrarse.
La Mariquita ganó desde ese instante en las simpatías del pueblo y de la aristocracia todo lo que había perdido su orgullosa rival Mica Villegas; y es fama que siempre que la hablaban de este suceso, decía con énfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de su estofa la excedería en arrogancia y lujo: «¡Pues no faltaba más! ¡Bonita soy yo, la Castellanos!»
Y tanto dió en repetir el estribillo, que se convirtió en refrán popular, y como tal ha llegado hasta la generación presente.
![]()
Sabido es que en el sistema de educación antigua entraba por mucho el hacer perder a los muchachos tres o cuatro años en el estudio de la lengua de Cicerón y Virgilio, y a la postre se quedaban sin saber a derechas el latín ni el castellano.
Preguntábale un chico al autor de sus días:
—Papá, ¿qué cosa es latín?
—Una cosa que se aprende en tres años y se olvida en tres semanas.
Heinecio con su Metafísica en latín, Justiniano con su Instituta en latín e Hipócrates con sus Aforismos en latín, tengo para mí que debían dejar poco jugo en la inteligencia de los escolares. Y no lo digo porque piense, ¡Dios me libre de tal barbaridad!, que en los tiempos que fueron no hubo entre nosotros hombres eminentes en letras y ciencias, sino porque me escarabajea el imaginarme una actuación universitaria en la cual se leía durante sesenta minutos una tesis doctoral, muy aplaudida siempre, por lo mismo que el concurso de damas y personajes no conocía a Nebrija ni por el forro, y que los mismos catedráticos de Scoto y Digesto Viejo se quedaban a veces tan a obscuras como el último motilón.
Así no era extraño que los estudiantes saliesen{312} de las aulas con poca substancia en el meollo, pero muy cargados de ergotismo y muy pedantes de lengua.
En medicina, los galenos a fuerza de latinajos, más que de recetas, enviaban al prójimo a pudrir tierra.
Los enfermos preferían morirse en castellano; y de esta preferencia en el gusto nació el gran prestigio de los remedios caseros y de los charlatanes que los propinaban. Entre los medicamentos de aquella inocentona edad, ninguno me hace más gracia, por lo barato y expeditivo, que la virtud atribuida a las oraciones de la doctrina cristiana. Así, al atacado de un tabardillo le recetaban una salve, que, en el candoroso sentir de nuestros abuelos, era cosa más fresca y desirritante que una horchata de pepitas de melón. En cambio el credo se reputaba como remedio cálido y era mejor sudorífico que el agua de borrajas y el gloriado. Y dejo en el tintero que los evangelios, aplicados sobre el estómago, eran una excelente cataplasma; y nada digo de los panecillos benditos de San Nicolás, ni de las jaculatorias contra el mal de siete días, ni de los globulillos de cristal que vendían ciertos frailes para preservar a los muchachos de encanijamiento o de que los chupasen brujas.
En los estrados de los tribunales la gente de toga y garnacha zurcía los alegatos mitad en latín y mitad en castellano; con lo cual, amén del batiborrillo, la justicia, que de suyo es ciega, sufría como si le batieran las cataratas.
Tan a la orden del día anduvo la lengua del Lacio, que no sólo había latín de sacristía, sino latín de cocina; y buena prueba de ello es lo que se cuenta de un papa que, fastidiado de la polenta y de los macarroni, aventuróse un día a comer cierto plato de estas tierras de América, y tan sabroso hubo de parecerle a Su Santidad, que perdió la chaveta, y olvidándose del toscano, exclamó en latín: Beati indiani qui manducant pepiani.
Reprendiendo cierto obispo a un clérigo que andaba armado de estoque, disculpóse éste alegando que lo usaba para defenderse de los perros.
—Pues para eso, replicó su ilustrísima, no necesitas de estoque, que con rezar el Evangelio de San Juan libre estarás de mordeduras.
—Está bien, señor obispo; pero, ¿y si los perros no entienden latín, cómo salvo del peligro?
En literatura el gongorismo estaba de moda y los escritores se disputaban a cuál rayaría más alto en la extravagancia. Ahí están para no dejarme de mentiroso las obras de dos ilustres poetas limeños: el jesuíta Rodrigo Valdez y el enciclopédio Peralta, muy apreciables desde otro punto de vista. Y nada digo del Lunarejo, sabio cuzqueño que, entre otros libros, publicó uno titulado Apologético de Góngora.
Por los tiempos del virrey conde de Superunda tuvimos una poetisa, hija de este verjel limano, llamada doña María Manuela Carrillo de Andrade y Sotomayor, dama de muchas campanillas, la cual no sólo martirizó a las musas castellanas, sino a las latinas. Y digo que las martirizó y sacó a vergüenza pública, porque (y perdóneseme la falta de galantería) los versos que de mi paisana he leído son de lo malo lo mejor. La de Andrade y Sotomayor borroneó por resmas papel de Cataluña y hasta escribió loas y comedias que se representaron en nuestro coliseo.
Y me dejo en el tintero hablar, entre otras limeñas que tuvieron relaciones íntimas con las traviesas ninfas que en el Parnaso moran, de doña Violante de Cisneros; de doña Rosalía Astudillo y Herrera; de Sor Rosa Corbalán, monja de la Concepción; de doña Josefa Bravo de Lagunas, abadesa de Santa Clara; de la capuchina Sor María Juana; de la monja catalina Sor Juana de Herrera y Mendoza; de doña Manuela Orrantía, y de doña María Juana Calderón y Vadillo, hija del marqués de Casa Calderón y esposa de D. Gaspar Ceballos, caballero de Santiago y también aficionado a las{314} letras. Doña María Juana, que murió en 1809, a los ochenta y tres años de edad, tuvo por maestro de literatura al obispo del Cuzco Gorrochátegui, y era muy hábil traductora del latín, francés e italiano.
Muchas de esas damas no sólo conocían el latín, sino hasta el griego; y húbolas, como doña Isabel de Orbea, la denunciada ante la Inquisición por filósofa, y la monja trinitaria doña Clara Fuentes, que podían dar triunfo y baza a todos los teólogos, juristas y canonistas de la cristiandad.
He traído a cuento esto de doña María Manuela Carrillo de Andrade y Sotomayor y demás compañeras mártires para hacer constar que hasta las mujeres dieron en la flor de latinizar, y que muchas traducían al dedillo las Metamorfosis y el Ars amandi, de Ovidio, con lo que está dicho que hubo hasta latín de alcoba.
Ahora, con venia de ustedes, voy a sacar a luz un cuentecito que oí muchas veces cuando era muchacho... ¡y ya ha llovido de entonces para acá!
Pues, señor, había en Lima, por los tiempos de Amat, una chica llamada Mariquita Castellanos, muchacha de muchas entradas y salidas, de la cual tuve ocasión de hablar largo en mi primer libro de Tradiciones. Como que ella fué la autora del dicho que se transformó en refrán: «¡Bonita soy yo, la Castellanos!»
Parece que Mariquita pasó sus primeros años en el convento de Santa Clara hasta que la llegó la edad del chivateo (que así llamaban nuestros antepasados a la pubertad) y abandonó rejas y se echó a retozar por esta nobilísima ciudad de los reyes. La mocita era linda como un ramilletico de flores, y más que esto aguda de ingenio, como lo prueba la fama que tuvieron en Lima sus chistosas ocurrencias.
Había a la sazón un poetastro, gran latinista, cuyo nombre no hace al cuento, a quien la Castellanos traía como un zarandillo prendido al faldellín. Ha{315}bíala el galán ofrecido llevarla de regalo una saya de raso cuyo importe era de tres ojos de buey, vulgo onzas de oro. Pero estrella es de los poetas abundar en consonantes y no en dinero, y corrían días y días y la prometida prenda allí se estaba, corriendo peligro de criar moho, en el escaparate del tendero.
Mariquita se picó con la burla y resolvió poner término a ella despidiendo al informal cortejo, tan largo en el prometer como corto en el cumplir. Llegó a visitarla el galán, y como por entonces no se habían inventado los nervios y el spleen, que son dos achaques muy socorridos para hacer o decir una grosería, la ninfa lo recibió con aire de displicencia, esquivando la conversación y aventurando uno que otro monosílabo. El poeta perdió los estribos y la lengua se le enlatinó, diciendo a la joven:
Y Mariquita, recordando el latín que había oído al capellán de las clarisas, le contestó rápidamente:
El amartelado poeta, viendo que la muchacha ponía el dedo en la llaga, tuvo que formular esta excusa que, en situaciones tales, basta para cortar el nudo gordiano.
A lo que la picaruela demoledora de corazones, mostrándole el camino de la puerta, le dijo:
Y arroz crudo para el diablo rabudo, y arroz de munición para el diablo rabón, y arroz de Calcuta para el diablo hijo de... perra, y colorín colorado que aquí el cuento se ha acabado.
![]()
En el convento de la Merced existe un cuadro representando un hombre a caballo (que no es San Pedro Nolasco, sino un criollo del Perú), dentro de la iglesia y rodeado de la comunidad. Como esto no pudo pintarse a humo de pajas, sino para conmemorar algún suceso, díme a averiguarlo, y he aquí la tradición que sobre el particular me ha referido un religioso.
D. Juan de Andueza era todo lo que hay que ser de tarambana y mozo tigre. Para esto de chamuscar casadas y encender doncellas no tenía coteja.
Gran devoto de San Rorro, patrón de holgazanes y borrachos, vivía, como dicen los franceses, au jour le jour, y tanto se le daba de lo de arriba como de lo de abajo. Mientras encontrara sobre la tierra mozas, vino, naipes, pendencias y fran{317}cachelas, no había que esperar reforma en su conducta.
Para gallo sin traba, todo terreno es cancha.
El 28 de octubre de 1746 hallábase en una taberna del Callao, reunido con otros como él y media docena de hembras de la cuerda, gente toda de no inspirar codicia ni al demonio. El copeo era en regla, y al son de una guitarra con romadizo, una de las mozuelas bailaba con su respectivo galán una desenfrenada sajuriana o cueca, como hoy decimos, haciendo contorsiones de cintura, que envidiaría una culebra, para levantar del suelo con la boca y sin auxilio de las manos un cacharro de aguardiente. A la vez y llevando el compás con palmadas cantaban los circunstantes:
Aquella bacanal no podía ser más inmunda, ni la bailarina más asquerosamente lúbrica en sus movimientos. Eso era para escandalizar hasta un budinga. Con decir que la jarana era de las llamadas de cascabel gordo, ahorro gasto de tinta.
La zamacueca o mozamala es un bailecito de mi tierra y que, nacido en Lima, no ha podido aclimatarse en otros pueblos. Para bailarlo bien es indispensable una limeña con mucha sal y mucho rejo. Según la pareja que lo baila, puede tocar en los extremos: o fantásticamente espiritual o desvergonzadamente sensual: habla al alma o a los sentidos. Todo depende de la almea.
Refieren que un arzobispo vió de una manera casual bailar la mozamala, y volviéndose al familiar que lo acompañaba, preguntó:
—¿Cómo se llama este bailecito?
—La zamacueca, ilustrísimo señor.
—Mal puesto nombre. Esto debe llamarse la resurrección de la carne.
Acababan de picar a bordo del navío de guerra San Fermín (construído en 1731 en el astillero de Guayaquil, con gasto de ochenta mil pesos) las diez y media de la noche, cuando un ruido espantoso, acompañado de un atroz sacudimiento de tierra, vino a interrumpir a los jaranistas. Pasado éste, y sin cuidarse de averiguar lo ocurrido en la población, volvió aquella gentuza a meterse en el chiribitil y a continuar el fandango.
Un cuarto de hora después Juan de Andueza, que había dejado su caballo a la puerta del lupanar, salió para sacar cigarros de la bolsa del pellón, y de una manera inconsciente dirigió la mirada hacia el mar. El espectáculo que éste ofrecía era tan aterrador, que Andueza se puso de un brinco sobre la silla, y aplicando espuela al caballo, partió al escape, no sin gritar a sus compañeros de orgía:
—¡Agarrarse, muchachos, que el mar se sale y apaga el sango!
En efecto, el mar, como un gladiador que reconcentra sus fuerzas para lanzarse con mayor brío sobre su adversario, se había retirado dos millas de la playa, y una ola gigantesca y espumosa avanzaba sobre la población.
De los siete mil habitantes de Callao, según las relaciones del marqués de Obando, del jesuíta Lozano y del ilustrado Llanos Zapata, no alcanzó al número de doscientos el de los que salvaron de perecer arrastrado por las olas.
El terremoto, habido a las diez y media de la noche, ocasionó en Lima no menores estragos; pues de setenta mil habitantes quedaron cuatro mil sepultados entre las ruinas de los edificios. «En tres{319} minutos—dice uno de los escritora citados—quedó en escombros la obra de doscientos once años, contados desde la fundación de la ciudad.»
Aunque los templos no ofrecían seguro asilo, y algunos, como el de San Sebastián, estaban en el suelo, abriéronse las puertas de las principales iglesias, cuyas comunidades elevaban preces al Altísimo, en unión del aterrorizado pueblo, que buscaba refugio en la casa del Señor.
Entretanto, ignorábase en Lima el atroz cataclismo del Callao, cuando después de las once, un jinete, penetrando a escape por un lienzo derrumbado de la muralla, cruzó el Rastro de San Jacinto y la calle de San Juan de Dios, y viendo abierta la iglesia de la Merced, lanzóse en ella y llegó a caballo hasta cerca del altar mayor, con no poco espanto del afligido pueblo y de los mercenarios, que no atinaban a hallar disculpa para semejante profanación.
Detenido por los fieles el fogoso animal, dejóse caer el alebronado jinete, y poniéndose de rodillas delante del comendador, gritó:
—¡Confesión! ¡Confesión! ¡El mar se sale!
Tan tremenda noticia se esparció por Lima con velocidad eléctrica, y la gente echó a correr en dirección al San Cristóbal y demás cerros vecinos.
No hay pluma capaz de describir escena de desolación tan infinita.
El virrey Manso de Velazco estuvo a la altura de la aflictiva situación, y el monarca le hizo justicia premiándolo con el título de conde de Superunda.
Juan de Andueza, el libertino, cambió por completo de vida y vistió el hábito de lego de la Merced, en cuyo convento murió en olor de santidad.
![]()
AZOTES POR UN REPIQUE
El templo y el convento de los padres agustinos estuvieron primitivamente (1551) establecidos en el sitio que ahora es iglesia parroquial de San Marcelo, hasta que en 1573 se efectuó la traslación a la vasta área que hoy ocupan, no sin gran litigio y controversia de dominicos y mercedarios que se oponían al establecimiento de otras órdenes monásticas.
En breve los agustinianos, por la austeridad de sus costumbres y por su ilustración y ciencia, se conquistaron una especie de supremacia sobre las demás religiones. Adquirieron muy valiosas propiedades, así rústicas como urbanas, y tal fué el manejo y acrecentamiento de sus rentas, que durante más de un siglo pudieron distribuir anualmente por Semana Santa cinco mil pesos en limosnas. Los{321} teólogos más eminentes y los más distinguidos predicadores pertenecían a esta comunidad, y de los claustros de San Ildefonso, colegio que ellos fundaron en 1606 para la educación de sus novicios, salieron hombres verdaderamente ilustres.
Por los años de 1656, un limeño llamado Jorge Escoiquiz, mocetón de veinte abriles, consiguió vestir el hábito; pero como manifestase más disposición para la truhanería que para el estudio, los padres, que no querían tener en su noviciado gente molondra y holgazana, trataron de expulsarlo. Mas el pobrete encontró valedor en uno de los caracterizados conventuales, y los religiosos convinieron caritativamente en conservarlo y darle el elevado cargo de campanero.
Los campaneros de los conventos ricos tenían por subalternos dos muchachos esclavos, que vestían el hábito de donados. El empleo no era, pues, tan despreciable, cuando el que lo ejercía, aparte de seis pesos de sueldo, casa, refectorio y manos sucias, tenía bajo su dependencia gente a quien mandar.
En tiempo del virrey conde de Chinchón creóse por el cabildo de Lima el empleo de campanero de la queda, destino que se abolió medio siglo después. El campanero de la queda era la categoría del gremio, y no tenía más obligación que la de hacer tocar a las nueve de la noche campanadas en la torre de la catedral. Era cargo honorífico y muy pretendido, y disfrutaba el sueldo de un peso diario.
Tampoco era destino para dormir a pierna suelta; pues si hubo y hay en Lima oficio asendereado y que reclame actividad, es el de campanero; mucho más en los tiempos coloniales, en que abundaban las fiestas religiosas y se echaban a vuelo las campanas por tres días lo menos, siempre que llegaba el cajón de España con la plausible noticia de que al infantico real le había salido la última muela o librado con bien del sarampión y la alfombrilla.
Que no era el de campanero oficio exento de riesgo, nos lo dice bien claro la crucecita de madera que hoy mismo puede contemplar el lector limeño incrustada en la pared de la plazuela de San Agustín. Fué el caso que, a fines del siglo pasado, cogido un campanero por las aspas de la Mónica o campana volteadora, voló por el espacio sin necesidad de alas, y no paró hasta estrellarse en la pared fronteriza a la torre.
Hasta mediados del siglo XVII no se conocían en Lima más carruajes que las carrozas del virrey y del arzobispo y cuatro o seis calesas pertenecientes a oidores o títulos de Castilla. Felipe II por real cédula de 24 de noviembre de 1577 dispuso que en América no se fabricaran carruajes ni se trajeran de España, dando por motivo para prohibir el uso de tales vehículos que, siendo escaso el número de caballos, éstos no debían emplearse sino en servicio militar. Las penas señaladas para los contraventores eran rigurosas. Esta real cédula, que no fué derogada por Felipe III, empezó a desobedecerse en 1610. Poco a poco fué cundiendo el lujo de hacerse arrastrar, y sabido es que ya en los tiempos de Amat pasaban de mil los vehículos que el día de la Porciúncula lucían en la Alameda de los Descalzos.
Los campaneros y sus ayudantes, que vivían de perenne atalaya en las torres, tenían orden de repicar siempre que por la plazuela de sus conventos pasasen el virrey o el arzobispo, práctica que se conservó hasta los tiempos del marqués de Casteldos-Ríus.
Parece que el virrey conde de Alba de Liste, que, como verá el lector más adelante, sus motivos tenía para andar escamado con la gente de iglesia, salió un domingo en coche y con escolta a pagar visitas. El ruido de un carruaje era en esos tiempos acontecimiento tal, que las familias, confundiéndolo con el que precede a los temblores, se lanzaba presurosas a la puerta de la calle.
Hubo el coche de pasar por la plazuela de San Agustín; pero el campanero y sus adláteres se hallarían probablemente de regodeo y lejos del nido, pues no se movió badajo en la torre. Chocóle esta desatención a su excelencia, y hablando de ella en su tertulia nocturna, tuvo la ligereza de culpar al prior de los agustinos. Súpolo éste, y fué al día siguiente a palacio a satisfacer al virrey, de quien era amigo personal; y averiguada bien la cosa, el campanero, por no confesar que no había estado en su puesto, dijo: «que aunque vió pasar el carruaje, no creyó obligatorio el repique, pues los bronces benditos no debían alegrarse por la presencia de un virrey hereje.»
Para Jorge no era este el caso del obispo Don Carlos Marcelo Corni, que cuando en 1621, después de consagrarse en Lima, llegó a Trujillo, lugar de su nacimiento y cuya diócesis iba a regir, exclamó: «Las campanas que repican más alegremente, lo hacen porque son de mi familia, como que las fundió mi padre nada menos.» Y así era la verdad.
La falta, que pudo traer grave desacuerdo entre el representante del monarca y la comunidad, fué calificada por el definitorio como digna de severo castigo, sin que valiese la disculpa al campanero; pues no era un pajarraco de torre el llamado a calificar la conducta del virrey en sus querellas con la Inquisición.
Y cada padre, armado de disciplina, descargó un ramalazo penitencial sobre las desnudas espaldas de Jorge Escoiquiz.
EL VIRREY HEREJE
El Excmo. Sr. D. Luis Henríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste y de Villaflor y descendiente de la casa real de Aragón, fué el primer grande de España que vino al Perú con el título de virrey,{324} en febrero de 1655, después de haber servido igual cargo en Méjico. Era tío del conde de Salvatierra, a quien relevó en el mando del Perú. Por Guzmán, sus armas eran escudo franqueado, jefe y punta de azur y una caldera de oro, jaquelada de gules, con siete cabezas de sierpe, flancos de plata y cinco arminios de sable en sautor.
Magistrado de buenas dotes administrativas y hombre de ideas algo avanzadas para su época, su gobierno es notable en la historia únicamente por un cúmulo de desdichas. Los seis años de su administración fueron seis años de lágrimas, luto y zozobra pública.
El galeón que bajo las órdenes del marqués de Villarrubia conducía a España cerca de seis millones en oro y plata y seiscientos pasajeros, desapareció en un naufragio en los arrecifes de Chanduy, salvándose únicamente cuarenta y cinco personas. Rara fué la familia de Lima que no perdió allí algún deudo. Una empresa particular consiguió sacar del fondo del mar cerca de trescientos mil pesos, dando la tercera parte a la corona.
Un año después, en 1656, el marqués de Baides, que acababa de ser gobernador de Chile, se trasladaba a Europa con tres buques cargados de riquezas, y vencido en combate naval cerca de Cádiz por los corsarios ingleses, prefirió a rendirse pegar fuego a la santabárbara de su nave.
Y por fin, la escuadrilla de D. Pablo Contreras, que en 1652 zarpó de Cádiz conduciendo mercancías para el Perú, fué deshecha en un temporal, perdiéndose siete buques.
Pero para Lima la mayor de las desventuras fué el terremoto del 13 de noviembre de 1655. Publicaciones de esa época describen minuciosamente sus estragos, las procesiones de penitencia y el arrepentimiento de grandes pecadores; y a tal punto se aterrorizaron las conciencias que se vió el prodigio de que muchos pícaros devolvieran a sus legítimos dueños fortunas usurpadas.
El 15 de marzo de 1657 otro temblor, cuya duración pasó de un cuarto de hora, causó en Chile inmensa congoja; y últimamente, la tremenda erupción del Pichincha, en octubre de 1660, son sucesos que bastan a demostrar que este virrey vino con aciaga estrella.
Para acrecentar el terror de los espíritus, apareció en 1660 el famoso cometa observado por el sabio limeño D. Francisco Luis Lozano, que fué el primer cosmógrafo mayor que tuvo el Perú.
Y para que nada faltase a este sombrío cuadro, la guerra civil vino a enseñorearse de una parte del territorio. El indio Pedro Bohorques, escapándose del presidio de Valdivia, alzó bandera proclamándose descendiente de los incas, y haciéndose coronar, se puso a la cabeza de un ejército. Vencido y prisionero, fué conducido a Lima, donde lo esperaba el patíbulo.
Jamaica, que hasta entonces había sido colonia española, fué tomada por los ingleses y se convirtió en foco del filibusterismo, que durante siglo y medio tuvo en constante alarma a estos países.
El virrey conde de Alba de Liste no fué querido en Lima por la despreocupación de sus ideas religiosas, creyendo el pueblo, en su candoroso fanatismo, que era él quien atraía sobre el Perú las iras del cielo. Y aunque contribuyó a que la Universidad de Lima, bajo el rectorado del ilustre Ramón Pinelo, celebrase con gran pompa el breve de Alejandro VII sobre la Purísima Concepción de María, no por eso le retiraron el apodo de virrey hereje que un egregio jesuíta, el padre Alloza, había contribuído a generalizar; pues habiendo asistido su excelencia a una fiesta en la iglesia de San Pedro, aquel predicador lo sermoneó de lo lindo porque no atendía a la palabra divina, distraído en conversación con uno de los oidores.
El arzobispo Villagómez se presentó un año con quitasol en la procesión de Corpus, y como el virrey lo reprendiese, se retiró de la fiesta. El monarca los{326} dejó iguales, resolviendo que ni virrey ni arzobispo usasen de quitasol.
Opúsose el de Alba de Liste a que se consagrase fray Cipriano Medina, por no estar muy en regla las bulas que lo instituían obispo de Guamanga. Pero el arzobispo se dirigió a media noche al noviciado de San Francisco, y allí consagró a Medina.
Habiendo puesto presos los alcaldes de corte a los escribanos de la curia por desacato, el arzobispo excomulgó a aquéllos. El virrey, apoyado por la Audiencia, obligó a su ilustrísima a levantar la excomunión.
Sobre provisión de beneficios eclesiásticos tuvo el de Alba de liste infinitas cuestiones con el arzobispo, cuestiones que contribuyeron para que el fanático pueblo lo tuviese por hombre descreído y mal cristiano, cuando en realidad no era sino celoso defensor del patronato regio.
D. Luis Henríquez de Guzmán tuvo también la desgracia de vivir en guerra abierta con la Inquisición, tan omnipotente y prestigiosa entonces. El virrey, entre otros libros prohibidos, había traído de Méjico un folleto escrito por el holandés Guillermo Lombardo, folleto que en confianza mostró a un inquisidor o familiar del Santo Oficio. Mas éste lo denunció, y el primer día de Pascua de Espíritu Santo, hallándose su excelencia en la catedral con todas las corporaciones, subió al púlpito un comisario del tribunal de la fe y leyó un edicto compeliendo al virrey a entregar el libelo y a poner a disposición del Santo Oficio a su médico César Nicolás Wandier, sospechoso de luteranismo. El virrey abandonó el templo con gran indignación, y elevó a Felipe IV una fundada queja. Surgieron de aquí serias cuestiones, a las que el monarca puso término reprobando la conducta inquisitorial, pero aconsejando amistosamente al de Alba de Liste que entregase el papelucho motivo de la querella.
En cuanto al médico francés, el noble conde hizo{327} lo posible para libertarlo de caer bajo las garras de los feroces torniceros; pero no era cosa fácil arrebatarle una víctima a la Inquisición. En 8 de octubre de 1667, después de más de ocho años de encierro en las mazmorras del Santo Oficio, fué penitenciado Wandier. Acusáronlo, entre otras quimeras, de que con apariencias de religiosidad tenía en su cuarto un crucifijo y una imagen de la Virgen, a los que prodigaba palabras blasfemas. Después del auto de fe, en el que felizmente no se condenó al reo a la hoguera, hubo en Lima tres días de rogativas, procesión de desagravio y otras ceremonias religiosas, que terminaron trasladando las imágenes de la catedral a la iglesia del Prado, donde presumimos que existen hoy.
En agosto de 1661, después de haber entregado el gobierno al conde de Santisteban, regresó a España el de Alba de Liste, muy contento de abandonar una tierra en la que corría el peligro de que lo convirtiesen en chicharrón, quemándolo por hereje.
LA VENGANZA DE UN CAMPANERO
Es probable que a Escoiquiz no se le pasara tan aína el escozor de los ramalazos, pues juró en sus adentros vengarse del melindroso virrey que tanta importancia diera a repique más o menos.
No había aún transcurrido una semana desde el día del vapuleo, cuando una noche, entre doce y una, las campanas de la torre de San Agustín echaron un largo y entusiasta repique. Todos los habitantes de Lima se hallaban a esa hora entre palomas y en lo mejor del sueño, y se lanzaron a la calle preguntándose cuál era la halagüeña noticia que con lenguas de bronce festejaban las campanas.
Su excelencia D. Luis Henríquez de Guzmán, sin ser por ello un libertino, tenía su trapicheo con{328} una aristocrática dama; y cuando dadas las diez no había ya en Lima quien se aventurase a andar por las aceras, el virrey salía de tapadillo por una puerta excusada que cae a la calle de los Desamparados, muy rebujado en el embozo, y en compañía de su mayordomo encaminábase a visitar a la hermosa que le tenía el alma en cautiverio. Pasaba un par de horitas en sabrosa intimidad, y después de media noche se regresaba a palacio con la misma cautela y misterio.
Al día siguiente fué notorio en la ciudad que un paseo nocturno del virrey había motivado el importuno repique. Y hubo corrillos y mentidero largo en las gradas de la catedral, y todo era murmuraciones y conjeturas, entre las que tomó cuerpo y se abultó infinito la especie de que el señor conde se recataba para asistir a algún misterioso conciliábulo de herejes; pues nadie podía sospechar que un caballero tan serio anduviese a picos pardos y con tapujos de contrabandista, como cualquier mozalbete.
Mas su excelencia no las tenía todas consigo, y recelando una indiscreción del campanero hízolo secretamente venir a palacio, y encerrándose con él en su camarín, le dijo:
—¡Gran tunante! ¿Quién te avisó anoche que yo pasaba?
—Señor excelentísimo—respondió Escoiquiz sin turbarse,—en mi torre hay lechuzas.
—¿Y qué diablos tengo yo que ver con que las haya?
—Vuecencia, que ha tenido sus dimes y diretes con la Inquisición y que anda con ella al morro, debe saber que las brujas se meten en el cuerpo de las lechuzas.
—¿Y para ahuyentarlas escandalizaste la ciudad con tus cencerros? Eres un bribón de marca, y tentaciones me entran de enviarte a presidio.
—No sería digno de vuecencia castigar con tan extremo rigor a quien como yo es discreto, y que{329} ni al cuello de su camisa le ha contado lo que trae a todo un virrey del Perú en idas y venidas nocturnas por la calle de San Sebastián.
El caballeroso conde no necesitó de más apunte para conocer que su secreto, y con él la reputación de una dama, estaba a merced del campanero.
—¡Bien, bien!—le interrumpió.—Ata corto la lengua y que el badajo de tus campanas sea también mudo.
—Lo que soy yo, callaré como un difunto, que no me gusta informar a nadie de vidas ajenas; pero en lo que atañe al decoro de mis campanas no cedo ni el canto de una uña, que no las fundió el herrero para rufianas y tapadoras de paseos pecaminosos. Si vuecencia no quiere que ellas den voces, facilillo es el remedio. Con no pasar por la plazuela salimos de compromisos.
—Convenido. Y ahora dime: ¿en qué puedo servirte?
Jorge Escoiquiz, que como se ve no era corto de genio, rogó al virrey que intercediese con el prior para volver a ser admitido en el noviciado. Hubo su excelencia de ofrecérselo, y tres o cuatro meses después el superior de los agustinianos relevaba al campanero. Y tanto hubo de valerle el encumbrado protector, que en 1660 fray Jorge Escoiquiz celebraba su primera misa, teniendo por padrino de vinajeras nada menos que al virrey hereje.
Según unos, Escoiquiz no pasó de ser un fraile de misa y olla; y según otros, alcanzó a las primeras dignidades de su convento. La verdad quede en su lugar.
Lo que es para mí punto formalmente averiguado es que el virrey, cobrando miedo a la vocinglería de las campanas, no volvió a pasar por la plazuela de San Agustín, cuando le ocurría ir de galanteo a la calle de San Sebastián.
![]()
Fray Pablo Negrón era andaluz y vestía el hábito mercedario. Enemigo de hacer vida conventual, residía constantemente en alguna hacienda de los valles inmediatos a Lima, en calidad de capellán del fundo.
Fray Pablo habría sido un fraile ejemplar, si el demonio no hubiera desarrollado en él una loca afición por el toreo. Destrísimo capeador, a pie y a caballo, pasaba su tiempo en los potreros sacando suertes a los toros, y conocía mejor que el latín de su breviario la genealogía, cualidades y vicios de ellos. El sabía las mañas del burriciego y del corniveleto, y su lenguaje familiar no abundaba en citas teológicas, sino en tecnicismos tauromáquicos.
Hasta 1818 no se dió en este siglo corrida en la ciudad de los reyes y lugares de diez leguas a la{331} redonda en cuyos preparativos no hubiera intervenido fray Pablo, ni hubo torero que no le debiese utilísimas lecciones y muy saludables consejos. El mismo Casimiro Cajapaico, aquel famoso capeador de a caballo por quien escribe el marqués de Valleumbroso que merecía le erigiesen estatua, solía decir: «Si no fuera quien soy, quisiera ser el padre Negrón.»
Inútil era que el comendador de la Merced y aun el arzobispo Las-Heras amonestasen al fraile para que rebajase algunos quilates a su afición tauromáquica. Su paternidad hacía ante ellos propósitos de enmienda; pero lo mismo era ver un animal armado de puntas como leznas, que desvanecérsele el propósito. La afición era en él más poderosa que la conveniencia y el deber.
Grandes fiestas se preparaban en Lima por el mes de agosto de 1816 para celebrar la recepción del nuevo virrey del Perú D. Joaquín de la Pezuela, primer marqués de Viluma. En el programa entraban tres tardes de toros en la plaza Mayor; pues no se efectuaban en el circo de Acho las lidias que tenían por objeto festejar al monarca o a su representante.
Los listines que en esta ocasión se obsequiaron a los oidores, cabildantes y personas caracterizadas, no estaban impresos en raso blanco, como hasta entonces se había acostumbrado, sino en raso carmesí. Es verdad que en ellos, después de enaltecer, como era justo, las dotes administrativas y sociales del Sr. de la Pezuela, hablaba mucho el poeta de regar el suelo peruano con sangre de insurgentes.
Fray Pablo que, como hemos dicho, no era ningún lego confitado, anduvo de hacienda en hacienda, en unión de la cuadrilla de toreros, presenciando lo que se llama prueba del ganado y decidiendo sobre el mérito de cada bicho. Los hacendados, a competencia, querían exhibir lo más fino de la cría, y el fallo del mercedario era por ellos acatado sin observación.
La prueba general del ya escogido ganado se efectuó en la chacarilla del Estanco, donde había gran corral con burladeros. Entre los toros que allí se probaron hubo uno bautizado con el nombre de Relámpago y oriundo de los montes de Retes. El torero Lorenzo Pizí le sacó algunas suertes, y en el canto de una uña estuvo que el animal lo despanzurrara.
Pizí era un negro retinto, enjuto, de largas zancas y medianamente diestro en el oficio. Terminada la prueba, lo llamó aparte fray Pablo y le dijo:
—Mira, negro, cómo te manejas con el Relámpago y no comas confianza, que aunque es cierto que a los toros más que con el estoque se les mata con el corazón, bueno será que estés sobre aviso para que no te suceda un percance y vayas al infierno a contarle cuentos a la puerca de tu madre. Ese animal es tuerto del cuerno derecho, y por la asta sana se va recto al bulto. Es toro de sentido, de mucha cabeza y de más pies que un galgo. Con él no hay que descomponerse, sino aguardar a que entre en jurisdicción y humille, aunque el mejor modo y manera de trastearlo es a pasatoro, y luego una buena por todo lo alto y a la cruz. Pero es suerte poco lucida y no te la aconsejo. Conque abre el ojo, negrito; porque si te descuidas, te chinga el toro y ¡abur, melones!
—Su merced, padre, lo entiende, como que es facultativo, y ya verá a la hora de la función que no predicó en desierto—contestó el torero.
D. Joaquín de la Pezuela y Sánchez, teniente general de los reales ejércitos, caballero gran cruz de la orden de Isabel la Católica y primer marqués de Viluma, estaba al mando de las tropas que en el Alto-Perú combatían a los insurgentes, cuando, por haber insistido Abascal en renunciar el cargo de virrey, fué nombrado para sucederle,{333} y tomó posesión del puesto el 17 de agosto de 1817. En sus oficios de renuncia habíalo Abascal recomendado al monarca como el más digno de reemplazarlo en las funciones de virrey.
Pezuela que, en la clase de general, había sido el organizador del cuerpo de artillería y quien dirigió la fábrica del cuartel de Santa Catalina, fué siempre el favorito de Abascal, que influyó para que obtuviera ascensos en su carrera. Parece, sin embargo, que al sentarse el marqués de Viluma bajo el solio de los virreyes, no correspondió con la gratitud que a su benefactor debía. Así lo deduzco de los siguientes párrafos que extracto de un escritor contemporáneo.
Pezuela, criatura de Abascal, que desde comandante de artillería lo fué elevando hasta hacerlo nombrar virrey, apenas se vió en palacio se ocupaba en censurar, con los bajos cortesanos que rodean al sol que nace, las medidas de su respetable antecesor, deshacía cuanto él había dispuesto, hostilizaba a sus adeptos, le desconocía ciertas prerrogativas de virrey cesante y, por fin, rodeaba de espías al anciano marqués de la Concordia, quien mientras terminaba sus arreglos de viaje a Europa, vivía en casa de un amigo en la calle de la Recoleta.
Tres días antes de partir, envió Abascal un recado a Pezuela pidiéndole órdenes. El virrey, correspondiendo a ese acto de social etiqueta, fué de tiros largos a casa de Abascal, que lo recibió en cama por hallarse enfermo. Al entrar el marqués de Viluma al dormitorio, lo hizo exclamando:
—¡Excelentísimo compañero!
—¿Quién es?—dijo Abascal sacando su blanca cabeza por entre las cortinas del lecho.
Turbado Pezuela por lo extraño de la pregunta, repuso:
—¡Cómo! ¿No me conoce vuecelencia? Soy Pezuela.
—¿Pezuela?—insistió el marqués de la Concordia.{334}—¿Ese a quien hice coronel de artillería? ¿Ese a quien hice general en jefe?
—Sí, sí—balbuceó el virrey.
—¡Ah!—exclamó Abascal incorporándose en la cama.—Si es ese mismo, déme usted un abrazo.
Como veremos después, a su turno tuvo también Pezuela que habérselas con un ingrato. Lo midieron con la misma vara con que él midió a Abascal.
La casa que habitó Pezuela antes de ser virrey fué la llamada hoy de los Ramos, en la calle de San Antonio, vecina al monasterio de la Trinidad. En ella nació su hijo el ilustre literato D. Juan de la Pezuela, conde de Cheste y actual director de la Real Academia Española.
Bajo el gobierno del marqués de Viluma se implantaron cuatro máquinas a vapor, traídas de Inglaterra, para desaguar las minas del Cerro de Pasco; se recibió una real cédula aboliendo las abusivas mitas, y se experimentó en Lima una epidemia, a la que, por la suma debilidad en que quedaban los convalecientes, bautizó el pueblo con el nombre de mangajo. El mangajo fué un catarral bilioso con síntomas parecidos a los de la fiebre amarilla. Quizá desde entonces viene el decir en Lima, por todo hombre desgarbado y sin vigor físico: «¡Vaya usted con Dios, mangajo!»
En cuanto a sucesos revolucionarios, los más notables de esa época fueron el suplicio en la plaza de Lima de los patriotas Alcázar, Gómez y Espejo; las excursiones de lord Cochrane y el apresamiento, en la rada del Callao, de la fragata Esmeralda, cargada con dos millones de pesos; el desembarco de San Martín en Pisco, la defección del batallón de Numancia, la derrota del general español O’Reilly, que se suicidó un mes más tarde arrojándose al mar, y el curioso incidente de haberse recibido un día por el virrey, a las dos de la tarde, la noticia oficial del descalabro de los patriotas en Cancharayada, y una hora después, cuando entregados al regocijo estaban los realistas{335} de la capital quemando cohetes y repicando campanas, fondeó en el Callao otro buque portador de documentos que anunciaban la victoria de Maypú, en que quedó aniquilado el dominio español en Chile. Entre la primera y segunda batalla mediaron diez y seis días.
En 1816 había llegado al Perú D. José de Laserna, con el carácter de mariscal de campo y enviado por el rey para mandar el ejército que maniobraba sobre Tupiza; mas a fines de 1819 vino de España su destitución, porque lo acusaron ante el monarca de ser masón o propagandista de doctrinas liberales y opuestas al absolutismo despótico que imperaba en la metrópoli. Pezuela se negó a enviarlo a Madrid, y escribió a Fernando VII abogando por Laserna y pidiendo se le dejase en el Perú, donde tenía el gobierno necesidad de sus servicios. En España esperaban a Laserna la cárcel y el destierro. Iniciadas en septiembre de 1820 las conferencias o armisticios de Miraflores entre los comisionados de San Martín y los de Pezuela, púsose Laserna a la cabeza del partido de oposición, y el 28 de enero de 1821 amotinóse el ejercito acantonado en Asnapuquio, intimando al marqués de Viluma que en el término de cuatro horas entregase el mando al teniente general Laserna, proclamado virrey por los motinistas. Pezuela, sin elementos para resistir y procediendo con patriotismo, puso el poder en manos de su ingrato amigo.
Los revolucionarios de Asnapuquio habían principiado por emplear la difamación como arma contra el virrey. Una mañana apareció este pasquín en el primer patio de palacio:
Dicen que la injuria llegó a lo vivo al marqués de Viluma, que ciertamente no era merecedor del{336} calificativo. Pezuela manejó con pureza los caudales públicos.
En caso de muerte o imposibilidad física de Pezuela era al general Lamar a quien correspondía ejercer interinamente el cargo de virrey; pero aparte de que Lamar no era motinista ni ambicioso, por su condición de americano mirábanlo los militares españoles con desafecto. El honrado Lamar no se dió por entendido del desaire y siguió sirviendo con lealtad al rey hasta que, sin desdoro para su nombre y fama, pudo en 1823 cambiar de bandera.
Para el orden numérico y cronológico de la historia es Laserna el último virrey del Perú; pero para mí—será ello una extravagancia—la lista de los verdaderos virreyes termina en Pezuela. En Laserna veo un virrey de cuño falso; un virrey carnavalesco y de motín; un virrey sin fausto ni cortesanos, que no fué siquiera festejado con toros, comedias ni certamen universitario; un virrey que, estirando la cuerda, sólo alcanzó a habitar cinco meses en palacio, como huésped y con la maleta siempre lista para cambiar de posada; un virrey que vivió luego a salto de mata para caer como un pelele en Ayacucho; un virrey, en fin, prosaico, sin historia ni aventuras. Y virrey que no habla a la fantasía, virrey sin oropel y sin relumbrones, es una falsificación del tipo, como si dijéramos un santo sin altar y sin devotos.
Llegó el día de la corrida.
Su excelencia, acompañado de su esposa, la altiva doña Angela Cevallos, Real Audiencia y gran comitiva de ayudantes y amigos, ocupaba la galería de palacio, y el Ilmo. Las Heras, con el cabildo eclesiástico, mostrábase en los balcones de la casa arzobispal.
En las barandas de los portales estaba lo más{337} granado de la aristocracia limeña, así damas como caballeros, y el pueblo ocupaba andamios colocados bajo la arquería de los portales y gradas de la catedral.
Pasando por alto la descripción del toril, situado en la esquina de Judíos, el lujo de las enjalmas, adornos de la plaza, distribución de la cuadrilla y otras menudencias, que no es mi ánimo escribir un relato circunstanciado de la función, vengamos al quinto toro.
Era éste el famoso Relámpago, gateado, de Retes, enjalma carmesí bordada de plata, obsequio del gremio de pasamaneros.
Recibiólo Casimiro Cajapaico en un alazán tostado, raza del Norte (Andahuasi), y le sacó cuatro suertes revolviendo y dos a la carrera.
Entró Juanita Breña, en un zaino manchado, raza de Chile, y le dió tres suertes, sentando el caballo en la última para esperar nueva embestida. ¡Por la encarnación del diablo que se lució la china!
A ésta, como a Cajapaico, le arrojaron de todas las barandas muchísimos pesos fuertes y aun monedas de oro.
Después que los chulos se desempeñaron bastante bien, mandó el ayuntamiento tocar banderillas. Cantoral le clavó con mucha limpieza y a volapié, a topacarnero o al quiebro, que de ello no estoy seguro, un par de rehiletes de fuego en el cerviguillo.
Tocaron a muerte, y armado de estoque y bandola se presentó Lorenzo Pizí, vestido de morado y plata. Encaminóse a la galería del virrey, y después de brindarle el toro con la frase «por vuecencia, su ascendencia, descendencia y toda la noble concurrencia», tomó pie frente a las gradas y a seis varas del pilancón que por ese lado tenía la monumental fuente de la plaza.
Fray Pablo, que asistía a la lidia desde uno de los andamios del portal de Botoneros, se puso a gritar desaforadamente:
—¡Quítate de ahí, negro jovero, que no tienes vuelo! Acuérdate de la lección y no me vayas a dejar feo.
Pero Lorenzo Pizí no tuvo tiempo para atender observaciones y cambiar de sitio; porque el gateado, que era pegajoso y ligero de pies, se le vino al bulto, y después del primer pase de muleta, sin dar espacio al matador para franquear el pilancón y ponerse del lado del cuerno tuerto, revolvió con la rapidez de su nombre y en los pitones levantó ensartado el matachín.
Un grito espantoso, lanzado a la vez por quince mil bocas, resonó en la plaza, sobresaliendo la voz del mercedario.
—¡Zapateta! ¿No te lo dije, negro bruto? ¿No te lo dije?—y terciándose la capa brincó del andamio y a todo correr se dirigió al pilancón.
El toro dejó sobre la arena al moribundo Pizí para arrojarse sobre el intruso fraile, quien con mucho desparpajo se quitó la capa blanca y se puso a sacarle suertes a la navarra, a la verónica y a la criolla, hasta cansar al bicho, dando así tiempo para que los chulos retirasen al malaventurado torero.
Ante la gallardía con que fray Pablo burlaba a la fiera, el pueblo no pudo dejar de sentirse arrebatado de entusiasmo, y palmoteando lo lucido de las suertes, repetían todos:
—¡Buena laya de fraile!
Viven aún personas que asistieron a la corrida y que dicen no ha pisado el redondel capeador más eximio que fray Pablo Negrón.
Muerto el Relámpago a traición, por los desjarretadores y el puntillero Beque, pues ni Esteban Corujo, que era el primer espada, tuvo coraje para estoquearlo, llevaron a nuestro fraile preso al convento de la Merced.
Dicen que allí el comendador fray Mariano Durán reunió en la sala capitular a todos los padres graves, y que éstos, cirio en mano, trajeron a su escandaloso compañero, al que el Superior aplicó{339} unos cuantos disciplinazos. Item, se le declaró suspenso de misa y demás funciones sacerdotales y se le prohibió salir del convento sin licencia de su prelado.
Fray Pablo se fastidiaba soberanamente del encierro en los claustros y su salud empezó a decaer. Alarmados los conventuales, consultaron médicos, y éstos resolvieron que sin pérdida de minuto saliese de Lima el enfermo.
Enviáronlo los buenos padres a tomar aires en la Magdalena, pueblecito distante dos millas de la ciudad, amonestándolo mucho para que no volviese a sacar suertes a los toros.
Sermón perdido. Fray Pablo recobró la salud, como por ensalmo, tan luego como pudo ir de visita a Orbea, Matalechuzas y demás haciendas del valle y echar la capa al primer bicho con astas. Al fin encontróse con la horma de su zapato en un furioso berrendo que le dió tal testarada contra una tapia, que le dejó para siempre desconcertado un brazo y, por consiguiente, inutilizado para el capeo.
Verdad es que, como a los músicos viejos, le quedó el compás y la afición, y su dictamen era consultado en toda cuestión intrincada de tauromaquia. El hombre era voto en la materia, y a haber vivido en tiempo de la república práctica, creada por el presidente D. Manuel Pardo—y cuyos democráticos frutos saborearán nuestros choznos,—habría figurado dignamente en una de las juntas consultivas que se inventaron; verbigracia, en la de instrucción pública o en la de demarcación territorial.
![]()
Que no hay causa tan mala que no deje resquicio para defensa, es lo que querían probar las viejas con la frase: «Traslado a Judas.» Ahora oigan ustedes el cuentecito: fíjense en lo substancioso de él y no paren mientes en pormenores; que en punto a anacronismos, es la narradora anacronismo con faldas.
Mucho orden en las filas, que la tía Catita tiene la palabra. Atención y mano al botón. Ande la rueda y coz con ella.
Han de saber ustedes, angelitos de Dios, que uno de los doce apóstoles era colorado como el ají y rubio como la candela. Mellado de un diente, bizco de mirada, narigudo como ave de rapiña y alicaído de orejas, era su merced feo hasta para feo.
En la parroquia donde lo cristianaron púsole el cura Judas por nombre, correspondiéndole el apellido de Iscariote, que, si no estoy mal informada, hijo debió ser de algún bachiche pulpero.
Travieso salió el nene, y a los ocho años era el primer mataperros de su barrio. A esa edad ya tenía hecha su reputación como ladrón de gallinas.
Aburrido con él su padre, que no era mal hombre, le echó una repasata y lo metió por castigo en un barco de guerra, como quien dice: «anda, mula, piérdete.»
El capitán del barco era un gringo borrachín, que le tomó cariño al pilluelo y lo hizo su pajecito de cámara.
Llegaron al cabo de años a un puerto; y una noche en que el capitán después de beberse setenta y siete grogs se quedó dormido debajo de la mesa, su engreído Juditas lo desvalijó de treinta onzas de oro que tenía al cinto, y se desertó embarcando en el Chinchorro, que es un botecito como una cáscara de nuez, y... ¡la del humo!
Cuando pisó la playa se dijo: «pies, ¿para qué os quiero?» y anda, anda, anda, no paró hasta Europa.
Anduvo Judas la Ceca y la Meca y la Tortoleca, visitando cortes y haciendo pedir pita a las treinta onzas del gringo. En París de Francia casi le echa guante la policía, porque el capitán había hecho parte telegráfico pidiendo una cosa que dicen que se llama extradición, y que debe ser alguna trampa para cazar pajaritos. Judas olió a tiempo el ajo, tomó pasaje de segunda en el ferrocarril, y ¡abur!, hasta Galilea. Pero ¿adónde irá el buey que no are?, o lo que es lo mismo, el que es ruin en su villa, ruin será en Sevilla.
Allí, haciéndose el santito y el que no ha roto un plato, se presentó al Señor, y muy compungido le rogó que lo admitiese entre sus discípulos. Bien sabía el pícaro que a buena sombra se arrimaba para verse libre de persecuciones de la policía y requisitorias del juez; que los apóstoles eran como los diputados en lo de gozar de inmunidad.
Poquito a poco fué el hipocritonazo ganándole la voluntad al Señor, y tanto que lo nombró limos{342}nero del apostolado. A peores manos no podía haber ido a parar el caudal de los pobres.
Era por entonces no sé si prefecto, intendente o gobernador de Jerusalén un caballero medio bobo, llamado D. Poncio Pilatos el catalán, sujeto a quien manejaban como un zarandillo un tal Anás y un tal Caifás, que eran dos bribones que se perdían de vista. Estos, envidiosos de las virtudes y popularidad del Señor, a quien no eran dignos de descalzar la sandalia, iban y venían con chismes y más chismes donde Pilatos; y le contaban esto y lo otro y lo de más allá, y que el Nazareno había dado proclama revolucionaria incitando al pueblo para echar abajo al gobierno. Pero Pilatos, que para hacer una alcaldada tenía escrúpulos de marigargajo, les contestó: «Compadritos, la ley me ata las manos para tocar ni un pelo de la túnica del ciudadano Jesús. Mucha andrómina es el latinajo aquel del hábeas corpus. Consigan ustedes del Sanedrín (que así llamaban los judíos al Congreso) que declare la patria en peligro y eche al huesero las garantías individuales, y entonces dense una vueltecita por acá y hablaremos.»
Anás y Caifás no dejaron eje por mover, y armados ya de las extraordinarias, le hurgaron con ellas la nariz al gobernante, quien estornudó ipso facto un mandamiento de prisión. Líbrenos Dios de estornudos tales per omnia sæcula sæculorum. Amén, que con amén se sube al Edén.
A fin de que los corchetes no diesen golpe en vago, resolvieron aquellos dos canallas ponerse al habla con Judas, en quien por la pinta adivinaron que debía ser otro que tal. Al principio se manifestó el rubio medio ofendido y les dijo: «¿Por quién me han tomado ustedes, caballeros?» Pero cuando vió relucir treinta monedas, que le trajeron a la memoria reminiscencias de las treinta onzas del gringo, y a las que había dado finiquito, se dejó de melindres y exclamó: «Esto es ya otra cosa, señores míos. Tratándome con buenos modos, yo{343} soy hombre que atiendo a razones. Soy de ustedes y manos a la obra.»
La verdad es que Judas, como limosnero, había metido cinco y sacado seis, y estaba con el alma en un hilo temblando de que, al hacer el ajuste de cuentas, quedase en transparencia el gatuperio.
El pérfido Judas no tuvo, pues, empacho para vender y sacrificar a su Divino Maestro.
Al día siguiente y muy con el alba, Judas, que era extranjero en Jerusalén y desconocido para el vecindario, se fué a la plaza del mercado y se anduvo de grupo en grupo ganoso de averiguar el cómo el pueblo comentaba los sucesos de la víspera.
—Ese Judas es un pícaro que no tiene coteja—gritaba uno que en sus mocedades fué escribano de hipotecas.
—Dicen que desde chico era ya un peine—añadía un tarambana.
—Se conoce. ¡Y luego, cometer tal felonía por tan poco dinero! ¡Puf, qué asco!—argüía un jugador de gallos con coracita.
—Hasta en eso ha sido ruin—comentaba una moza de trajecito a media pierna.—Balandrán de desdichado, nunca saldrá de empeñado.
—¡Si lo conociera yo, de la paliza que le arrimaba en los lomos lo dejaba para el hospital de tísicos!—decía con aire de matón un jefe de club que en todo bochinche se colocaba en sitio donde no llegasen piedras.—Pero por las aleluyas lo veremos hasta quemado.
Y de corrillo en corrillo iba Judas oyéndose poner como trapo sucio. Al cabo se le subió la pimienta a la nariz de pico de loro, y parándose sobre la mesa de un carnicero, gritó:
—¡Pido la palabra!
—La tiene el extranjero—contestó uno que por la prosa que gastaba sería lo menos vocal de junta consultiva.
Y el pueblo se volvió todo oídos para escuchar la arenga.
—¿Vuesas mercedes conocen a Judas?
—¡No! ¡No! ¡No!
—¿Han oído sus descargos?
—¡No! ¡No! ¡No!
—Y entonces, pedazos de cangrejo, ¿cómo fallan sin oirlo? ¿No saben vuesas mercedes que las apariencias suelen ser engañosas?
—¡Por Abraham, que tiene razón el extranjero!—exclamó uno que dicen que era regidor del municipio.
—¡Que se corra traslado a Judas!
—Pues yo soy Judas.
Estupefacción general. Pasado un momento gritaron diez mil bocas:
—¡Traslado a Judas! ¡Traslado a Judas! ¡Sí, sí! ¡Que se defienda! ¡Que se defienda!
Restablecida la calma, tosió Judas para limpiarse los arrabales de la garganta, y dijo:
—Contesto al traslado. Sepan vuesas mercedes que en mi conducta nada hay de vituperable, pues todo no es más que una burleta que les he hecho a esos mastuerzos de Anás y Caifás. Ellos están muy sí señor y muy en ello de que no se les escapa Jesús de Nazareth. ¡Toma tripita! ¡Flojo chasco se llevan, por mi abuela! A todos consta que tantos y tan portentosos milagros ha realizado el Maestro, que naturalmente debéis confiar en que hoy mismo practicará uno tan sencillo y de pipiripao como el salir libre y sano del poder de sus enemigos, destruyendo así sus malos propósitos y dejándolos con un palmo de narices, gracias a mí que lo he puesto en condición de ostentar su poder celeste. Entonces sí que Anás y Caifás se tirarán de los pelos al ver la sutileza con que les he birlado sus monedas en castigo de su inquina y mala voluntad para con el Salvador. ¿Qué me decís ahora, almas de cántaro?
—Hombre, que no eres tan pícaro como te juz{345}gábamos, sin dejar por eso de ser un grandísimo bellaco—contestó un hombre de muchas canas y de regular meollo que era redactor en jefe de uno de los periódicos más populares de Jerusalén.
Y la turba, después de oir la opinión del Júpiter de la prensa, prorrumpió en un: «¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Judas!»
Y se disolvieron los grupos, sin que la gendarmería hubiese tenido para qué tomar cartas en esa manifestación plebiscitaria, y cada prójimo entró en casita diciendo para sus adentros:
—En verdad, en verdad que no se debe juzgar de ligero. Traslado a Judas.
![]()
Ha querido usted, señora mía, un autógrafo de este viejo emborronador de papel, y mal puede negarse a complacerla quien, como yo, blasona de cortés, amén de confesarse honrado con la amable petición. Pide usted, con la cultura de forma que a cumplida dama cabe, y ya estoy hecho un azucarillo por rendir homenaje a su deseo.
Pero ¿ha de ser precisamente, una tradición lo que usted exige que escriba en las páginas, de su aristocrático álbum? Eso ya tiene bemoles, y aunque estoy decidido a obedecerla no lo haré sin referirla antes un chascarrillo de mis mocedades.
Dios me hizo feo (y no lo digo por alabarme), y fué el caso que zumbando yo más que un tábano al oído de una joven, a la que cantaba el credo cimarrón que cantan los enamorados, encontró la mamá, que nunca me tuvo por angel de su coro, la manera de ahuyentarme, y fué ella pedirme que le obsequiase mi tarjeta fotográfica.—¡Oh! señora, la{347} dije, ¿para qué quiere usted el retrato de un mozo feo y desgarbado como yo?—Por eso mismo, por lo feo, me contestó. Me hace falta para asustar a mis nietecitos que son unos diablos de traviesos.—Ya adivinará usted que me entraron súbitos escalofríos, al considerar que esa señora no era todavía para mí más que proyecto de suegra ¡y ya suegreaba! ¡Qué porvenir tan rico y delicioso me sonreía si, por malos de mis pecados, que son pocos pero gordos, el proyecto hubiera pasado a la categoría de ley!
Como no la creo a usted capaz de abrigar burlesco propósito con su exigencia, y como dicen que la gracia del barbero está en sacar patilla de donde no hay pelo, vamos a ver si consigo dar saborcito tradicional y que al paladar de usted sea gustoso, a un cuento que oí contar a mi abuela que esté en gloria, que sí estará, porque fué más buena que el pan cuando es de buen trigo y buena masa.
José Maní era un indio de Huacho, propietario, en la jurisdicción de Lauriama, de tres hectáreas de terreno conocidas con el nombre de Huerto de José Maní.
Al dicho propietario le estorbaba lo negro de la tinta, es decir que, en materia de saber leer, no conocía ni la O por redonda ni la I por larga; pero ello no obstó para que, vendiendo naranjas, chirimoyas y aguacates, adquiriese un decente caudalito y, con él, prestigio bastante para elevarse a la altura de regidor en el Cabildo de su pueblo.
En la cuaresma de 1795, los vecinos contrataron a un dominico del convento de Lima para que se encargase de predicar en Huacho el sermón de las Tres horas, al que dió origen en Lima el jesuíta limeño Alonso Mesía y que, poco a poco, y por mandato pontificio, se ha generalizado, en el orbe católico.
El Viernes Santo no cabía ya ni un alfiler de punta en la iglesia parroquial, tanto era el concurso,{348} no solo de los fieles residentes en el pueblo sino de los venidos de cinco leguas a la redonda. Por supuesto que José Maní, en traje de gala, esto es, con capa española que le hacía sudar a chorros por lo recio de la estación veraniega, se repantigaba en uno de los cómodos sillones destinados a los cabildantes.
El predicador, que era un pozo de sabiduría, después de un exordio en que afirmó, bajo la honrada palabra de fe de no recuerdo qué autores, que las suras del Korán son seis mil seiscientas sesenta y seis, y que las palabras de Cristo Eli, Eli, lamma sabachtani pertenecen a la lengua maya, y no al idioma hebreo, ni al asirio, ni al sánscrito, ni al caldeo, entró de lleno en el tuétano de la Pasión.
Cada vez que el orador hablaba del huerto de Gethsemaní, las miradas del concurso se volvían hacia el cabildante José Maní, que se ponía muy orondo al informarse del importante papel que su huerto desempeñaba en la vida de Cristo. ¡Qué honra para Huacho y para los huachanos!
Eso de que el predicador llamase al huerto Gethsemaní y no Josemaní, lo atribuyeron los huachanos a lapsus linguæ muy disculpable en un fraile forastero. En toda pila falta alguna vez el agua, y hasta los académicos somos propensos a pronunciar disparatadamente, no diré si por distracción o por ignorancia. Siquiera cuando, en letra de molde, aparece hilación (con h) en vez de ilación, o balija del correo, en lugar de valija, tenemos el socorrido recurso de echarle la culpa al cajista, especie de cordero pascual que carga con muchos pecados de los literatos.
Pero cuando el dominico dijo que fué en el huerto de Gethsemaní donde los sayones judíos se apoderaron de la persona del Maestro, los ojos todos se volvieron a mirar al ensimismado huachano, como reconviniéndolo por su cobardía y vileza en haber consentido que, en su casa, en terreno de su pro{349}piedad, se cometiese tamaña felonía con un huésped. ¡Y qué huésped, Dios de Israel!
Hasta el alcalde del Cabildo no pudo dominar su indignación, y volviéndose hacia José Maní le dijo en voz baja:
—Defiéndase, compañero, si no quiere que, cuando salgamos, lo mate el pueblo a pedradas.
Entonces José Maní, poniéndose en pie, interrumpió al predicador, diciendo:
—Oiga usted, padre. No me meta a mí en esa danza, que yo no he conocido a Jesucristo ni nunca le vendí fruta; y pido que haga usted constar que, si se metió en mi huerto, lo hizo porque le dió la gana y sin licencia mía, y que yo no tuve arte ni parte en que lo llevaran a la cárcel, y
FIN
![]()
| Págs | |
| Ricardo Palma | 5 |
| Autobiografía | 8 |
| Las mejores tradiciones peruanas.—Un predicador de lujo | 10 |
| Las orejas del alcalde.—Crónica de la época del segundo virrey del Perú | 14 |
| Una vida por una honra.—Crónica de la época del décimoquinto virrey del Perú | 22 |
| ¡Beba, padre, que le da la vida!...—Crónica de la época de mando de una virreina | 33 |
| La emplazada.—Crónica de la época del virrey arzobispo | 38 |
| Muerta en vida.—Crónica de la época del vigésimo sexto y vigésimo séptimo virreyes | 47 |
| Rudamente, pulidamente, mañosamente.—Crónica de la época del virrey Amat | 53 |
| La gatita de Mari-Ramos que halaga con la cola y araña con las manos.—Crónica de la época del trigésimo cuarto virrey del Perú | 63 |
| ¡A iglesia me llamo! | 77 |
| El caballero de la Virgen | 84 |
| Capricho de Limeña | 89 |
| La niña del antojo | 97 |
| La llorona del Viernes Santo.—Cuadro tradicional de costumbres antiguas | 102 |
| Dónde y cómo el diablo perdió el poncho.—Cuento disparatado | 109 |
| La conspiración de la saya y manto | 117 |
| El ombligo de nuestro padre Adán | 123 |
| Monja y cartujo.—Tradición en que se prueba que del odio al amor hay poco trecho | 127 |
| El alcalde de Paucarcolla.—De cómo el diablo, cansado de gobernar en los infiernos, vino a ser alcalde {351}en el Perú | 136 |
| Genialidades de la «Perricholi» | 142 |
| Mosquita muerta | 154 |
| La misa negra.—Cuento de la abuelita | 157 |
| Las clarisas de Trujillo | 162 |
| La camisa de Margarita | 170 |
| El príncipe del Líbano | 175 |
| Creo que hay infierno | 179 |
| Un drama íntimo | 183 |
| La viudita | 191 |
| El Obispo de los Retruécanos | 195 |
| Los escrúpulos de Halicarnaso | 199 |
| Los mosquitos de Santa Rosa | 204 |
| Motín de limeñas | 207 |
| La gran querella de los barberos | 212 |
| La proeza de Benites | 220 |
| Cosas tiene el rey cristiano que parecen de pagano | 227 |
| La venganza de un cura | 242 |
| Los panecitos de San Nicolás | 248 |
| Un zapato acusador | 254 |
| Dos palomitas sin hiel | 258 |
| Una aventura amorosa del padre Chuecas | 264 |
| Un tenorio americano | 272 |
| El divorcio de la condesita | 281 |
| El cigarrero de Huacho | 288 |
| Zurrón-curriche.—Conseja popular | 296 |
| Altivez de limeña | 303 |
| ¡Pues bonita soy yo, la Castellanos! | 307 |
| El latín de una limeña | 311 |
| Conversión de un libertino | 316 |
| Un virrey hereje y un campanero bellaco.—Crónica de la época del décimoseptimo virrey del Perú | 320 |
| ¡¡Buena laya de fraile!!—Crónica de la época del virrey marqués de Viluma | 330 |
| Traslado a Judas.—Cuento disparatado de la tía Catita | 340 |
| Gethsemaní | 350 |
![]()
BIOGRAFÍAS Y RETRATOS
POR
Domingo de Vivero y J. A. de Lavalle
Consta de dos libros, que forman una sola obra, contienen las biografías de todos los gobernantes del Perú (hasta 1871) con sus retratos en magníficas láminas litográficas de página entera y sus firmas autógrafas, comprendiendo el primer libro 44 retratos y 26 el segundo. Todos ellos están exactamente reproducidos de cuadros y estampas de la época, y en cuanto al mérito histórico y literario de las biografías, basta tener presente la autorizada firma del autor, señor Lavalle.
Este libro, de gran interés histórico para el estudio perfecto de la época colonial y de la independencia del Perú, merece ocupar un puesto de honor en toda biblioteca pública y en la de cuantos se interesen por tan amenas é instructivas lecturas.
Los dos tomos, ricamente encuadernados en tela con planchas doradas,
10 pesetas.
SERVET
Reforma contra renacimiento. Calvinismo contra humanismo
POR EL
DOCTOR POMPEYO GENER
DE LA SOCIEDAD ANTROPOLÓGICA DE PARÍS
Puede calificarse este libro, recientemente publicado, como un monumento definitivo á Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre, y víctima de la intransigencia religiosa. Pompeyo Gener, cuyo nombre es admirado en toda Europa y América, ha dedicado largos años al escrupuloso estudio de la gran figura de Servet. En esta obra se refiere magistralmente la dramática vida del insigne médico y filósofo con nuevos y valiosos datos, analizando y encomiando sus obras, descubrimientos, tendencias é ideas, y narrando, últimamente, su éxodo, su captura, su proceso y su horrible fin en la hoguera inquisitorial.
Un tomo de 320 páginas, en papel especial con 8 láminas: 3 pesetas.
![]()
[A] La Broma fué un periódico humorístico que se publicaba en Lima en 1878.
[B] Acemita quiso decir el poeta. La acemita era el pan de salvado que consumía la gente muy pobre en Lima.
[C] En julio de 1594 presentó Cervantes un memorial al soberano, pidiendo que le confiriese en América uno de estos cuatro empleos a la sazón vacantes: la contaduría de las galeras de Cartagena, la tesorería de Bogotá, el gobierno de la provincia de Soconusco en Guatemala o un corregimiento en el Alto Perú, y con preferencia el de Chuquiavo (La Paz).
[D] Que hace correr zurrón.